Lo que en verdad puede ser considerado aquí, son sólo
los seres provistos de voluntad, que se le presentan al entendimiento en su calidad de fenómenos objetivos y externos; es decir, como objetos propios de la experiencia, que deben ser juzgados como tales. Estos objetos, en parte, se rigen por leyes generales a priori, relativas a la posibilidad misma de la experiencia; y por otra parte, conforme a los hechos suministrados por la experiencia, que cualquiera puede constatar. De modo tal que no debemos examinar aquí la voluntad
como algo que resulta accesible a la conciencia, sino a los seres mismos que son capaces de querer aquellos objetos susceptibles de ser apreciados por los sentidos.
Si entonces no tenemos más remedio que abordar el
objeto de nuestra investigación más que de un modo indirecto y a una cierta distancia, esto mismo se verá compensado por el hecho de hacer intervenir allí un instrumento mucho más perfecto que el sentido íntimo del cual nos hemos servido hasta ahora, que constituye una conciencia oscura, que no puede abordar la realidad más que por un único aspecto. Este nuevo instrumento que será objeto de nuestra investigación es la inteligencia, a la que haremos intervenir a partir de toda su dotación cognoscitiva y sensible, que se reúnen y se combinan para aprehender el objeto.
La forma más general de nuestro entendimiento se ordena de acuerdo con el principio de causalidad, y gracias a este principio podemos asistir al espectáculo del mundo como un conjunto armonioso y ordenado, dado que nos hace concebir como efectos, a los efectos y modificaciones que se presentan a los órganos de nuestros sentidos. Tan pronto como se ha experimentado la sensación, y sin que concurra a ello una educación o experiencia previas, pasamos inmediatamente de esa modificación a sus causas. Gracias a la misma operación que ejecuta allí la inteligencia, tales objetos se nos presentan como situados en el espacio. De ahí se sigue que el principio de causalidad (El principio de causalidad es el padre del mundo exterior (Cousin). Sin el principio de causalidad, el conjunto de sucesos y de seres sería como un
amontonamiento de cosas (Taine).) se nos presente como un principio necesario, a priori, y como condición de ordenamiento de todo el mundo de la experiencia.
Por cierto, no es necesario apelar a la experiencia dura y penosa presentada por Kant para ilustrar la necesidad de este principio, por lo demás, insuficiente. Su carácter absoluto es la consecuencia misma de su apriorismo y se aplica exclusivamente a las modificaciones fenoménicas. Ahora bien, cuando cualquier objeto en el mundo experimenta alguna modificación, ya sea ésta grande o pequeña, el principio de causalidad nos da a entender que otra modificación ha debido producirse necesariamente, y así hasta el infinito. En esta regresión infinita de modificaciones incesantes, que ocurren en el tiempo del mismo modo que la materia ocupa un lugar en el espacio, no es posible imaginar ni suponer un momento inicial a partir del cual se derivan todas las modificaciones, ni tampoco es lícito admitir su existencia. Entonces, la inteligencia, en vano, se entrega a la persecución de aquel punto fijo, que le resulta siempre esquivo y huidizo. Y es así que no puede sustraerse a la pregunta fundamental que interroga por la causa de dichos cambios. De ahí, que una causa primera, generadora de todas las causas, sea entonces tan impensable como el principio del tiempo o el límite del espacio.
La ley de la causalidad establece que tan pronto una
modificación antecedente (causa) se verifica, la modificación resultante efectuada por ella (efecto) debe constatarse indefectiblemente y con absoluta necesidad. Gracias a este carácter necesario de dicha ley, el principio de causalidad viene a mostrar su identidad con el principio de razón suficiente, del cual surge como un aspecto particular de aquélla. Por lo demás, es sabido que el principio último, que constituye la forma más general de nuestro entendimiento, se presenta luego en el mundo exterior como principio de causalidad; en cambio, en el mundo de las ideas, se nos presenta como ley lógica del principio de conocimiento. Lo mismo puede aplicarse al espacio vacío, considerado a priori como una ley de dependencia rigurosa de la posición de las partes que se encuentran en relación unas con otras, porque eso mismo es lo que constituye el objeto fundamental de la geometría. Y ya he demostrado, precisamente por esta misma razón, que los conceptos de necesidad y el de consecuencia de una razón determinada son en verdad nociones idénticas e intercambiables unas por otras.
Entonces, todas las modificaciones que ocurren en el
mundo externo se encuentran sometidas a la ley de la causalidad; y por lo mismo, cada vez que se constatan, muestran el inequívoco sello de la necesidad. Esta ley no conoce excepción alguna, ya que se establece a priori para toda experiencia posible. Y en lo que concierne a su aplicación a un caso determinado, basta con preguntarse si se trata en verdad de una modificación sufrida por un objeto real dado en la experiencia exterior; y en cuanto se cumple dicha modificación, podemos decir que el objeto se encuentra sujeto a las leyes de la causalidad; es decir, que tales modificaciones responden a una causa y, por lo tanto, se verifican de un modo necesario.
Una vez ya en posesión de esta regla a priori, no habremos de considerar su posibilidad en el mundo de la experiencia, sino en los objetos mismos cuyas modificaciones, actuales o posibles, se encuentran igualmente sujetas a este principio general. Comenzaremos nuestra investigación a partir de una clasificación de los objetos establecida ya hace mucho tiempo y en virtud de la cual los agrupamos en cuerpos inorgánicos y vivientes; y dentro de éstos, a los seres
vegetales y animales. Estos, aunque presentan rasgos morfológicos diferentes, y también algunas semejanzas, pueden ser considerados como pertenecientes a una única cadena continua de extrema variedad y riqueza de matices. Esta cadena parte gradualmente desde unos seres inferiores y rudimentarios, que apenas se diferencian de un vegetal, hasta llegar en la escala a seres de una extrema complejidad, en cuya cima habremos de colocar al hombre.
Entonces, sin dejarnos amedrentar por tan rica variedad de especies, consideremos estos seres como objetos reales de la experiencia y tratemos de aplicar nuestro principio general de causalidad a todas las modificaciones y transformaciones de las que pudieran ser objeto. De esta manera, descubrimos que la experiencia viene a confirmar el principio a priori que hemos establecido. Pero al mismo tiempo, comprobamos también que a la gran variedad de los objetos de la experiencia le corresponde, asimismo, una cierta variedad en el modo de ejercerse la causalidad, cuando ella rige los principios de transformación que se verifican en los tres reinos. Lo veremos ahora con mayor claridad.
El principio de causalidad que regula las modificaciones de todos los seres se presenta bajo tres aspectos, los que, a su vez, corresponden a la triple clasificación de los cuerpos
en orgánicos e inorgánicos, plantas y animales, a saber: 1.- la
causación, considerada en el sentido más estricto del término; 2.- la excitación; 3.-la motivación. Con estas tres formas diferentes, el principio de causalidad conserva su valor a priori, y la necesidad de la relación causal se conserva igualmente y de un modo riguroso. Pasemos ahora a describirlas.
1.- La causación, comprendida en su sentido más limitado, es la ley por medio de la cual se verifican todas las
transformaciones mecánicas, físicas y químicas en todos los objetos de la experiencia. Su manifestación siempre aparece caracterizada por la presencia de dos señales básicas. En primer lugar, la encontramos allí donde opera la tercera ley fundamental de Newton (igualdad entre la reacción y la acción). Es decir, que el estado antecedente llamado causa sufre una transformación igual en un todo al estado subsiguiente llamado efecto. En segundo lugar, conforme a la segunda ley de Newton, el grado de intensidad del efecto es siempre proporcional al grado de intensidad de la causa; y por lo mismo,
cualquier incremento en la intensidad de una se corresponderá con un incremento en la intensidad de la otra. De ello resulta que una vez conocido el grado de intensidad de un efecto, inmediatamente podrá calcularse el grado de intensidad con el cual ha operado la causa respectiva que lo ha suscitado. Sin embargo, en el dominio de la aplicación empírica de este principio no habrá que confundir el efecto propiamente dicho con aquel efecto sensible, aparente, con el cual lo vemos producirse. Por ejemplo, no debemos esperar que el volumen de un cuerpo sometido a la comprensión disminuya indefinidamente en la misma proporción que se incrementa la compresión a la que se somete dicho cuerpo. En efecto, el espacio en que se comprime el cuerpo disminuye
de forma incesante y, por lo tanto, su resistencia aumenta; y si en este caso, el esfuerzo real, que es el aumento de densidad, crece en proporción directa con la causa (tal como lo demuestra la ley de los gases de Mariotte), se podrá constatar que no ocurre lo mismo con el efecto aparente o sensible, de lo cual resultará una aplicación equivocada de este principio. De igual modo, un volumen cualquiera de agua sometido a los efectos del calor produce una calentamiento progresivo, pero pasado este punto, no produce sino una evaporación súbita. En este caso, como así en muchos otros, constatamos la misma intensidad en la causa y en los efectos. Y únicamente por efecto de esta ley de causación (en el sentido estricto del término) se verifican todas las transformaciones posibles de los cuerpos inorgánicos o inertes.
El conocimiento y la previsión de las causas de esta
especie es lo que permite comprender mejor el estudio de todos los fenómenos de los que se ocupa la mecánica, la hidrostática, la química y la física. Entonces, la modalidad de aquel principio, por el cual estos cuerpos se ven determinados en sus transformaciones, es exclusiva y distintiva de los cuerpos inorgánicos.
2.- La segunda forma de la causalidad que corresponde
analizar ahora es la excitación, caracterizada por dos rasgos o particularidades que le son propios. En este caso, no existe una proporción directa entre la causa y el efecto, ni tampoco puede establecerse ninguna ecuación entre la intensidad de uno y otro. Por lo tanto, el grado y la intensidad del efecto no puede calcularse ni anticiparse a partir del grado de intensidad de la causa. Es más, en este caso, un ligero e imperceptible incremento en la intensidad de la causa puede dar lugar a la producción de un efecto desproporcionado. Y
también inversamente, cualquier incremento en el grado de
intensidad de la causa, por ligero que éste pueda parecer, podría anular completamente el efecto o bien causar otro que resulte opuesto al esperado. Por ejemplo, se sabe que el crecimiento de una planta se puede incrementar notablemente por efecto del calor, o bien mezclando en la tierra una suficiente cantidad de cal, que actuará como fertilizante. Sin embargo, tan pronto como se excedan las cantidades en el grado de excitación ya no resultará el crecimiento ni la madurez
precoz del fruto, sino la muerte del vegetal. Del mismo modo, el opio o el vino pueden excitar las energías del espíritu, pero pasado cierto punto, dicha excitación puede desencadenar el efecto contrario. Ahora bien, esta forma de la causalidad, conocida como excitación, es propia de los organismos y es la que determina el principio de sus transformaciones.
Todas las metamorfosis sucesivas y todos los desarrollos de las plantas, como así también todas las modificaciones de carácter orgánico y vegetativo, y las funciones de los cuerpos animados, se producen gracias a la excitación. De este modo obran sobre ellas el calor, la luz, el aire y los alimentos.
Mientras la vida de los animales, además de lo que
mantienen en común con la vida vegetativa, se ve expuesta a otras modalidades de transformación, su ámbito natural resulta ser muy diferente al de los cuerpos vegetales, ya que estos últimos sólo se desarrollan enteramente por medio del principio de excitación. Así, todos los fenómenos de asimilación de nutrientes (suelo, orientación de los tallos hacia la luz, fecundación y germinación) son modificaciones producidas por el principio de excitación. Y en algunas escasas
especies se constata, además de lo ya enumerado, la producción de un movimiento particular y rápido que no es más que una consecuencia de la excitación y a las cuales se le ha dado el nombre de plantas sensitivas. Éstas son la Mimosa púdica, el Hedysarum gyraus y la Dionae muscipula. La determinación por vía de la excitación es una
característica exclusiva del reino vegetal. Entonces, puede considerarse como perteneciente al reino vegetal todo cuerpo cuyos movimientos y principio de transformación se producen siempre por la excitación.
3.- La tercera forma de la causalidad motriz es distintiva del reino animal, y el aspecto que la caracteriza es la
motivación, es decir, la causalidad que obra por medio del entendimiento. Esta motivación interviene en la escala natural de los seres en el momento en el que la criatura manifiesta necesidades más complejas y que no pueden ser satisfechas por el principio de excitación. En efecto, la excitación proviene siempre del exterior y, por lo mismo, debe aguardar su aparición; y como estas criaturas se hallan en condiciones de elegir, apreciar, estimar, y hasta de procurarse los medios para satisfacer estas nuevas necesidades, aquel principio resulta insuficiente e inoperante. Por eso mismo vemos a estos seres sustituir la simple receptividad de las excitaciones y los movimientos que son su consecuencia, la receptividad de los motivos. Estos motivos constituyen una facultad de representación y una inteligencia que le ofrecen innumerables grados de perfección y se le presentan materialmente con la forma de sistema nervioso y de cerebro con capacidad de conocimiento. Se sabe, además, que en la vida animal hay un sustrato vegetativo que se produce exclusivamente por medio de la excitación. Sin embargo, todos aquellos movimientos de naturaleza superior, de los cuales es capaz el animal en tanto tal, que dependen de aquello que la fisiología llama funciones animales, se desencadenan a partir de la percepción de un objeto, y por lo mismo, bajo la influencia de motivos.
Por lo tanto, incluimos en esta categoría todos aquellos seres que son capaces de producir y desencadenar movimientos a partir de la percepción de objetos y mediante el impulso de motivos; es decir, por medio de representaciones presentes en su entendimiento, cuya existencia ya está presupuesta en él.
Por innumerables que resulten los grados de perfección
que presenta la facultad representativa y el desarrollo de la inteligencia, cada animal posee una dotación suficiente de ambas cosas, gracias a las cuales los objetos externos pueden influir en él y así provocar los movimientos como motivos. Ahora bien, esa fuerza motora interior, cuyas manifestaciones individuales son provocadas siempre por un motivo, es lo que designamos con el nombre de voluntad. Determinar, entonces, si un cuerpo se mueve por excitaciones o bien por
motivos es algo que no puede ponerse en duda, ni aun por la observación exterior; y en esta perspectiva es donde nos hallamos situados.
La excitación y los motivos obran de un modo tan diverso unos y otros, que no resulta posible confundirlos ni aun por medio de un examen superficial. La excitación obra siempre por contacto inmediato, también allí donde el contacto no resulta visible, cuando la causa provocadora es el aire, la luz o el calor. Sin embargo, el efecto logra traslucirse, porque el efecto que provoca la causa suscitadora es
siempre proporcional a la intensidad de la causa que actúa sobre aquél, aunque dicha proporción no sea constante y su intensidad sea variable.
Por otro lado, cuando el motivo es el que provoca el
movimiento, desaparecen por completo aquellas relaciones
características de la excitación, porque el mediador entre la causa y el efecto ya no es la atmósfera, sino el entendimiento. Y el objeto que opera como motivo no necesita ser conocido ni percibido para ejercer su influencia; no es necesario tampoco saber a qué distancia se encuentra el objeto percibido ni tampoco cuál es la intensidad o grado con el que ejerce su influencia.
Ninguna de estas particularidades puede por sí misma
modificar la intensidad del efecto; y una vez que el objeto ya ha sido percibido, éste actúa de un modo constante, siempre que se muestre eficaz para desencadenar los movimientos y sea principio de determinación para la voluntad individual que debe ser excitada. Lo mismo se aplica al conjunto de reacciones químicas y físicas, entre las cuales se incluyen todas las excitaciones que no producen efecto alguno, si es que el cuerpo afectado por ellas no ofrece una receptividad propicia. Me he referido hace un momento a la voluntad
individual que debe ser excitada, porque lo que aquí hemos designado con ese término, como la fuerza inmediata que reside en la conciencia de los seres animados, es precisamente aquello que comunica al motivo la capacidad de acción y el resorte oculto del movimiento que aquélla viene a solicitar. En cambio, en aquellos cuerpos que se mueven
exclusivamente por efecto de la excitación, llamamos a esa fuerza interna y permanente, fuerza vital. Mientras que llamamos fuerza natural al conjunto de cualidades de los cuerpos que se mueven por efecto de los motivos.
Ahora bien, esta energía interior debe quedar establecida anticipadamente y debe resultar anterior a toda explicación, porque su observación directa, en tanto pertenece a un
dominio oscuro, no se muestra inteligible ni resulta accesible a la investigación. Dejando de lado los aspectos del mundo fenoménico, apliquémonos ahora a la investigación de lo que Kant había designado como cosa en sí. Y muy bien podríamos preguntarnos si esta condición interior que caracteriza a la reacción de todos los seres bajo los influjos directos de los motivos, y que aún ejercen su influencia en el dominio inconsciente y en lo inanimado, no sería, esencialmente idéntico a lo que llamamos voluntad, tal como lo ha intentado demostrar un filósofo contemporáneo, de quien sólo me limito a indicar su hipótesis, sin proponer una crítica o examen más formal.
En cambio, me aplicaré a examinar rigurosamente la
diferencia que en aquella motivación ejerce la excelencia del
entendimiento humano, cuya superioridad relativa a cualquier otro animal es, por lo demás, manifiesta. Esta excelencia, propiamente hablando, es lo que designamos con el término de razón, en virtud de la cual, el hombre no sólo es capaz, como el animal, de percibir el mundo externo por los sentidos, sino que además, por medio de la abstracción, es capaz de extraer nociones generales del mundo fenoménico; y por medio de palabras, logra expresar dichas nociones a las que luego fija y conserva en su entendimiento. Tales palabras se encadenan luego en un sinnúmero de combinaciones que se refieren al mundo fenoménico, que es percibido por los sentidos tanto como las nociones que las forman. Y el conjunto de todas ellas es lo que constituye el pensamiento, gracias al cual se expresa la gran ventaja que representa esta facultad por sobre el resto de los seres, y que entre otras cosas ha hecho posible el lenguaje, la reflexión, la conservación de lo pasado, la anticipación de lo venidero, la ciencia, la política, las sociedades, las artes, etc.
Todos estos privilegios se derivan de aquella facultad
propia del hombre que consiste en poder formarse representaciones no sensibles, abstractas y de carácter general, llamadas conceptos. Es decir, formas colectivas y universales de la realidad sensible, porque cada una de ellas comprende una serie considerable de individuos.
Carecen por completo de esta facultad los animales,
aun cuando éstos sean los más inteligentes, ya que no poseen otras representaciones que las sensibles y sólo pueden conocer aquello que cae en la esfera de sus sentidos, ya que viven únicamente sujetos al momento presente. Los móviles que determinan e influyen en su voluntad deben estar siempre presentes y ser actuales, porque carecen de la facultad de anticipación. De ello se deduce que su capacidad de elección resulta limitada en extremo, porque sólo pueden escoger entre los objetos presentes; y esta elección recae siempre sobre aquéllos que resulten accesibles en el momento mismo de verse obligados a elegir. Dada su escasa o nula capacidad de representación, estos objetos deben ser contiguos en el tiempo y en el espacio, ya que sólo de este modo son capaces de excitar su voluntad. De ellos, el más fuerte y persistente será el que determine su voluntad, y por lo mismo, la causalidad directa del motivo se revela de un modo manifiesto.
Ahora bien, la domesticación podría ser una excepción
aparente a estas determinaciones, en razón de obrar allí una suerte de condicionamiento entre los objetos que suscitan la voluntad y las reacciones necesarias que le están asociadas. Sin embargo, el animal es siempre gobernado por los instintos, y cualquier domesticación debe partir de la fuerza y necesidad de aquéllos, ya que no operan allí los motivos, sino la impulsión y la potencia interiores. De todos modos,
en la particularidad de las acciones individuales, y para cada momento determinado, dicho impulso se encuentra gobernado por motivos, y de esta manera podemos consagrar su principio general. No obstante, un examen más detallado de los instintos y una revisión de su teoría general nos apartaría de nuestra investigación.
Pero, el hombre, gracias a su capacidad de construir
representaciones no sensibles, mediante las cuales es capaz de aplicar luego la reflexión y el pensamiento, puede abarcar un vasto horizonte de objetos, no sólo los presentes, sino también los futuros. Por ello, su ámbito de acción se expande notablemente y no se limita, como en el caso de los animales, a los objetos presentes, sino que su elección puede recaer sobre los más diversos objetos. Y en general, debemos decir que los objetos presentes en el espacio y en el tiempo son los que menos excitan la voluntad, ya que los pensamientos, en verdad, son los que mayormente determinan sus actos y hasta pueden sustraerlo de acciones inmediatas y diferirlas, o abstenerse de ellas conforme a la conveniencia y oportunidad.
Cuando los actos no cumplen con este requisito, suele
decirse que el hombre no ha obrado razonablemente. En cambio, cuando lo hace bajo el influjo de pensamientos maduros y reflexivos, absteniéndose de ceder a la impresión de los objetos sensibles que tiene delante de sí, se dice que ha obrado de modo razonable. El hecho que el hombre inspire sus actos en una particular especie de representación, completamente desconocida para el animal, tales como nociones abstractas y pensamientos, revela que hasta en las más insignificantes acciones se halla presente la marca y el sello de la
intencionalidad y de la premeditación. Este rasgo diferenciador entre la conducta del hombre y el animal es lo que nos permite comprender cómo los tenues y delgados hilos de los motivos, imperceptibles e impalpables, pueden entonces ejercer semejante influjo en la voluntad del hombre.
En cambio, la conducta de los animales sólo puede estar gobernada por las groseras disposiciones que provienen del mundo sensible, que impone siempre su inmediatez y precipitación a la voluntad. Pero la diferencia entre el hombre y el animal no se extiende más allá.
Así, el pensamiento se hace motivo, al igual que la percepción, toda vez que ejerce su influencia sobre la voluntad humana. Ahora bien, todos los motivos son una causa y toda causa implica siempre una necesidad. Además, el hombre puede ordenar sus motivos conforme a la jerarquía que entre ellos determine, ya sea agrupándolos uno a uno, o bien invirtiendo su escala en el orden de importancia y suscitación, para presentarlo luego al tribunal de su voluntad, ya que en esto consiste la deliberación. El hombre, siendo capaz de deliberar, puede, con arreglo a esta facultad, elegir entre los diversos actos posibles con mucha más facilidad que el animal. En esto reside un cierto grado de libertad para el hombre; entonces, exceptuado de la coerción que ejercen los objetos presentes, puede escoger el mejor género de acción conforme a las circunstancias; a diferencia del animal, cuya conducta cae siempre bajo los efectos de aquella coacción.
También el hombre es capaz de adoptar resoluciones
más allá de los objetos presentes y conforme a sus ideas, es decir, a sus motivos. Y aquí nuevamente nos encontramos con un cierto grado de libertad, al cual, personas poco instruidas o bien no habituadas a un examen exhaustivo, suelen llamar libre albedrío, y a cuyo arreglo se le reconoce al hombre una justa superioridad respecto de los animales.
Sin embargo, decimos que es relativa porque nos sustrae a la coacción de los objetos presentes; y comparativamente, nos sitúa en el mayor grado de la escala animal. Pero aquella libertad no afecta sino a los modos por los cuales se ejerce la motivación, pero la necesidad de acción emanada de los motivos no se suspende ni se disminuye.
Entonces, el motivo abstracto que constituye el pensamiento requiere igualmente de la voluntad para ejecutarse, del mismo modo que un motivo sensible producido por la presencia o cercanía de un objeto. Y por lo mismo, se trata de una causa al igual que cualquier motivo, y como las otras, es un motivo real, por estar sujeto a las impresiones que se reciben del mundo exterior percibidas en cualquier circunstancia y lugar. La única diferencia reside en la longitud del hilo que gobierna los actos humanos, es decir, que no se
rigen por la inmediatez impuesta por los objetos sensibles, sino que los actos deducidos de ellos pueden diferirse en el tiempo y en el espacio, y en un intervalo mayor, gracias a las representaciones abstractas y a los múltiples encadenamientos de estas nociones. La causa de ello reside en la misma constitución del órgano que recibe las sensaciones y sufre la influencia de los motivos, capaz de modificarse conforme a ellos, o sea, la razón humana. Sin embargo, todo ello no atenúa ni vulnera el poder causal de los motivos, ni aún menos
la necesidad que impone su acción. Sólo considerando la realidad desde una perspectiva muy superficial, puede tomarse por libertad de indiferencia aquélla a la que acabamos de referirnos.
Ahora bien, la facultad deliberativa no hace más que
introducir un penoso conflicto en las resoluciones exigidas, y más bien, es la antesala de las más graves indecisiones, cuyo escenario de batalla es el alma y la misma inteligencia del hombre.
En efecto, los motivos muchas veces ejercen sobre la
voluntad los más diversos y desiguales influjos, y la presionan como si se tratara de un cuerpo sometido al efecto de fuerzas múltiples y contrarias, hasta que, finalmente, el motivo más fuerte obliga al resto a abandonar el campo, y es éste solo quien vendrá a determinar la voluntad. El resultado final del conflicto declarado entre los motivos se llama resolución y, como tal, muestra un carácter de necesidad absoluta.
Si consideramos toda la serie dentro de la cual se presentan las diferentes modalidades de la causalidad y entre las cuales distinguimos las causas propiamente dichas, luego las excitaciones y, finalmente, los motivos, los que a su vez se subdividen en sensibles y abstractos, observaremos un hecho en verdad complejo. En efecto, cuando recorremos la escala de los seres partiendo desde los más rudimentarios hasta los más desarrollados, constatamos que la relación entre causa y efecto adquiere un notable grado de complejidad, y se vuelven las causas más heterogéneas y mucho menos palpables y materiales. Conforme se avanza, la causa contiene cada vez menos fuerza y el efecto se vuelve más persistente, como si en verdad existiera una relación inversa, hasta que el lazo entre la causa y el efecto se vuelve más fugitivo, más impalpable y más invisible.
Pero en la causación mecánica, las cosas ocurren de un
modo muy diferente, y la visibilidad y nitidez con la que ocurren los fenómenos en este ámbito explica las razones por las que se ha tomado la causalidad de este dominio como un modelo seguro de explicación para todo tipo de causas. Así, la explicación de los mecanismos propios de la vida se vale del conocimiento de la mecánica, en los que se apoya
para analizar e investigar los complejos fenómenos del mundo de la naturaleza (Esta actitud se ha conocido como mecanicismo y ha estado en la base de las explicaciones biológicas hasta el inicio del siglo XX).
El cuerpo, por medio de un dispositivo, imprime movimientos al cuerpo inmóvil que lo recibe; y tan pronto como ha actuado, la causa pierde toda su fuerza una vez que ha cesado el efecto correspondiente, así es que la causa se transforma en un efecto de la misma naturaleza. Y ambos, causa y efecto, resultan perfectamente mensurables, calculables y previsibles, y al mismo tiempo, sensibles. Así ocurre con todos los fenómenos puramente mecánicos.
Sin embargo, se advierte que conforme avanzamos en la escala de los seres, las relaciones causa y efecto se complejizan cada vez más y las diferencias tienden más bien a acentuarse. Ahora bien, para obtener un mayor convencimiento de lo que hemos expuesto, obsérvese, por ejemplo, la relación entre la causa y el efecto, y sus diferentes grados de intensidad, entre el calor como causa y sus diversos efectos como la dilatación, la ignición, la evaporación, la combustión, la termoelectricidad, etc. O bien entre la evaporación
como causa y el enfriamiento o la cristalización, que son sus
efectos; o entre el frotamiento del cristal como causa y la generación de electricidad libre con sus fenómenos singulares; o entre la oscilación lenta de las placas y el galvanismo asociado a todos los fenómenos eléctricos, químicos y magnéticos que se relacionan con éstos.
Luego, veremos que la causa y el efecto se distancian, se diferencian progresivamente, su enlace se hace más difícil de
apreciar y el efecto parece que contiene más poder que la causa, porque ésta se vuelve menos tangible y menos material.
Todas estas diferencias se manifiestan aun con mayor
claridad cuando nos encontramos en el reino orgánico, que se caracteriza por la presencia exclusiva de excitaciones, ya sean éstas exteriores, como la luz, el calor, el aire, el alimento, el suelo; o bien interiores, como la acción específica de los órganos corporales y sus múltiples relaciones, que actúan como causas. La vida, a partir de su infinita variedad y complejidad, se presenta como un efecto resultante de todas aquellas causas, en las diferentes formas de la existencia vegetal y animal. Y al mismo tiempo que aquella complejidad causal y sus múltiples relaciones, tal como la vemos manifestarse en el mundo orgánico, advertimos que la necesidad impuesta por el nexo causal no ha disminuido en absoluto. La misma necesidad que obliga a una bola que se desplaza a comunicarle a una bola en reposo su propio movimiento es la que determina que una botella de Leyden tomada con una mano se descargue una vez que se la toma con la otra. Del mismo modo que el ácido arsénico mata a todo ser vivo; el grano de trigo que se conserva en un lugar seco no sufre transformación alguna aun en millares de años, y una vez que se lo somete a la acción de la luz, del calor y sembrado en el terreno adecuado, hace que germine y crezca hasta completar su ciclo. Y aun cuando la causa resulte más complicada y el efecto más heterogéneo, la necesidad de su intervención no disminuye en absoluto.
En la vida de las plantas y en la vida vegetativa de los animales, la excitación y la función orgánica que ella provoca
resultan en verdad muy diversas en todos sus aspectos, pero pueden distinguirse muy bien unas de otras; hablando con propiedad, aquéllas no están separadas y siempre el pasaje de una a otra se realiza de un modo imperceptible. En cambio, la separación completa comienza a producirse en el reino animal, cuyos actos se desencadenan por vía de los motivos; y la causa que hasta entonces se había conectado materialmente al efecto se muestra ahora independiente de éste, su naturaleza se hace inmaterial y no es sino una mera representación.
El grado máximo de esta inmaterialidad se alcanza en
el motivo que suscitan los movimientos del animal, aquella
heterogeneidad entre la causa y el efecto, su diferenciación cada vez más pronunciada, su inconmensurabilidad, la inmaterialidad de la causa, y por lo mismo, su aparente ausencia de intensidad cuando se la compara con el efecto que ésta provoca. Ahora bien, la imposibilidad de concebir la relación que enlaza a ambos sería aún más radical, si es que no nos fuera conocida por los signos exteriores, pero se sabe
muy bien que no ocurre de ese modo.
Un conocimiento interior viene a completar la deficiencia que nos provee la observación de los fenómenos, y
percibimos dentro de nosotros la transformación sufrida por la causa antes de que ésta vuelva a manifestarse como efecto. Entonces, al instrumento de esta manifestación lo designamos expresamente con un término ad hoc: la voluntad. Por otro lado, en cuanto reconocemos la existencia de una relación de causalidad entre un efecto y la causa, y pensamos ambos fenómenos con respecto a esa forma esencial de nuestro entendimiento, decimos en este caso, como en los otros donde verificamos tal relación, que la causalidad conserva todo su poder necesario. Además, comprendemos que la motivación es esencialmente análoga a las otras dos formas de la causalidad que antes habíamos analizado, y no es sino el grado más alto alcanzable por su evolución progresiva.
En el grado más bajo de la escala animal, el motivo se
halla muy próximo todavía de la simple excitación. Por ejemplo, los zoófitos, los radiados en general, los acéfalos entre los moluscos no tienen sino unos cuantos atisbos de conocimiento, sólo en el nivel y cantidad necesarios para obtener su alimento, o atraer a su presa cuando se le presenta, o cambiar de residencia por otra más propicia. Así es que en estos seres inferiores, la acción que ejerce el motivo aparece tan clara, tan inmediata como la excitación. A los insectos les atrae el brillo de la luz hasta el punto de precipitarse a la llama que la provoca, del mismo modo que una mosca se posa sobre las fauces de un lagarto, que tan sólo unos instantes atrás se había tragado a su congénere.
¿Hay en estas conductas algo parecido a la libertad? En los animales superiores, la influencia que ejercen los motivos se va haciendo más indirecta y mediata. En efecto, el motivo se va diferenciando con más claridad de la acción que provoca, y hasta tal punto que ese grado de diferenciación entre la intensidad del motivo y el acto resultante podría tomarse como criterio para medir la inteligencia de ese animal. En el hombre, este intervalo entre la causa y el efecto que resulta de ella adquiere vastas proporciones y es inconmensurable. Entre los animales más inteligentes, la representación que actúa como motivo de sus acciones debe ser siempre una imagen sensible. Ni siquiera donde un germen de elección comienza a ser posible, no puede sino ejercitarse entre dos objetos sensibles e igualmente presentes. Por ejemplo, el perro vacila entre responder al llamado de su amo o al de una perra; y el motivo más poderoso determinará finalmente su acción y la necesidad con la cual ésta se produce, entonces no es menos riguroso que el de un efecto mecánico.
Del mismo modo vemos un cuerpo sustraído de su
equilibrio oscilar hasta que se precipita en dirección a su centro de gravedad. Y mientras la motivación se limita sólo a representaciones sensibles, su vinculación con la excitación y la causación, en general, se hace más manifiesta por el hecho que el motivo, en tanto causa activa, debe ser algo real y presente; y por lo mismo, debe ejercer en los sentidos, por la luz, el calor, el sonido, el olor, una acción, que aunque indirecta, se tratará siempre de una acción física. Y para el
observador, la causa es entonces tan visible como lo es el efecto, y ve surgir el motivo que desencadena en el animal su consecuencia inevitable, siempre que un motivo contrario y no menos poderoso ejerza su eficacia, o bien concurra allí el efecto de la domesticación. Por eso, resulta imposible dudar del lazo que los vincula. Y en razón de ello, nadie es capaz de atribuirle a un animal la libertad de indiferencia, es decir, actos que no se vieran determinados por causa alguna.
Ahora bien, desde el momento que el hombre adquiere
el privilegio de las facultades cognoscitivas y es capaz de representarse objetos no sensibles situados más allá de las condiciones presentes, para elevarse así a nociones abstractas, los motivos se independizan de la solicitación inmediata que éstos ejercen en el animal, y por lo tanto, los nexos causales entre ellos se le ocultan al observador.
Porque estos motivos provocadores ya no residen en los
objetos sensibles, sino en las ideas, ya sean recibidas o propias, o bien provengan de la tradición, de las costumbres o de su experiencia personal. Y aun así, tales ideas han conocido alguna vez un principio real y objetivo. A ello hay que agregar que la naturaleza de los motivos que en el hombre son capaces de suscitar sus acciones, muchas veces son el producto de errores transmitidos, desatinos, falsedades, ilusiones, y por lo mismo, entre los motivos provocadores de las
acciones hay que incluir muchas locuras y desaciertos.
Por lo demás, debe considerarse también que el hombre suele ocultar la verdadera naturaleza de los motivos que condicionan sus acciones, ya sea ante su propia conciencia por la vergüenza que provoca su inconfesable origen, o bien por el desprestigio ante, sus pares. Sin embargo, tan pronto como percibimos algunos actos, podemos reconocer los motivos que los inspiraron, incluso cuando éstos resulten
deshonrosos y aun cuando éstos pretendan ocultarse a la vista de otros. Entonces, podemos reconstruir su nexo causal, y con mucha claridad cuando nos aplicamos a la observación de las causas físicas, ya que al igual que en los animales, el hombre obra siempre con arreglo a un motivo necesario, aun cuando éste resulte inconfesable.
De acuerdo con lo que hemos expuesto, debemos tener
en cuenta a la hora de diseñar proyectos y de construir nuestros planes futuros, la influencia que ejercen los diversos motivos en las acciones humanas. Hasta debemos hacerlo con la misma seguridad con que calculamos superficies, longitudes.
La influencia de los motivos en los actos humanos es
una hipótesis presente en cada cual, que suele utilizarse con fines prácticos, ya sea para prevenirse de los efectos de algunas acciones o bien para servirse de ellos. Pero tan pronto como los fines prácticos son superados por alguna actitud más filosófica, el hombre se vuelve objeto de sus propios juicios, y debemos decir que suele engañarse profundamente respecto de la inmaterialidad de los motivos humanos.
Porque, tales motivos, como ya hemos dicho, residen en pensamientos, los cuales a su vez, enlazados con otros pensamientos, pueden ser tanto un vehículo propicio para las acciones como un severo obstáculo. Entonces, suele ponerse en duda la necesidad de las acciones y se supone que lo que se hace podría al mismo tiempo no hacerse, y que la
voluntad se decide espontáneamente y sin el concurso de motivos, y que cada uno de sus actos es como el primer eslabón de una serie de modificaciones imposibles de calcular y anticipar. Esta ilusión se refuerza a sí misma por medio de la falsa interpretación que de ella hace el testimonio de la conciencia: Puedo hacer lo que quiera. Especialmente, cuando este testimonio, que acompaña e inspira todos nuestros actos, se hace oír en el momento más crítico cuando concurren a la conciencia una multitud de motivos contrarios que vienen a solicitar sucesivamente nuestra voluntad.
Tal es el origen de todas aquellas infundadas afirmaciones que defienden la doctrina del libre albedrío contra todos los principios a priori de la razón pura y contra todas las leyes naturales.
En efecto, con arreglo a esta ilusión, se promueve la
voluntad humana como decidiendo ella misma, desprovista de la razón suficiente, cuyas resoluciones, en ciertas circunstancias, pudieran inclinarse sin más y de un modo indiferente hacia uno y otro lado. Con el sólo objeto de dilucidar esta compleja cuestión y señalar con claridad el origen de un error tan frecuente que nos permitirá completar el análisis del testimonio de la conciencia, supongamos a un hombre que encontrándose en la calle dijese:
— Son ahora las seis de la tarde, y como he terminado mi trabajo, puedo dar un paseo, ir al casino o bien subir a una torre para ver la puesta del sol. Y también puedo ir al teatro,
visitar a un amigo, irme de la ciudad para siempre y no regresar nunca ... Y todo eso depende de mí, porque tengo libertad para hacer lo que me plazca ..., pero no haré nada de eso y regresaré voluntariamente a mi casa y me quedaré con mi mujer.
Y lo mismo que si dijera el agua:
— Puedo elevarme en ruidosas olas cuando la tempestad agite el mar, o bajar a borbotones en una precipitada carrera arrastrando todo a mi paso, o elevarme por los aires libre como un rayo, o fluir de fuentes y manantiales, o evaporarme a 100 grados. Sin embargo, no haré nada de eso y permaneceré tranquila y límpida en el lago.
Y así como el agua no puede transformarse o salirse de
su cauce sino cuando el imperio de determinadas fuerzas lo determinan, lo mismo el hombre no puede actuar indiscriminadamente conforme a lo que cree estar bajo su gobierno, sino cuando la solicitación de motivos particulares así lo determinan. Y hasta el momento que una causa no intervenga, no le será posible asumir ningún acto; pero cuando obran
sobre él poderosas causas, al igual que el agua, obrará conforme a lo que determinen e impongan las circunstancias en cada caso. Su error consiste, al igual que la falsa creencia aportada por el testimonio de la conciencia, en que en determinadas circunstancias obrará conforme a lo que le plazca; y no procede sino del hecho de que sus representaciones no pueden más que convocar una sola imagen a la vez, la cual, cuando se le aparece, inmediatamente excluye al resto. Si
acaso se le presentara el motivo de alguna de esas acciones propuestas como posibles, inmediatamente notará la influencia de ella sobre la voluntad así solicitada por dicho motivo. El término técnico para designar ese movimiento es veleidad. Y gracias a ella, cree que esa veleidad puede transformarse en volición, y luego en acto, por medio del cual lleva a cabo la acción que considera en el presente, y precisamente en esto mismo consiste su ilusión. Porque una vez que la reflexión interviene y trae a su memoria los motivos que en él ejercen
su variada influencia, o bien los motivos contrarios que se le oponen a tal resolución, puede ver que no podrá llevar a cabo esa acción.
Y mientras los motivos que se excluyen y se oponen
mutuamente se suceden así ante su conciencia, a la luz de aquella afirmación interior que dice: Puedo hacer lo que quiera, la voluntad parece girar como una vela a merced del viento a cada motivo que su imaginación le representa. De esta manera, todas las posibilidades influyen sucesivamente y de igual modo en su voluntad, y es así como el hombre cree que está bajo su gobierno fijar en algún momento la vela en una posición determinada y decidirse por alguna
acción, es decir, querer tal o cual cosa. Sin embargo, esto no
es sino una pura ilusión. Porque su afirmación: Puedo querer esto, en verdad, es hipotética, y debe ser completada diciendo: Si es que no prefiero lo otro. Y esta sola restricción basta por sí misma para invalidar la hipótesis de una soberanía absoluta del yo por sobre la voluntad.
Regresemos ahora al ejemplo propuesto de aquel hombre que a las seis de la tarde decidía sobre la diversidad de acciones que se le presentaban a su voluntad. Supongamos que yo me encuentro tras él, filosofando por cuenta suya, y le cuestiono la libertad de verificar todos los actos posibles que él mismo ha propuesto. Puede ocurrir que, con el ánimo de contradecirme, verifique uno cualquiera, y que entonces la duda que he instigado actúe en su espíritu de contradicción como un motivo solicitante para llevar a cabo su acto.
De todos modos, semejante circunstancia, aun siendo
eficaz, no podrá inducirlo a optar entre las acciones más accesibles y desechar la más irrealizable, es decir, ir al teatro en lugar de abandonar la ciudad. Porque en este caso, el espíritu de contradicción suscitado en él por el efecto de mis objeciones difícilmente mostraría suficiente fuerza para decidirlo por la opción más compleja.
Puedo hacer lo que quiera. Puedo, si quiero, dar todo mi dinero y pertenencias a los pobres, y empobrecerme yo
mismo. Pero no está en mi gobierno quererlo, dado que los motivos opuestos ejercen sobre mí un poderoso influjo, y por lo mismo no puedo oponerle otros que se comparen a la fuerza de aquéllos. En cambio, si tuviera yo un carácter abnegado y condujera tal abnegación al extremo de la santidad, podría entonces quererlo, pero no podría dejar de hacerlo, y lo haría necesariamente.
Todo esto se corresponde con el testimonio de la conciencia: Puedo hacer lo que quiera, a partir del cual, muchos filósofos sin seso ni discernimiento creen encontrar la prueba fundamental del libre albedrío y, en consecuencia, lo presentan como una verdad de hecho afirmada por la conciencia. Y entre estos filósofos debemos incluir a Cousin, quien merece en este caso, especial mención; porque en su Curso de Historia de la filosofía, dictado entre los años 1819 y 1820, y publicado por Vucherot en 1841, dice que el libre albedrío es el hecho más cierto atestiguado por la conciencia; y cuestiona a Kant por el hecho de haber demostrado la existencia de la libertad en la perspectiva de la ley
moral y por haberla enunciado como un postulado, cuando en verdad se trata de una verdad. ¿Y entonces a qué título demostrar lo que puede ser constatado? La libertad es un hecho y no una creencia.
Tampoco faltan en Alemania pensadores ignorantes,
quienes arrojando al viento cuantas opiniones y juicios han sido emitidos por los grandes filósofos sobre estos asuntos hace más de dos siglos, postulan la existencia del libre albedrío y para ello se basan en el testimonio de la conciencia y lo interpretan tan falsamente como lo hace el vulgo. Aunque tal vez los he juzgado mal y no sean pensadores ignorantes, sino seres hambrientos, quienes presionados por la necesidad y en la creencia de obtener algunos mendrugos de pan,
enseñen todo cuanto suscite la aprobación de una prestigiosa autoridad.
No es una metáfora ni una hipérbole, sino una verdad
muy sencilla y simple. Así como una bola de billar no puede moverse si es que no ha recibido un impulso, tampoco el hombre puede levantarse de una silla sin que se vea determinado por algún motivo que lo impulse a hacerlo. Entonces, se levantará de aquella silla de un modo tan resuelto y tan necesario, tal como una bola se mueve después de haber
recibido el impulso correspondiente. Y pretender que un hombre se resuelva a algo sin que ningún motivo lo determine es como imaginar que un trozo de madera pueda moverse por sí mismo para acercarse a quien lo solicita, y sin que se tire de una cuerda. Quien sostuviera esta teoría con seriedad y encontrara en su defensa una razonable y obstinada oposición, apelaría a cualquier argumento; y si acaso el techo se desplomara por sí mismo, vería en ello una confirmación de su teoría. Quienes se le han opuesto quedarían convencidos ante tal evidencia y deberían reconocer, entonces, que un motivo semejante puede ser tan poderoso para hacer huir a la gente del lugar como la más eficaz de las causas mecánicas.
En efecto, el hombre, al igual que todos los objetos de la experiencia, debe ser considerado como un fenómeno en el espacio y en el tiempo, y siendo que la ley de la causalidad influye a priori en todos los fenómenos y carece de excepción, del mismo modo el hombre está sometido a aquella ley. Y esta verdad es proclamada por la razón pura a priori en todos los fenómenos, y confirmada por la analogía que persiste en todos los fenómenos de la naturaleza, y demostrada, a su vez, por la experiencia diaria, siempre que no nos
dejemos engañar por las engañosas apariencias.
Ahora bien, lo que produce semejante ilusión parte del
hecho constatado, por lo demás, que conforme progresamos en la escala de los seres, su receptividad a los motivos, en principio, meramente mecánica, se perfecciona gradualmente hasta hacerse eléctrica, química, excitable, sensible. Y así se eleva finalmente hasta la receptividad intelectual y racional más compleja; y entonces, las causas influyentes deben seguir esa misma espiral de complejidad al mismo paso y modificarse en cada grado en relación directa con el ser que ha de sufrir dicha modificación. Por eso, las causas determinantes, en el reino de los seres más complejos, se vuelven inmateriales, impalpables e invisibles a los sentidos; y así, sólo pueden ser captadas por la inteligencia y la razón, y se las descubre luego de una exhaustiva investigación. En este punto, las causas motoras se han elevado a la altura de pensamientos que debaten con otros en la solicitación de los
motivos, hasta que el más poderoso de todos ellos, finalmente, habilite el impulso definitivo que moverá la voluntad. Todas estas operaciones describen el mismo encadenamiento causal que cuando causas puramente mecánicas por medio de un complicado enlace interactuaban entre sí, desencadenando finalmente lo que se había anticipado, y que necesariamente debía ocurrir.
Esta aparente excepción de las leyes de la causalidad,
que resulta de la invisibilidad de las cosas respecto de los movimientos humanos, parece ser un caso análogo al de las bolitas de corcho electrizadas que saltan en todas las direcciones en el interior de una campana de cristal. Sin embargo, no es la vista que ha de juzgar, sino los principios de la razón.
Admitido así el principio del libre albedrío, cada
acción humana es una especie de milagro inexplicable, un efecto sin causa alguna. Y quien procure representarse esa libertad de indiferencia, se persuadirá pronto de que en presencia de semejante noción, la razón queda neutralizada, aun para las formas más bajas y vulgares del entendimiento. Porque el principio de razón suficiente, el principio de determinación universal y el de la dependencia mutua de los fenómenos constituyen la forma más general de nuestro entendimiento, la cual, según la diversidad de los objetos que considere, puede asumir los más variados aspectos. En este caso, debemos suponer algo que posea capacidad para determinar sin verse, a su vez, determinado; que no dependa de nada, pero de lo cual dependan otras cosas, las que, sin necesidad ni razón, produzca indistintamente A, cuando lo mismo podría producir B o C, y todo ello en circunstancias idénticas. Es decir, sin que haya nada en A que la lleve a preferir el efecto B, ya que esto mismo sería un motivo y, por lo tanto, una causa; y así lo mismo que C o D. Y ahora volvemos a la noción del azar absoluto indicada al principio de nuestro trabajo. Admitiendo que esta noción pueda concebirse y postularse, causaría por sí misma la paralización de todo principio de razón.
Ahora corresponde evocar aquí lo que es una causa: la
modificación antecedente que tiene como necesaria a la modificación consiguiente. No hay causa en el mundo que extraiga el efecto absoluto de sí misma, es decir, que lo cree ex-nihilo (de la nada). Siempre hay una materia en la que se ejerce, y no hace más que desencadenar en un momento, en un lugar y en un ser dados, una modificación que habrá de estar siempre conforme con la naturaleza de aquel ser, y cuya posibilidad habrá de residir en él mismo. Por lo tanto, cada efecto es la resultante de dos factores, uno interior y
otro exterior: la energía natural y original de la materia sobre la que opera esa fuerza y la causa determinante que obliga a esa energía a realizarse, pasando así del estado de la potencia al acto.
Entonces, esta energía primitiva está presupuesta en
toda la idea de causalidad y en toda explicación que a ella se refiera; así es que una explicación de esa naturaleza, sea la que fuere, nunca lo explica todo, sino que deja un resto inexplicable. Esto mismo se puede comprobar en la física y en la química. La experiencia de los fenómenos, es decir, de los efectos, así como los razonamientos que explican esos fenómenos con arreglo a su origen, presupone la existencia de ciertas fuerzas naturales.
Una fuerza natural considerada en sí misma no está
sujeta a explicación alguna, porque ella misma es la condición de toda explicación. Y asimismo, no está sometida a ningún principio de causalidad, ya que ella misma es condición de posibilidad de toda causa, lo que le confiere a ésta la posibilidad de producir su efecto. Es el substrato común de todos los efectos de esa especie y se encuentra presente en cada uno de ellos. Por ello mismo, los efectos magnéticos no pueden ser reducidos a una fuerza original llamada electricidad. La explicación no puede llevarse más lejos, porque no puede instruir más que en las condiciones en que se manifiesta
semejante fuerza; es decir, las causas mismas que originan su actividad. Las explicaciones de la mecánica celeste presuponen la existencia de una fuerza primitiva llamada gravedad, por cuya virtud las causas individuales que determinan el desplazamiento de los cuerpos celestes ejercen su acción específica.
Las explicaciones de la química, por su parte, presuponen la existencia de fuerzas ocultas que se manifiestan como
afinidades electivas, conforme a ciertas relaciones estequiométricas, en las que se basan, como último resultado, todos los efectos que, provocados por causas determinadas previamente, intervienen con la mayor exactitud. Del mismo modo, las explicaciones de la fisiología presuponen la existencia de la fuerza vital que actúa en todos los fenómenos de la vida por el influjo de excitaciones particulares, tanto exteriores como interiores; y lo mismo ocurre en el resto de todas las
ciencias. Y aún, hasta las causas de las que se ocupa la mecánica, tales como el impulso y la presión, presuponen, por ejemplo, la impenetrabilidad, la rigidez, la cohesión, la dureza, la inercia, el peso, la elasticidad; y todas ellas son propiedades naturales de los cuerpos derivadas de las fuerzas irreductibles de las que ya hemos hablado.
De ello resulta que las causas en general no vienen a
determinar sino el cuándo y el dónde de las manifestaciones de ciertas fuerzas originales, impenetrables, sin las que no podrían existir como causas, es decir, como fuerzas activas, que producen ciertos efectos particulares.
Y lo que es cierto, al tratarse de causas en el sentido más restringido del término y de excitaciones, también resulta aplicable a los motivos, porque la motivación no difiere esencialmente de la causación general y no es más que una forma particular de ésta, es decir, la causación que opera por intermedio del entendimiento. En este caso, lo único que hace la causa es provocar la manifestación de una fuerza irreductible a la expresión de fuerzas más sencillas, que es
necesario admitir como hecho primario e inexplicable. Ésta, con el nombre de voluntad, se diferencia de las otras fuerzas de la Naturaleza en el hecho de que su conocimiento no se nos presenta sólo por medio de lo exterior, sino que gracias a la conciencia, nos es conocida por lo interior y de un modo inmediato. Y así, bajo el supuesto de la existencia de la voluntad en tanto tal, que en cada caso posee una naturaleza determinada, las causas hacia las que se dirigen, que llamamos motivos, pueden ejercer la acción que les es específica.
Ahora bien, esta naturaleza especial e individualmente
determinada de la voluntad, a cuyo arreglo el influjo de motivos idénticos puede obrar de un modo diferente en cada caso, constituye lo que se llama carácter; y también en su aspecto más empírico, porque no reconoce ningún a priori sino en virtud de la experiencia. La naturaleza de este carácter determina el modo de acción particular de los diversos motivos que afectan a un individuo dado, porque está en la base de todos los efectos provocados por los motivos del mismo modo que las fuerzas generales en su origen, efectos
producidos por las causas en el sentido más estricto del término, como la fuerza vital lo está en la fuente de los fenómenos producidos por la excitación. Así como todas las fuerzas de la naturaleza, este principio es también inalterable e impenetrable, y entre los animales varía de especie a especie; y entre los hombres, de individuo a individuo.
Únicamente entre los animales superiores más inteligentes aparece ya un carácter individual, definido y particular,
sobre el que sigue dominando el carácter general de la especie.
El carácter del hombre es, en primer lugar, individual. Y este carácter difiere de individuo a individuo. Aunque sin duda, los rasgos generales del carácter específico forman la
base común de todos los individuos que pertenecen a esa especie; y por ello, ciertas cualidades especiales se encuentran en todos los hombres. Sin embargo, existe tanta diferencia entre el mayor o menor número de combinaciones de cualidades y sus modificaciones de unas por otras, que la desemejanza moral entre los caracteres puede considerarse análoga a las diferencias existentes entre las facultades intelectuales, lo que no es poco, y la suma de ambas desemejanzas son más significativas que las desemejanzas corporales que existen entre un gigante y un enano, entre Apolo y Tersites. Por eso mismo, la acción de cada motivo difiere
tanto de un hombre a otro, del mismo modo que la luz del sol blanquea la cera y, en cambio, ennegrece el cloruro de plata: y el calor endurece la arcilla y ablanda la cera. Por eso también, el conocimiento de los motivos no basta para anticipar la acción que ha de derivarse de ellos, es necesario conocer el carácter que los solicita.
En segundo lugar, el carácter del hombre es empírico.
Es decir, la experiencia misma enseña a conocerlo; no sólo cómo es este carácter en los otros, sino en uno mismo. Por ello se sufren desilusiones, tanto a causa de los otros como de sí mismo, cuando, por ejemplo, se descubre la ausencia de tal o cual atributo que creíamos poseer, como la justicia, el desinterés, el valor, en un grado que se suponía mayor. En aquellos casos, cuando las circunstancias plantean a nuestra voluntad una difícil resolución, la decisión final muchas
veces ha de ser un misterio, no sólo para aquellos de quien esperamos la decisión última, sino también para nosotros mismos. Y ya creemos que se inclinará en una dirección o en otra, según concurran los motivos a nuestras voluntad y según sean solicitados a partir de su importancia, conforme éstos hayan sido representados para el entendimiento. Entonces, la afirmación: Puedo hacer lo que quiera nos ofrece la esperanza equívoca respecto de afirmar el principio del libre albedrío. Finalmente, el motivo más poderoso será el que actuará de un modo definitivo sobre la voluntad; y la elección que resulte muchas veces contrasta con aquellas supuestas al principio, que nuestra razón había ya descontado. Por lo tanto, no es posible prever ni anticipar cómo
obrará un hombre en ciertas circunstancias, ni siquiera uno mismo, hasta que no se vea allí comprometido.
De ahí que los cálculos o estimaciones respecto de las
decisiones que prevalecerán en un caso y otro no pueden ser objeto de una anticipación precisa en virtud de la multitud de motivos que presionan sobre la voluntad, y todas ellas con igual derecho y jerarquía.
En general, tratamos con aquellos a quien conocemos
y que nos han brindado sobradas pruebas de su amistad o de los servicios con los que han de cumplirnos. El hecho de recurrir a personas conocidas cuyas acciones nos resultan previsibles, en su mayoría, viene a probar la dificultad a la que se ven expuestas las resoluciones de los hombres cuando son presionados por diversos motivos. Y quien una vez ha obrado de un modo determinado, lo hará igualmente en otras circunstancias. De modo tal que quien necesita un servicio extraordinario, confiará en quienes hayan dado suficiente muestra de integridad y grandeza de ánimo; y quien necesite servirse de un asesino, buscará a quien haya manchado sus manos con sangre y, entonces, se verá dispuesto a hacerlo nuevamente.
Según los relatos de Herodoto (VII, 164), viéndose Gelón de Siracusa en la necesidad de trasladar una fuerte
suma a otra ciudad, solicitó los servicios de Kadmos, quien había dado muestras de una notable lealtad, que resultaban poco frecuente; y su confianza en aquel hombre se vio luego plenamente justificada.
También el conocimiento de nosotros mismos se va
profundizando a medida que nos vemos expuestos a diferentes experiencias, y la confianza o desconfianza en nuestras capacidades se apoya precisamente en la constatación de nuestros aciertos y en el progreso obtenido en nuestro propio conocimiento. Según hayamos demostrado reflexión, decisión en las resoluciones, valor o cualquier otra cualidad que se nos hubiera exigido por imperio de determinadas circunstancias, o bien nos hubieran faltado, nos inspirará aquel conocimiento de nosotros mismos, ya sea la satisfacción o el descontento.
Sólo el conocimiento exacto del carácter empírico le
confiere al hombre lo que se llama su carácter adquirido. Y lo posee aquél que conoce sus cualidades y perfecciones tanto como sus deficiencias; entonces sabe muy bien lo que puede esperar de sí y hasta dónde puede exigirse. Sólo a partir de este conocimiento podrá representar su papel con el mejor arte, tanto con firmeza como con convicción, e incrementar el valor de sus capacidades y combatir de un modo eficaz sus debilidades, lo que no puede suceder con aquellos
que se obstinan en conservar una ilusión de sí mismos.
En tercer lugar, el carácter del hombre es invariable y como tal permanece durante el resto de su vida; a pesar de las circunstancias, de la acumulación de los años, de las experiencias, el hombre sigue siendo el mismo, idéntico, al igual que el cangrejo en su caparazón. Sólo en la orientación general de su vida, en su materia, en su cuerpo, experimenta cambios; y su carácter muestra algunas variaciones aparentes vinculadas a la edad y surgidas de las diferentes necesidades que debe satisfacer. El hombre en sí mismo no cambia nunca, y su modo de obrar será el mismo en determinadas circunstancias, aun cuando las conociera anticipadamente. La experiencia cotidiana nos lo confirma; en el caso de encontrar a alguien luego de una ausencia de veinte años, vemos que su modo de obrar no ha cambiado y que continúa
aplicando los antiguos procedimientos. Habrá, por cierto, quien niegue esta verdad por medio de las palabras, pero con sus actos, su conducta, la vemos afirmar; quien así opina seguirá confiando en quien le ha dado muestras de lealtad y se abstendrá de ofrecerle su confianza a quien lo ha defraudado alguna vez. En la experiencia descansa todo el conocimiento que se tiene de los hombres, y rara vez se le retira la
confianza a quienes nos han dado claras muestras de su lealtad. Cuando aquella confianza ha sido traicionada, rara vez decimos: El carácter de fulano ha cambiado, sino más bien: Mi opinión de fulano era equivocada. Y en virtud de ese mismo principio, cuando es la ocasión de juzgar el valor moral de una acción, lo primero que hacemos es conocer con certeza cuál ha sido el motivo que ha inspirado tal conducta, y entonces nuestra censura o nuestro elogio no se dirige al
motivo, sino al carácter que se dejó determinar por aquellos motivos, como segundo factor o componente de la acción y único inherente a la condición del hombre. Por lo mismo, el verdadero honor (no ya el honor caballeresco, que es una locura) una vez perdido, ya no se recupera, y la mancha de una sola acción indigna se graba en quien la ha cometido
como un estigma. De ahí procede el refrán: El que malas mañas tiene ... . Por lo mismo, ni aun en los asuntos de Estado se recurre a la traición, y asimismo a recompensar al traidor por los servicios prestados, porque las circunstancias pueden variar, pero no el carácter de aquél; y si alguna vez incurrió en acciones indignas para favorecer los intereses de quien lo solicita, también puede volverse contra éste si las circunstancias así lo determinaran.
Por eso, es sabido que el defecto más grave en el que
suele incurrir un autor dramático es no trazar el carácter de sus personajes con la fijeza e invariabilidad que le corresponde conforme a esa inflexibilidad y constancia que lo caracteriza como fuerza inmodificable. En esta verdad arraiga la posibilidad de la conciencia moral que hasta en la vejez continúa sus admoniciones y reproches por las acciones indignas que hubiéramos cometido. Por ejemplo, Rousseau
recordaba con pesar, después de cuarenta años, haber acusado a su criada María de un robo que él mismo había cometido. Y esto no puede explicarse sino admitiendo que el carácter no ha variado en aquel período de tiempo, ya que, por el contrario, los errores más groseros, las faltas más indignas no nos avergüenzan en la vejez, porque todo ello ha cambiado. Y hemos abjurado de tales errores y los hemos
apartado tal como se aparta la ropa que usábamos cuando éramos jóvenes. También de ello se deduce que alguien, aún teniendo el conocimiento más claro de sus faltas y de sus deficiencia morales, hasta cuando pudiera detestarlas, nunca llega a enmendarlas completamente, a pesar de proponérselo.
Asimismo, no obstante las resoluciones más serias al
respecto y las promesas más firmes en relación a la reparación de las conductas indignas, no se tarda en tomar el mismo sendero por el cual se ha extraviado una vez; y tan pronto como nuestras admoniciones lo advierten por haberlo sorprendido en las mismas faltas, aquel hombre es el primero en asombrarse. Sólo por vía del conocimiento puede ser persuadido de que tales procedimientos le causarán más daño que provecho, pero entonces, el cambio afecta a los medios, a los instrumentos, pero no al objeto que persigue.
Y ése es el principio del sistema carcelario americano, ya que no se propone cambiar el carácter o el alma del condenado. Antes bien, se dirige a restablecer el orden en su cabeza y a persuadirlo de que los fines que persigue conforme a su carácter se obtendrán mejor por el camino del trabajo y del empeño, que por la vía desviada del crimen y la violación de la ley. Y en general, podemos decir que los cambios y todo mejoramiento moral no apelan sino a la esfera del conocimiento para producirse. El carácter, como dijimos, es
invariable; y la acción de los motivos es fatal, pero antes de poder obrar y transformarse en actos, deben pasar por el entendimiento, que es el médium de los motivos. Y aquél, puede verse sometido a infinitos grados de perfeccionamiento y a una incesante corrección hacia los cuales toda educación tiende. En efecto, el cultivo de la inteligencia y del entendimiento es capaz de enriquecerla con motivos de orden
superior y tendencias de toda clase, cuyo acceso le estaría vedado al hombre si no fuera por dicho cultivo; y gracias a ello, pueden abrirse camino hasta su voluntad e inspirar con la nobleza de aquéllos, las resoluciones más dignas.
Cuando el hombre desconocía estos motivos o no podía comprenderlos, era como si en verdad no existieran. Por eso, en idénticas circunstancias, la posición de un hombre respecto a una resolución puede ser diferente luego de transcurrido cierto tiempo, si acaso en el intervalo, el conocimiento de nuevos motivos lo hubieran persuadido de su necesidad. Y así, lo que antes había sido desechado por desconocimiento o incomprensión, hoy puede determinar su voluntad y orientar sus acciones. En este sentido, los escolásticos se referían a ello muy acertadamente: Causa finalis movet non secundum suum esse reale, sed secundum esse cognitum (El motivo mueve a la voluntad no según lo que éste es, sino en tanto es conocido).
De ahí que cualquier enmienda moral no pueda recoger
sus efectos sino en la esfera del conocimiento, y la empresa que se obstina en corregir las deficiencias morales por la apelación a sermones o discursos no será menos estéril que la de convertir el plomo en oro por medio de influencias exteriores o empeñarse por medio de afanosos cultivos en extraer la pera del olmo. Esta invariabilidad del carácter se encuentra ya afirmada de un modo inequívoco en Apuleyo
(Oratio de Magia), quien defendiéndose de las acusaciones de magia, se expresaba del siguiente modo: La moralidad del hombre es el testimonio más seguro, y si alguien acaso ha perseverado en el bien o en el mal, éste debe ser el argumento más sólido para condenarlo o absolverlo.
En cuarto lugar, el carácter es innato, y esto no es el producto del arte ni de las circunstancias fortuitas, sino de la
misma naturaleza. Esto mismo comienza a manifestarse desde la más temprana infancia. En efecto, dos niños sometidos a la misma educación no tardarán en mostrar sus diferencias de carácter, que se mantendrá invariable hasta la vejez. Este carácter, en sus rasgos más generales, se hereda del padre, que es quien lo transmite; la inteligencia, en cambio, se hereda de la madre. De esta explicación de la esencia
del carácter se infiere que las virtudes, como los vicios, son
cosas innatas. Esta verdad tal vez resulte ser muy desagradable a las vanas filosofías de comadres y también a aquellas escuelas que tienen puestas sus estrechas miras en lo útil y lo práctico. Lo cierto es que Sócrates, según el testimonio de Aristóteles en su Ética Magna, reconocía que ser bueno o
malo no dependía de nosotros. Los argumentos que Aristóteles utiliza para refutar la posición de Sócrates resultan ser bastante pobres y mal fundados, y por lo demás termina admitiendo el punto de vista de Sócrates, y así lo expresa en su Ética a Nicómaco (Libro VI, cap. 13): Todo el mundo cree que cada una de las cualidades morales que poseemos se
encuentra en nosotros, en cierta medida, por obra de la naturaleza. Y es así que estamos dispuestos a ser equitativos, justos, sabios, animosos y a desarrollar otras virtudes desde el momento mismo de nuestro nacimiento.
Ahora bien, si se considera el conjunto de virtudes y de vicios tal como los ha resumido y presentado Aristóteles en una rápida mirada en su obra De Virtutibus et vitiis (De las virtudes y los vicios), se reconocerá que todos ellos, supuestos como existentes en los hombres reales, no pueden ser concebidos sino como disposiciones innatas y no pueden ser
verdaderos sino de ese modo. En efecto, si tales virtudes surgieran de la reflexión y del juicio, se asemejarían a una especie de comedia o representación y serían falsos: por lo mismo, no podría contarse con su persistencia y duración, ya que estarían siempre expuestos al influjo de las circunstancias cambiantes. Así como la reflexión las hubo implantado en su momento, también podrá removerlas, llegado el caso.
Lo mismo ocurre con la virtud cristiana del amor, llamada cáritas, y que Aristóteles, al igual que los antiguos, desconocían por completo.
¿Cómo pensar acaso que la incansable bondad de un
hombre, o acaso su perversidad incorregible, pueda ser el resultado de condiciones fortuitas o el fruto de la educación? ¿Podríamos incluir allí al carácter de un Adriano, un Tito, un Antonino. o bien el opuesto de un Calígula, un Nerón o un Domiciano? ¿No fue el mismo Séneca preceptor de Nerón? En el carácter innato, como el verdadero núcleo del hombre moral, residen entonces todos sus vicios y sus virtudes. Y esta
convicción era la que guiaba la pluma de Veleyo Patérculo cuando escribía las siguientes líneas acerca de Catón (II, 35):
Catón era la imagen misma de la virtud. Más cerca de los dioses que de los hombres por su rectitud y genio, no hacía el bien para que otros tomaran conocimiento de ello, sino porque le era imposible proceder de otro modo.
En cambio, si damos crédito a la doctrina del libre
albedrío, la virtud y el vicio, o el hecho de que dos niños educados en las mismas circunstancias exhiban luego marcadas diferencias de carácter y actúen de modo opuesto, son cosas que no pueden ser explicadas. La desemejanza de los caracteres humanos es incompatible con la doctrina del libre albedrío. la cual supone que un hombre pueda actuar de un modo u otro, incluso, de un modo completamente opuesto a
su disposición. Ya que, de esta manera, sería necesario admitir la existencia de una tabla rasa en el carácter, lo mismo que Locke admitía para la inteligencia, y que entonces, no existiera ninguna disposición innata que pudiera inclinarse hacia uno u otro lado. En efecto, toda tendencia primitiva, original, rompería el equilibrio tal como lo supone la doctrina de la libertad de indiferencia. Y gracias a esta hipótesis, las acciones y sus determinaciones, como así las diferencias de carácter, no residirían en lo subjetivo, ni aun en lo objetivo, sino en los objetos exteriores, que en última instancia determinarían nuestras acciones y, en consecuencia, la supuesta libertad quedaría totalmente abolida.
Y aún podría quedar una última alternativa, consistente en situar toda aquella divergencia del obrar en una región
intermedia entre el sujeto y el objeto, y haciendo recaer dicha divergencia en los múltiples modos de ser concebido el objeto por parte del sujeto, es decir, la variedad de opiniones y juicios respecto de ellos. Sin embargo, en este caso, la moral quedaría sujeta al conocimiento verdadero o falso que pudiera tenerse respecto de las circunstancias, y esto mismo reduciría las diferencias morales de nuestros modos de obrar a una sencilla diferencia de rectitud de nuestros juicios respecto de ella, y de esta manera, la moral quedaría
enlazada a la lógica.
Por último, los partidarios del libre albedrío, podrían eludir este dilema diciendo: No hay diferencia original
entre los caracteres, sino que tal diferencia es fruto de las circunstancias externas, las impresiones externas, la educación
recibida, ejemplos morales, etc., y cuando el carácter individual se fija de este modo, puede explicarse por la diferencia de las acciones.
Y a eso respondemos: 1- Si damos crédito a esa hipótesis, entonces el carácter se formaría muy tardíamente (sin
embargo, éste ya comienza a asomar en la infancia) y los hombres morirían mucho antes de haber adquirido su carácter. 2.- Que todas estas circunstancias, de las cuales resulta el carácter como tal, son completamente independientes de nosotros y sólo aparecerían por obra de la Providencia o de la fortuna, que las deposita en nuestra naturaleza completamente determinadas. De modo tal que si el carácter fuera el
mero resultado de las circunstancias externas y origen único de nuestras diversas maneras de obrar, la responsabilidad moral quedaría completamente suprimida tan pronto se constate que nuestras acciones son la obra del azar o de la Providencia. Vemos así que en la doctrina del libre albedrío, el origen de la diferencia moral y, por lo tanto, el origen del vicio y de la virtud no encuentran en el marco de esta doctrina algún punto de apoyo en el cual arraigarse. De ello resulta que esta teoría, aun cuando ofrezca interesantes atractivos a las inteligencias poco cultivadas, es contradictoria en sí misma, y también respecto de nuestras convicciones morales y con relación al principio de razón suficiente que gobierna y regula nuestro entendimiento.
Ahora bien, la necesidad con la cual se ejercen los motivos que obran sobre nuestra voluntad, como las demás causas en general, no se fundan en una doctrina sin base. El suelo que le sirve de apoyo, tal como lo hemos dicho, es el carácter innato e individual del hombre. Así como cada efecto que vemos producirse en el mundo inorgánico es el resultado de dos factores, que son por una parte, la fuerza primitiva que obra en él y la causa que provoca tal manifestación; del mismo modo cada acción del hombre es el resultado necesario de su carácter y del motivo que interviene. Y una vez que
ambos factores se han combinado, la acción se muestra como inevitable y necesaria.
Entonces, para que una acción sea diferente a la desencadenada en estas condiciones, será necesario admitir la existencia de otro motivo diferente, o bien de otro carácter. Así
podría anticiparse y calcularse cada acción con absoluta certidumbre, si es que el carácter no fuera difícil de establecer y determinar, y si acaso los motivos no permanecieran ocultos y siempre expuestos al influjo de otros motivos de tipo moral. Asimismo, éstos son los únicos que pueden ser eficaces y penetrar así en la esfera del pensamiento humano, dado que los motivos morales son incapaces de obrar en un ser que no sea un hombre.
En el carácter innato del hombre ya están prefigurados
los fines hacia los cuales tiende, ya que los instrumentos o medios de los que se vale para su cumplimiento pueden verse determinados por las circunstancias, la educación, por el modo de juzgarlos, su inteligencia y su instrucción. Como resultado final, encontramos el encadenamiento de sus actos y el papel que aquel hombre ha de representar en el
mundo. Goethe ha comprendido de un modo muy lúcido la doctrina del carácter individual del hombre y la ha plasmado tanto en el pensamiento como en la poesía. Es testimonio de aquella comprensión una de las más bellas estrofas que ahora citamos:
Como desde el día que viniste al mundo (cuando el sol saludaba a los planetas) has ido creciendo sin cesar, y según
la ley que regía cuando comenzó tu vida. Tal es tu destino, no puedes huir de ti mismo. Así hablaban ya los profetas y las sibilas. No habrá tiempo ni poder que tuerza o quiebre lo que ya está llamado a desarrollarse en el curso de la vida.
Decíamos que la verdad fundamental sobre la que descansa la necesidad de la acción de todas las cosas es la existencia de una esencia interior que está presente en todo objeto de la naturaleza, se trate de una fuerza natural general que se manifiesta en él, o de la fuerza vital, o de la voluntad. Todo ser, cualquiera sea la especie a la que pertenece, obrará conforme a la naturaleza de las causas que lo soliciten y de acuerdo con su naturaleza individual. Esta ley, a la cual se hallan sujetas todas las cosas, ya había sido enunciada con notable exactitud por los escolásticos en aquella conocida sentencia: operan sequitur esse (cada ser obra conforme a su esencia). Esto mismo puede aplicarse al químico que estudia el comportamiento de los cuerpos cuando son sometidos a la acción de ciertos reactivos, y también al hombre que estudia a sus semejantes sometiéndolos a determinadas pruebas. Porque ya se trate de un cuerpo, de un objeto o del hombre mismo, las causas exteriores que actúen sobre él no podrán extraer otra cosa que la manifestación
misma de lo que contiene en su interior, es decir, su esencia. Ya que todo ser no puede obrar sino en conformidad con lo que es. Recordemos aquí que toda existencia supone una esencia, es decir, que en cuanto es, deber ser algo, debe tener una esencia determinada.
Una cosa no puede existir y al mismo tiempo no ser
nada ni verse determinada, al modo del ens metaphysicum de
los escolásticos, que existía de un modo puro, sin determinaciones, ni atributos, ni cualidades, y por lo tanto, sin un modo de obrar que proceda de él. Y una existencia sin esencia, no posee realidad alguna, del mismo modo que una esencia sin existencia.
Todo lo que es ha de tener, por fuerza, una naturaleza
particular característica, gracias a la cual es lo que es, que se la comprueba en todos sus actos, cuyas manifestaciones son provocadas por causas exteriores, y la naturaleza no puede ser el resultado de causas que no la pueden modificar. Todo eso es tan verdadero respecto del hombre y su voluntad como lo es respecto a todos los seres de la creación. También el hombre, además del atributo de la existencia, posee una esencia fija, es decir, cualidades propias que constituyen precisamente su carácter y que no necesitan más que una excitación extema para provocar su reacción.
Por lo mismo, pretender que un hombre, bajo el influjo de motivos idénticos, actúe de un modo o de otro absolutamente opuesto es equivalente a creer que un árbol, habiendo dado cerezas el año pasado, este año produzca castañas. El libre albedrío implica, entonces, una existencia sin esencia; es decir, algo que, al mismo tiempo es y no es nada, y que por lo tanto, no sea; lo cual constituye una evidente contradicción.
De todas las causas que acabamos de exponer y del valor cierto a priori, y por lo mismo, del carácter general del
principio de causalidad, proviene el hecho de que todos los pensadores genuinos de todas las épocas, por diferentes que fueran sus opiniones sobre otras materias, estuvieran de acuerdo en reconocer el efecto necesario que ejercen los motivos sobre las voliciones y en rechazar frontalmente la doctrina del libre albedrío; precisamente, porque la muchedumbre, incapaz de pensamientos genuinos, y entregada por
completo a las apariencias y a la vida práctica, se resistía
obstinadamente a admitir esta verdad, lo que tuvieron que hacer luego como un precepto establecido.
El icono más conocido por el cual se produce este reconocimiento es el asno de Buridán. Sin embargo, esta parábola es buscada en vano desde hace casi un siglo en todas las obras firmadas por aquel sofista y en otras cuya autoría se le atribuye. Yo poseo una edición de Sophismata impresa, al
parecer, en el siglo XV, sin indicación de lugar de edición ni paginación, que numerosas veces he hojeado inútilmente en busca de aquella parábola, aunque a cada pasaje, el autor se vale de asnos para sus ejemplos. Bayle, autor del artículo Buridán publicado en el Diccionario Histórico, constituye la única base y referencia de todo cuanto se ha escrito respecto de este asunto. Este autor refiere con notable inexactitud que el único sofisma de Buridán que se conoce es sólo éste, y esto mismo puedo refutarlo exhibiendo un tomo que posee numerosos ejemplos y sofismas. Bayle, quien se había aplicado tan explícitamente a este asunto, debería conocer que ese ejemplo, que ha llegado a ser la expresión típica y simbólica de la verdad por la cual lucho, es mucho más antiguo que el de Buridán. En la obra de Dante, que reunía toda la ciencia de la época, y que había vivido mucho antes que
Buridán, se encuentra ya una mención a aquel sofisma. Y aunque el poeta no habla de pollos ni de asnos, sino de hombres, dice así en el comienzo del cuarto libro del Paraíso, con estos tercetos:
Intra due cibi distanti e moventi,
El mismo Aristóteles expresaba un idéntico pensamiento cuando decía: El hombre que tenga mucha hambre
y sed, y se encuentre a igual distancia del alimento y de la bebida, necesariamente permanecerá inmóvil. (De Coeli, Libro II, 13 - Acerca de los cielos). Buridán, que extrajo de allí sus ejemplos, se conformó con poner un asno en lugar de un hombre, porque la costumbre de aquel pobre escolástico era valerse de los ejemplos de Platón y Sócrates, o bien tomar un asno.
Ahora bien, el problema del libre albedrío es la piedra de toque a cuyo arreglo se pueden diferenciar los pensadores
genuinos y profundos de los superficiales; o mejor, una suerte de límite mediante el cual se dividen las opiniones al respecto. Unos sostienen la necesidad rigurosa de las acciones humanas, dados los motivos y el carácter; en cambio, otros adhieren a la doctrina del libre albedrío de acuerdo con la inmensa mayoría de los hombres. Existe aún un término medio ocupado por los tímidos, quienes al verse presionados fluctúan a uno y otro lado alegando tanto razones propias
como ajenas, y se refugian en palabras y frases, giran en torno al problema durante tanto tiempo, que por fin, ya no saben muy bien de qué se trata en verdad. Y de tal modo procedió Leibnitz en otro tiempo, quien era mucho más un matemático y polígrafo que filósofo. Pero, con el objeto de poner a esos habladores vacilantes entre la espada y la pared, se debe plantear el problema del siguiente modo y sin apartarse de los siguientes preceptos:
1. - Un hombre cualquiera, en el imperio de ciertas circunstancias, ¿puede ejecutar del mismo modo dos acciones diferentes, o bien, se decidirá por una sola? Respuesta de los pensadores profundos: sólo una.
2. - Admitiendo que el carácter de un hombre permanece
invariable, y por otra parte, que las circunstancias cuya influencia ha sufrido se encuentran determinadas de un extremo a otro, hasta en los aspectos más ínfimos, por obra de motivos externos que actúan siempre en la más estricta necesidad y cuya cadena continua formada por eslabones igualmente necesarios se prolonga así hasta el infinito,
¿podría ser la vida de ese hombre diferente a la que ha sido, en algún punto cualquiera de su recorrido, en algún detalle, alguna escena, alguna acción? Respuesta consecuente y precisa: no.
El resultado de ambos principios puede enunciarse así:
todo lo que ocurre, sea grande o pequeño, ocurre necesariamente. Quid fit, necesario fit.
Quien se perturbe por tales principios demuestra claramente que tiene aún algo por aprender y algo que olvidar, pero terminará reconociendo que aquella sentencia es la verdadera salvaguardia del alma. Nuestros actos, en verdad, nunca han de ser un comienzo absoluto, y nada genuinamente nuevo llega a la existencia. Sólo por lo que hacemos, comprendemos lo que somos.
También, la opinión sólidamente establecida entre los
antiguos, respecto del Fatum y del fatalismo propio de la religión islámica y mahometana, se apoya en aquella convicción, que aunque no haya sido estrictamente analizada, al menos fue presentida en sus aspectos más generales, y atribuía una rigurosa necesidad a todo lo que sucede. (Los filósofos antiguos han confundido el fatalismo con el determinismo, que es, digamos, la expresión científica de aquél.) Lo mismo puede decirse de los presagios y vaticinios, tan arraigados y
tan difíciles de extirpar. Precisamente, en ellos se ve que el
menor y más insignificante accidente es la expresión de las más rigurosas leyes. En efecto, el presagio se toma de las meras contingencias para expresar las leyes de necesidad que contiene su anuncio, y todos los acontecimientos ocurren y se desencadenan a su arreglo y principio. Así, todo repercute en todo. Y esta creencia implícita puede servir para explicar por qué un hombre, sin intención de hacerlo, ha dado muerte o herido de gravedad a otro y conserva durante toda su vida la pena de su acto con un sentimiento muy similar al remordimiento, y es objeto, por parte de los demás, de un singular
desprecio como un homicida. Hasta la doctrina cristiana de la predestinación es un resultado remoto de aquella convicción innata de la invariabilidad del carácter y de la necesidad rigurosa de sus manifestaciones.
Tampoco he de omitir una observación que cada cual
adoptará conforme a sus intereses. Si admitimos la necesidad absoluta y rigurosa de cuanto ocurre con arreglo a una cadena causal que enlaza a todos los acontecimientos y sucesos por igual, y permitimos que en esa cadena se produzcan soluciones de continuidad gracias a la intervención de la libertad o de la decisión, toda previsión y anticipación del
porvenir se vería afectada por ello y, por lo tanto, desde este punto de vista, la anticipación de los hechos futuros sería imposible. Por consiguiente, también resultarían inconcebibles, ya que no existe porvenir alguno en verdad objetivo que pueda ser previsto con exactitud, mientras que ahora, sólo ponemos en duda las posibilidades meramente subjetivas. Tampoco puede subsistir esa duda, al menos en las personas bien informadas, luego de haber confirmado la posibilidad y exactitud de esta anticipación, tal como numerosos testimonios pueden confirmarlo.
Añadiré algunas consideraciones más como consecuencia de la doctrina que hemos establecido relativas a la necesidad de todos los sucesos. ¿Qué sería del mundo, si acaso no fuera la necesidad el hilo conductor que atraviesa todos los seres y todas las cosas, y que una tal necesidad no presidiera la producción de todos los seres? Sin duda, una monstruosidad, un montón de escombros, una mueca sin sentido ni significación, un producto azaroso de la casualidad propiamente dicha.
Desear que un acontecimiento o suceso no ocurra, es
infligirse un tormento innecesario, ya que equivale a desear algo imposible, como por ejemplo, que el sol salga por el Poniente. En efecto, todo acontecimiento, sea éste grande o pequeño, resulta siempre absolutamente necesario. Una tarea ociosa sería meditar sobre las contingencia o la exigüidad de las causas que han provocado tal o cual modificación, y más aún, especular sobre la posibilidad de que las cosas ocurriesen de otro modo. Todo esto es ilusorio y las discusiones al respecto son estériles, porque las causas que han intervenido y actuado lo han hecho en virtud de un poder tan riguroso y absoluto como el que determina ai sol despuntar por el Oriente.
Más bien, debemos considerar los sucesos y acontecimientos que se desencadenan frente a nosotros como los
caracteres impresos en las páginas de un libro que leemos, y admitiendo que estaban allí, antes de leerlas.
 Si acaso le solicitamos a la percepción exterior que nos
aporte algunas aclaraciones a nuestro problema, al orientarse esta facultad hacia el exterior, la voluntad, para ella, no podrá ser objeto de conocimiento inmediato tal como parecía serlo hasta hace muy poco para la conciencia, a quien hemos decretado que era un juez incompetente en esta materia.
Si acaso le solicitamos a la percepción exterior que nos
aporte algunas aclaraciones a nuestro problema, al orientarse esta facultad hacia el exterior, la voluntad, para ella, no podrá ser objeto de conocimiento inmediato tal como parecía serlo hasta hace muy poco para la conciencia, a quien hemos decretado que era un juez incompetente en esta materia.
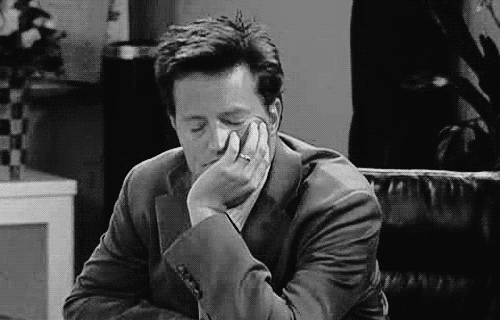 Es así que muchos creen, de un modo muy equivocado, que teniendo en la mano una pistola cargada, basta accionarla para matarse. Para la ejecución de semejante acto, el medio mecánico que lo facilita es lo menos importante. La condición fundamental es, en este caso, la intervención de un motivo que muestre la fuerza determinante más abrumadora y que por sí misma sea capaz de equilibrar y superar el
amor a la vida o el temor a la muerte, y en el grado necesario y suficiente para accionar el gatillo. Sin la intervención de un motivo semejante, nadie podrá decidirse verdaderamente; y una vez que ha intervenido, la decisión es necesaria, excepto que se represente un motivo opuesto más poderoso, si es que este motivo pueda existir.
Es así que muchos creen, de un modo muy equivocado, que teniendo en la mano una pistola cargada, basta accionarla para matarse. Para la ejecución de semejante acto, el medio mecánico que lo facilita es lo menos importante. La condición fundamental es, en este caso, la intervención de un motivo que muestre la fuerza determinante más abrumadora y que por sí misma sea capaz de equilibrar y superar el
amor a la vida o el temor a la muerte, y en el grado necesario y suficiente para accionar el gatillo. Sin la intervención de un motivo semejante, nadie podrá decidirse verdaderamente; y una vez que ha intervenido, la decisión es necesaria, excepto que se represente un motivo opuesto más poderoso, si es que este motivo pueda existir.
d'un mado, priu si morria difame
che liber'uomo I'un recusse a denti.
Entre dos platos igualmente ricos
y distantes, por hambre moriría
un hombre libre sin probar bocado
antes de hincar el diente.
Presentación de Omar Cortés Capítulo segundo Capítulo cuarto Biblioteca Virtual Antorcha