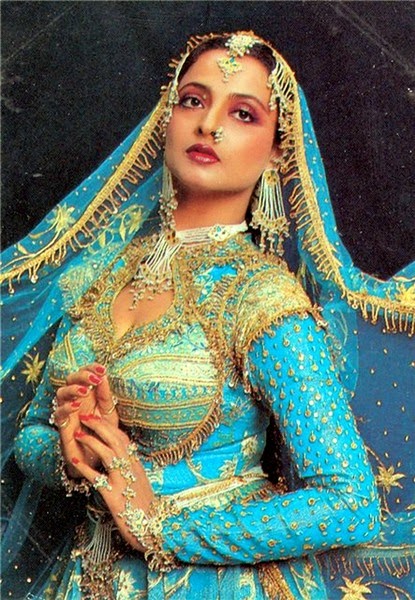
Cuentan que en el trono de los califas Omniadas, en Damasco, se sentó un rey —¡sólo Alá es rey!— que se llamaba Abdalmalek ben-Merwán. Le gustaba departir a menudo con los sabios de su reino acerca de nuestro señor Soleimán ben Daúd (¡con él la plegaria y la paz!), de sus virtudes, de su influencia y de su poder ilimitado sobre las tierras de las soledades, los efrits> que pueblan el aire y los genios marítimos y subterráneos.
Un día en que el califa, oyendo hablar de ciertos vasos de cobre antiguo cuyo contenido era una extraña humareda negra de formas
diabólicas, se asombraba en extremo y parecía poner en duda la realidad
de hechos tan verídicos, hubo de levantarse entre los circunstantes
el famoso viajero Taleb ben-Sehl, quien confirmó el relato que acababan
de escuchar y añadió: En efecto, ¡oh Emir de los Creyentes!, esos
vasos de cobre no son otros que aquellos donde se encerraron, en tiempos
antiguos a los genios que se rebelaron ante las órdenes de Soleimán,
vasos arrojados al fondo del mar mugiente, en los confínes de Moghreb,
en el África occidental, tras de sellarlos con el sello temible. Y el humo
que se escapa de ellos es simplemente el alma condensada de los efrits, los cuales no por eso dejan de tomar su aspecto formidable si llegan a salir al aire libre.
Al oír tales palabras, aumentaron considerablemente la curiosidad y el asombro del califa Abdalmalek, que dijo a Taleb ben-Sehl:
¡Oh Taleb, tengo muchas ganas de ver uno de esos vasos de cobre que
encierran efrits convertidos en humo!
¿Crees realizable mi deseo? Si es así, pronto estoy a hacer por mí mismo las investigaciones necesarias. Habla.
El otro contestó: ¡Oh Emir de los Creyentes! Aquí mismo
puedes poseer uno de esos objetos, sin que sea preciso que te muevas y
sin fatigas para tu persona venerada. No tienes más que enviar una
carta al emir Muza, tu lugarteniente en el país de los Moghreb. Porque
la montaña a cuyo pie se encuentra el mar que guarda esos vasos, está
unida al Moghreb por una lengua de tierra que puede atravesarse a pie
enjuto. ¡Al recibir una carta semejante, el emir Muza no dejará de ejecutar
las órdenes de nuestro amo el califa!
Estas palabras tuvieron el don de convencer a Abdalmalek, que
dijo a Taleb en el instante: ¿Y quién mejor que tú ¡oh Taleb!, será
capaz de ir con celeridad al país de Moghreb con el fin de llevar esa
carta a mi lugarteniente el emir Muza? Te otorgo plenos poderes para
que tomes de mi tesoro lo que juzgues necesario para gastos de viaje, y
para que lleves cuantos hombres te hagan falta en calidad de escolta.
¡Pero date prisa, oh Taleb!
Y al punto escribió el califa una carta de su puño y letra para el emir Muza, la selló y se la dio a Taleb, que besó la tierra entre las manos del rey, y no bien hizo los preparativos oportunos, partió con toda diligencia hasta el Moghreb, a donde llegó sin contratiempos.
El emir Muza le recibió eon júbilo y guardándole todas las consideraciones debidas a un enviado del Emir de los Creyentes; y cuando
Taleb le entregó la carta, la cogió, y después de leerla y comprender su
sentido, se la llevó a sus labios, luego a su frente, y dijo: ¡Escucho y
obedezco!
Y enseguida mandó que fuera a su presencia el jeque Abdossamad, hombre que había recorrido todas las regiones habitables de la tierra, y que a la sazón pasaba los días de su vejez anotando cuidadosamente, por fechas, los conocimientos que adquirió en una vida de viajes no interrumpidos. Y cuando se presentó el jeque, el emir Muza le saludó con respeto y le dijo: ¡Oh jeque Abdossamad! He aquí que el Emir de los Creyentes me transmite sus órdenes para que vaya en busca de los vasos de cobre antiguos, donde fueron encerrados por nuestro señor Soleimán ben-Daúd los genios rebeldes. Parece ser que yacen en el fondo de un mar situado al pie de una montaña que debe hallarse en los confines extremos del Moghreb. Por más que desde hace mucho tiempo conozco todo el país, nunca oí hablar de ese mar ni del camino que a él conduce; pero tú, ¡oh jeque Abdossamad!, que
recorriste el mundo entero, no ignorarás sin duda la existencia de esa
montaña y de ese mar.
Reflexionó el jeque una hora de tiempo, y contestó: ¡Oh emir Muza ben-Nossair! No son desconocidos para mi memoria esa montaña
y ese mar; pero, a pesar de desearlo, hasta ahora no pude ir donde se
hallan; el camino que allá conduce se hace muy penoso a causa de la
falta de agua en las cisternas, y para llegar se necesitan dos años y
algunos meses, y más aún para volver, ¡suponiendo que sea posible
volver de una comarca cuyos habitantes no dieron nunca la menor señal
de su existencia, y viven en una ciudad situada, según dicen, en la
propia cima de la montaña consabida, una ciudad en la que no logró
penetrar nadie y que se llama la Ciudad de Bronce!
Y dichas tales palabras, se calló el jeque, reflexionando un momento todavía, y añadió: Por lo demás, ¡oh emir Muza!, no debo
ocultarte que ese camino está sembrado de peligros y de cosas espantosas,
y que para seguirle hay que cruzar un desierto poblado por efrits y genios, guardianes de aquellas tierras vírgenes de la planta humana desde la antigüedad. Efectivamente, sabe ¡oh Ben-Nossair!, que esas comarcas del extremo Occidente africano están vedadas a los hijos de los hombres; sólo dos de ellos pudieron atravesarlas: Soleimán ben-Daúd, uno, y El Iskandar de Dos-Cuernos, el otro. ¡Y desde aquellas épocas remotas, nada turba el silencio que reina en tan vastos desiertos!
Pero si deseas cumplir las órdenes del califa e intentar, sin otro guía que tu servidor, ese viaje por un país que carece de rutas ciertas, desafiando obstáculos misteriosos y peligros, manda cargar mil camellos
con odres repletos de agua y otros mil camellos con víveres y provisiones;
lleva la menos escolta posible, porque ningún poder humano preservaría de la cólera de las potencias tenebrosas cuyos dominios vamos a violar, y no conviene que nos indispongamos con ellas alardeando de armas amenazadoras e inútiles. ¡Y cuando esté preparado todo, haz tu testamento, emir Muza, y partamos! Al oír tales palabras, el emir Muza, gobernador del Moghreb invocando el nombre de Alá no quiso tener un momento de vacilación;
congregó a los jefes de sus soldados y a los notables del reino, testó
ante ellos y nombró como sustituto a su hijo Harún. Tras de lo cual
mandó hacer los preparativos consabidos; no se llevó consigo más que
algunos hombres seleccionados de antemano, y en compañía del jeque
Abdossamad y de Taleb, el enviado del califa, tomó el camino del desierto, seguido por mil camellos cargados con agua y por otros mil cargados con víveres y provisiones.
Durante días y meses marchó la caravana por las llanuras solitarias sin encontrar por su camino un ser viviente en aquellas
inmensidades monótonas cual mar encalmado. Y de esta suerte continuó
el viaje en medio del silencio infinito, hasta que un día advirtieron
en lontananza como una nube brillante a ras del horizonte, hacia la que
se dirigieron, y observaron que era un edificio con altas murallas de
acero chino, y sostenido por cuatro filas de columnas de oro que tenían
cuatro mil pasos de circunferencia.
La cúpula de aquel palacio era de oro, y servía de albergue a millares y millares de cuervos, únicos habitantes que bajo el cielo se veían allá. En la gran muralla donde se abría la puerta principal de ébano macizo incrustado de oro, aparecía una placa inmensa de metal rojo, la cual dejaba leer estas palabras trazadas en caracteres jónicos, que descifró el jeque Abdossamad y se las tradujo al emir Muza y a sus acompañantes:
¡Entra aquí para saber la historia de los dominadores!
Con exceso se emocionó el emir Muza al oír las palabras que traducía el venerable Abdossamad, y murmuró: ¡No hay más Dios que Alá!
Luego dijo: ¡Entremos!
Y seguido por sus acompañantes, franqueó los umbrales de la puerta principal y penetró en el palacio.
Entre el vuelo mudo de los pajarracos negros, surgió ante ellos la alta desnudez granítica de una torre cuyo final se perdía de vista, y al pie de la que se alineaban en redondo cuatro filas de cien sepulcros
cada una, rodeando un monumental sarcófago de cristal pulimentado,
en torno del cual se leía esta inscripción grabada en caracteres jónicos
realzados por pedrerías:
¡Pasó cual el delirio de las fiebres la embriaguez del triunfo!
Al oír estas palabras que traducía el jeque Abdossamad, el emir Muza y sus acompañantes no pudieron por menos de llorar. Y permanecieron largo rato de pie ante el sarcófago y los sepulcros, repitiéndose las palabras fúnebres.
Luego se encaramaron a la torre, que se cerraba
con una puerta de dos hojas de ébano, sobre la cual se leía esta inscripción,
también grabada en caracteres jónicos realzados por pedrerías:
¡En el nombre del Eterno, del Inmutable!
Al oír tan sublimes verdades, el emir Muza y sus acompañantes prorrumpieron en sollozos y lloraron largamente. Tras de lo cual penetraron en la torre, y hubieron de recorrer inmensas salas habitadas por el vacío y el silencio. Y acabaron por llegar a una estancia mayor que
las otras, con bóveda redondeada en forma de cúpula, y que era la
única de la torre que tenía algún mueble. El mueble consistía en una
colosal mesa de madera de sándalo, tallada maravillosamente, y sobre
la cual se destacaba en hermosos caracteres análogos a los anteriores,
esta inscripción:
¡Otrora se sentaron a esta mesa mil reyes tuertos, y mil reyes que conservaban bien sus ojos!
El asombro del emir Muza hubo de aumentar frente a aquel misterio, y como no pudo dar con la solución, transcribió tales palabras en sus pergaminos; luego, conmovido en extremo, abandonó el palacio y
emprendió de nuevo con sus acompañantes el camino de la Ciudad de
Bronce ...
En este momento de su narración, Schehrazada vio aparecer la mañana , y se calló discreta.
Cuando llegó la noche siguiente ...
Ella dijo:
... y emprendió de nuevo con sus acompañantes el camino de la
Ciudad de Bronce.
Anduvieron uno, dos, y tres días, hasta la tarde del tercero. Entonces vieron destacarse a los rayos del rojo sol poniente, erguida sobre
ün alto pedestal, una silueta de jinete inmóvil que blandía una lanza de
larga punta, semejante a una llama incandescente del mismo color que
el astro que ardía en el horizonte.
Cuando estuvieron muy cerca de aquella aparición, advirtieron que el jinete y su caballo, y el pedestal eran de bronce, y que en el palo de la lanza, por el sitio que iluminaban aún los postreros rayos del astro, aparecían grabadas en caracteres de fuego estas palabras:
¡Audaces viajeros que pudieron llegar hasta las tierras vedadas, ya no saben volver sobre sus pasos!
Entonces el emir Muza se acercó al jinete y le empujó con la mano. Y súbito, con la rapidez del relámpago, el jinete giró sobre sí mismo y se paró volviendo el rostro en dirección completamente opuesta a la que habían seguido los viajeros. Y el jeque Abdossamad hubo de
reconocer que, efectivamente, se había equivocado y que la nueva ruta
era la verdadera.
Al punto volvió sobre sus pasos la caravana, emprendiendo el
nuevo camino, y de esta suerte prosiguió el viaje durante días y días,
hasta que una noche llegó ante una columna de piedra negra, a la cual
estaba encadenado un ser extraño del que no se veía más que medio
cuerpo, pues el otro medio aparecía enterrado en el suelo. Aquel busto
que surgía de la tierra, se diría un engendro monstruoso arrojado allí
por la fuerza de las potencias infernales, era negro y corpulento como
el tronco de una palmera vieja, seca y desprovista de sus palmas. Tenía
dos enormes alas negras, y cuatro manos: dos de las cuales semejaban
garras de leones. En su cráneo espantoso se agitaba de un modo salvaje una cabellera erizada de crines ásperas, como la cola de un asno silvestre. En las cuencas de sus ojos llameaban dos pupilas rojas, y en la frente, que tenía dobles cuernos de buey, aparecía el agujero de un solo ojo que se abría inmóvil y fijo, lanzando iguales resplandores verdes que la mirada de tigres y panteras.
Al ver a los viajeros, el busto agitó los brazos dando gritos espantosos, haciendo movimientos desesperados como para romper las cadenas que le sujetaban a la columna negra. Y asaltada por un terror extremado, la caravana se detuvo allí, sin alientos para avanzar ni retroceder.
Entonces se encaró el emir Muza con el jeque Abdossamad y le
preguntó: ¿Puedes ¡oh venerable!, decirnos que significa esto?
El jeque contestó: ¡Por Alá, oh emir!, que esto supera a mi entendimiento!
Y dijo el emir Muza: ¡Aproxímate, pues, más a él, e interrógale! ¡Acaso él mismo nos lo aclare!
Y el jeque Abdossamad no quiso mostrar la menor vacilación, y se acercó al monstruo, gritándole: ¡En el nombre del Dueño que tiene en su mano los imperios de lo Visible y de lo Invisible, te conjuro a que me respondas! ¡Dime, quién eres, desde cuándo estás ahí y por qué sufres un castigo tan extraño!
Entonces ladró el busto. Y he aquí las palabras que entendieron luego el emir Muza, el jeque Abdossamad y sus acompañantes:
Soy un efrit de la posteridad de Eblis, padre de los genn. Me llamo Daeseh ben-Alaemasch, y estoy encadenado aquí por la Fuerza Invisible hasta la consumación de los siglos.
Antaño, en este país, gobernado por el rey del Mar, existía en calidad de protector de la Ciudad de Bronce un ídolo de ágata roja, del
cual yo era guardián y habitante al propio tiempo. Porque me aposenté
dentro de él, y de todos los países venían muchedumbres a consultar
por conducto mío la suerte y a escuchar los oráculos y las predicciones
augúrales que hacía yo.
El rey del Mar, de quien yo mismo era vasallo, tenía bajo su
mando supremo al ejército de los genios que se habían rebelado contra
Soleimán ben-Daúd, y me había nombrado jefe de ese ejército para el
caso de que estallara una guerra entre aquél y el señor formidable de
los genios. Y, en efecto, no tardó en estallar tal guerra.
Tenía el rey del Mar una hija tan hermosa, que la fama de su
belleza llegó a oídos de Soleimán, quien deseoso de contarla entre sus
esposas, envió un emisario al rey del Mar para pedírsela en matrimonio,
a la vez que le instaba a romper la estatua de ágata, y a reconocer
que no hay más Dios que Alá, y que Soleimán es el profeta de Alá, y le
amenazaba con su enojo y su venganza si no se sometía inmediatamente
a sus deseos.
Entonces congregó el rey del Mar a sus visires Y a los jefes de los genn, y les dijo: Sepan que Soleimán me amenaza con todo género
de calamidades para obligarme a que le dé mi hija, y rompa la estatua
que sirve de vivienda a su jefe Deasch ben-Alaemaseh. ¿Qué opinan
acerca de tales amenazas? ¿Deb o inclinarme a resistir?
Los visires contestaron: ¿Y que tienes que temer del poder de Soleimán, ¡oh rey nuestro!? ¡Nuestras fuerzas son tan formidables como
las suyas por lo menos, y sabremos aniquilarlas!
Luego se encararon conmigo y me pidieron mi opinión.
Dije entonces: ¡Nuestra única respuesta para Soleimán será dar una paliza a su emisario!
Lo cual se ejecutó al punto. Y dijimos al emisario: ¡Vuelve ahora para dar cuenta de la aventura a tu amo!
Cuando se enteró Soleimán del trato infligido a su emisario,
llegó al límite de la indignación, y reunió en seguida todas sus fuerzas
disponibles, consistentes en genios, hombres, pájaros y animales. Confió
a Assaf ben-Barkhia el mando de los guerreros humanos, y a Domriat,
rey de los efrits, el mando de todo el ejército de genios, que ascendía a sesenta millones, y el de los animales y aves de rapiña recolectados en todos los puntos del universo, y en la islas y mares de la tierra. Hecho lo cual, yendo a la cabeza de tan formidable ejército, Soleimán se dispuso invadir el país de mi soberano el rey del Mar. Y no bien llegó, alineó su ejército en orden de batalla.
Empezó por formar en dos alas a los animales, colocándolos en
lineas de a cuatro, y en los aires apostó a las grandes aves de rapiña,
destinadas a servir de centinelas que descubriesen nuestros movimientos y a arrojarse de pronto sobre los guerreros para herirles y sacarles los ojos. Compuso la vanguardia eon el ejército de hombres, y la retaguardia
con el ejército de genios; y mantuvo a su diestra a su visir
Assaf ben-Barkhia, y a su izquierda a Domriat, rey de los genios del
aire. Él permaneció en medio, sentado en su trono de pórfido y de oro,
que arrastraban cuatro elefantes. Y dio entonces la señal de la batalla.
De repente, se hizo oír un clamor que aumentaba con el ruido de carreras al galope y el estrépito tumultuoso de los genios, hombres,
aves de rapiña y fieras guerreras; y resonaba la corteza terrestre bajo el
azote formidable de tantas pisadas, en tanto que retemblaba el aire con
el batir de millones de alas, y con las exclamaciones, los gritos y los
rugidos.
Por lo que a mí respecta, se me concedió el mando de la vanguardia del ejército de genios sometido al rey del Mar. Hice una seña a
mis tropas, y a la cabeza de ellas me precipité sobre el tropel de genios
enemigos que mandaba el rey Domriat. E intentaba atacar yo mismo al
jefe de los adversarios, cuando le vi convertirse de improviso en una
montaña inflamada que empezó a vomitar fuego a torrentes, esforzándose
por aniquilarme y ahogarme con los despojos que caían hacia
nuestra parte en olas abrasadoras. Pero me defendí y ataqué con encarnizamiento, animando a los míos, y sólo cuando me convencí de que el
número de mis enemigos me aplastaría a la postre, di la señal de retirada
y me puse en fuga por los aires a fuerza de alas. Pero nos persiguieron
por orden de Soleimán, viéndonos por todas partes rodeados de adversarios,
genios, hombres, animales y pájaros; y de los nuestros quedaron
extenuados unos, aplastados otros, por las patas de los cuadrúpedos, y
precipitados otros desde lo alto de los aires después que les sacaron los
ojos y les despedazaron la piel. También a mí me alcanzaron en mi
fuga que duró tres meses. Preso y amarrado ya, me condenaron a estar
sujeto a esta columna negra hasta la extinción de las edades, mientras
que aprisionaron a todos los genios que yo tuve a mis órdenes, los
transformaron en humaredas y los encerraron en vasos de cobre, sellados
con el sello de Soleimán, que arrojaron al fondo del mar que baña
las murallas de la Ciudad de Bronce.
En cuanto a los hombres que habitaban este país, no sé exactamente qué fue de ellos, pues me hallo encadenado desde que se acabó
nuestro poderío. ¡Pero si van a la Ciudad de Bronce, quizá se tropiecen
con huellas suyas y lleguen a saber su historia!
Cuando acabó de hablar el busto, comenzó a agitarse de un modo frenético para desligarse de la columna. Y temerosos de que lograra liberarse y les obligara a secundar sus esfuerzos, el emir Muza y sus acompañantes no quisieron permanecer más tiempo allí, y se dieron prisa a proseguir su camino hacia la ciudad, cuyas torres y murallas veían ya destacarse en lontananza.
Cuando sólo estuvieron a una ligera distancia de la ciudad, como caía la noche y las cosas tomaban a su alrededor un aspecto hostil, prefirieron esperar al amanecer para acercarse a las puertas; y montaron
tiendas donde pasar la noche, porque estaban rendidos de las fatigas del viaje.
Apenas comenzó el alba por Oriente a aclarar las cimas de las
montañas, el emir Muza despertó a sus acompañantes, y se puso con ellos en camino para alcanzar una de las puertas de entrada.
Entonces vieron erguirse formidables ante ellos, en medio de la claridad matinal, las murallas de bronce, tan lisas, que se diría acababan de salir del molde en que las fundieron. Era tanta su altura, que parecían como una primera cadena de los montes gigantescos que las rodeaban, y en cuyos flancos se incrustaban cual nacidas allí mismo con el metal de que se hicieron.
Cuando pudieron salir de la inmovilidad que les produjo aquel
espectáculo sorprendente, buscaron con la vista alguna puerta por donde
entrar a la ciudad, pero no dieron con ella. Entonces echaron a andar
bordeando las murallas, siempre en espera de encontrar la entrada. Pero
no vieron entrada ninguna. Y siguieron andando todavía horas y horas
sin ver puerta ni brecha alguna, ni nadie que se dirigiese a la ciudad o
saliese de ella. Y a pesar de estar ya muy avanzado el día, no oyeron
dentro ni fuera de las murallas el menor rumor, ni tampoco notaron el
menor movimiento arriba ni al pie de los muros. Pero el emir Muza no
perdió la esperanza, animando a sus acompañantes para que anduviesen
más aún; y caminaron así hasta la noche, y siempre veían desplegarse
ante ellos la línea inflexible de murallas de bronce que seguían la
carrera del sol por valles y costas, y parecían surgir del propio seno de
la tierra.
Entonces el emir Muza ordenó a sus acompañantes que hicieran
alto para descansar y comer. Y se sentó con ellos durante algún tiempo,
reflexionando acerca de la situación.
Cuando hubo descansado, dijo a sus compañeros que se quedaran
allí vigilando el campamento hasta su regreso, y seguido del jeque
Abdossamad y de Taleb ben-Sehl, subió con ellos a una alta montaña
con el propósito de inspeccionar los alrededores y reconocer aquella
ciudad que no quería dejarse violar por las tentativas humanas ...
En este momento de su narración, Schehrazada vio aparecería mañana, y se calló discreta.
Cuando llegó la noche siguiente ...
Ella dijo:
... aquella ciudad que no quería dejarse violar por las tentativas humanas.
Al principio no pudieron distinguir nada en las tinieblas, porque ya la noche había espesado sus sombras sobre la llanura; pero de pronto
se hizo un vivo resplandor por Oriente, y en la cima de la montaña apareció la luna, iluminando cielo y tierra con un parpadeo de sus ojos.
Y a sus plantas se desplegó un espectáculo que les contuvo la respiración.
Estaban viendo una ciudad de sueño.
Bajo el blanco cendal que caía de la altura, en toda la extensión que podría abarcar la mirada fija en los horizontes hundidos en la noche, aparecían dentro del recinto de bronce cúpulas de palacios, terrazas
de casas, apacibles jardines, y a la sombra de los macizos, brillaban los
canales que iban a morir en un mar de metal, cuyo seno frío reflejaban
las luces del cielo. Y el bronce de las murallas, las pedrerías encendidas
de las cúpulas, las terrazas Cándidas, los canales y el mar entero,
así como las sombras proyectadas por Occidente, se amalgamaban bajo
la brisa nocturna y la luna mágica. Sin embargo, aquella inmensidad
estaba sepultada, como en una tumba, en el universal silencio. Allá
adentro no había ni un vestigio de vida humana.
Pero he aquí que con el mismo gesto quieto, destacaban sobre monumentales zócalos, altas figuras de bronce, enormes jinetes tallados en mármol, animales alados que se inmovilizaban en un vuelo estéril; y los únicos seres dotados de movimiento en aquella quietud, eran millares de inmensos vampiros que daban vueltas a ras de los edificios bajo el cielo, mientras búhos invisibles turbaban el estático silencio con sus lamentos y sus voces
fúnebres en los palacios muertos y las terrazas solitarias.
Cuando saciaron su mirada con aquel espectáculo extraño, el emir Muza y sus compañeros, bajaron de la montaña, asombrándose en extremo por no haber advertido en aquella ciudad inmensa la huella de un ser humano vivo.
Y ya al pie de los muros de bronce, llegaron a un lugar donde vieron cuatro inscripciones grabadas en caracteres jónicos, y que en seguida descifró y tradujo al emir Muza el jeque Abdossamad.
Decia la primera inscripción:
¡Oh hijo de los hombres, qué vanos son tus cálculos!
Cuando oyó estas palabras, exclamó el emir Muza: ¡Oh sublimes verdades! ¡Oh sueño del alma en la igualdad de la tierra! ¡Qué conmovedor es todo esto!
Y copió al punto en sus pergaminos aquellas frases. Pero ya traducía el jeque la segunda inscripción, que decía:
¡Oh hijo de los hombres!
Igualmente copió esta inscripción el emir Muza, y escuchó muy emocionado al jeque, que traducía la tercera:
¡Oh hijo de los hombres!
Y exclamó el emir Muza: ¿Qué fue de los soberanos de Sina y de Nubia? ¡Se perdieron en la nada!
Y decía la cuarta inscripción:
¡Oh hijo de los hombres!
No pudo el emir Muza contener su emoción, y se estuvo largo tiempo llorando con las manos en las sienes, y decía: ¡Oh el misterio del nacimiento y de la muerte! ¿Por qué nacer si hay que morir?
¿Por qué vivir, si la muerte da el olvido de la vida? ¡Pero sólo Alá conoce
los destinos, y nuestro deber es inclinarnos ante Él con obediencia
muda!
Hechas estas reflexiones, se encaminó de nuevo al campamento
con sus compañeros, y ordenó a sus hombres que al punto pusieran manos a la obra para construir con madera y ramajes una escalera larga y sólida, que les permitiera subir a lo alto del muro, con objeto de intentar luego bajar a aquella ciudad sin puertas.
Enseguida se dedicaron a buscar madera y gruesas ramas secas;
las mondaron lo mejor que pudieron con sus sables y sus cuchillos; las
ataron unas a otras con sus turbantes, sus cinturones, las cuerdas de
los camellos, las cinchas y las guarniciones, logrando construir una
escalera lo suficiente larga para llegar a lo alto de las murallas.
Y entonces la tendieron en el sitio más a propósito, sosteniéndola por todos lados con piedras gruesas, e invocando el nombre de Alá comenzaron a trepar por ella lentamente, con el emir Muza a la cabeza. Pero se quedaron algunos en la parte baja de los muros para vigilar el campamento y los alrededores.
El emir Muza y sus acompañantes anduvieron durante algún tiempo por lo alto de los muros, y llegaron al fin ante dos torres unidas
entre sí por una puerta de bronce, cuyas dos hojas encajaban tan perfectamente, que no se hubiera podido introducir por su intersticio la
punta de una aguja.
Sobre aquella puerta aparecía grabada en relieve
la imagen de un jinete de oro que tenía un brazo extendido y la mano
abierta, y en la palma de esta mano había trazados unos caracteres
jónicos que descifró en seguida el jeque Abdossamad y los tradujo del
siguiente modo:
Frota la puerta doce veces con el clavo que hay en mi ombligo.
Aunque muy sorprendido de tales palabras, el emir Muza se acercó entonces al jinete y notó que efectivamente tenía metido en medio del ombligo un clavo de oro. Echó mano y la introdujo y sacó el clavo y frotó doce veces. Y a las doce veces que lo hizo, se abrieron las dos
hojas de la puerta, dejando ver una escalera de granito rojo que descendía
caracoleando.
Entonces el emir Muza y sus acompañantes bajaron por los peldaños de esta escalera, la cual les condujo al centro de una sala que daba a ras de una calle en la que se estacionaban guardias armados con arcos y espadas. Y dijo el emir Muza: ¡Vamos a hablarles antes de que se inquieten con nuestra presencia!
Se acercaron, pues, a estos guardias, unos de los cuales estaban de pie con el escudo al brazo y el sable desnudo, mientras otros permanecían sentados o tendidos.
Y encarándose con el que parecía el jefe, el emir Muza le deseó la paz con afabilidad; pero no se movió el hombre ni le devolvió la zalema; y los demás guardias permanecieron inmóviles igualmente y con los ojos fijos, sin prestar ninguna atención a los que acababan de llegar y como si no les vieran.
Entonces, por si aquellos guardias no entendían el árabe, el emir Muza dijo al jeque Abdossamad: ¡Oh jeque, dirígeles la palabra en
cuantas lenguas conozcas!
Y el jeque hubo de hablarles primero en lengua griega; luego, al advertir la inutilidad de su tentativa, les habló en indio, en hebreo, en persa, en etíope y en sudanés; pero ninguno de ellos comprendió una palabra de tales idiomas ni hizo el menor gesto de inteligencia.
Entonces dijo el emir Muza: ¡Oh jeque! Acaso estén
ofendidos estos guardias porque no les saludaste al estilo de su país.
Conviene, pues, que les hagas zalemas al uso de cuantos países conozcas.
Y el venerable Abdossamad hizo al instante todos los ademanes
acostumbrados en las zalemas conocidas en los pueblos de cuantas comarcas había recorrido. Pero no se movió ninguno de los guardias, y cada cual permaneció en la misma actitud que al principio.
Al ver aquello, llegó al límite del asombro el emir Muza sin querer insistir más, dijo a sus acompañantes que le siguieran, y continuó
su camino, no sabiendo a qué causa atribuir semejante mutismo.
Y se decía el jeque Abdossamad: ¡Por Alá, que nunca vi cosa tan extraordinaria en mis viajes!
Prosiguieron andando así hasta llegar a la entrada del zoco. Como se encontraron con las puertas abiertas, penetraron en el interior. El
zoco estaba lleno de gente que vendía y compraba, y por delante de las
tiendas se amontonaban maravillosas mercancías. Pero el emir Muza y
sus acompañantes notaron que todos los compradores y vendedores, como también cuantos se hallaban en el zoco, se habían detenido, cual puestos de común acuerdo, en la postura en que les sorprendieron; y se diría que no esperaban para reanudar sus ocupaciones habituales más que se ausentasen los extranjeros. Sin embargo, no parecían prestar la menor atención a la presencia de éstos, y se contentaban con expresar por medio del desprecio y la indiferencia el disgusto que semejante intromisión les producía.
Y para hacer aún más significativa tan desdeñosa actitud, reinaba un silencio general al paso de los extraños, hasta el punto de que en el inmenso zoco abovedado, se oían resonar sus pisadas de caminantes solitarios entre la quietud de su alrededor.
Y de esta guisa recorrieron el zoco de los joyeros, el zoco de las sederías, el zoco de los guarnicioneros, el zoco de los pañeros, el de los zapateros remendones y el zoco de los mercaderes de especias y sahumerios,
sin encontrar por parte alguna el menor gesto benévolo u hostil, ni la
menor sonrisa de bienvenida o burla.
Cuando cruzaron el zoco de los sahumerios, desembocaron en
una plaza inmensa donde deslumbraba la claridad del sol después de
acostumbrarse la vista a la dulzura de la luz tamizada de los zocos. Y
al fondo, entre columnas de bronce de una altura prodigiosa, que servían
de pedestales a enormes pájaros de oro con las alas desplegadas, se erguía un palacio de mármol, flanqueado por torreones de bronce, y guardado por una cadena de guardias, cuyas lanzas y espadas despedían de continuo vivos resplandores.
Daba acceso a aquel palacio una puerta de oro, por la que entró el emir Muza seguido de sus acompañantes.
Primeramente vieron abrirse a lo largo del edificio una galería sostenida por columnas de pórfido, y que limitaba un patio con pilas
de mármoles de colores; y se utilizaba como armería esta galería, pues
se veían allá por doquier, colgadas de las columnas, de las paredes y
del techo, armas admirables, maravillas enriquecidas con incrustaciones
preciosas, y que procedía n de todos los países de la tierra. En torno a la
galería se adosaban bancos de ébano de un labrado maravilloso repujado
de plata y oro, y en los que aparecían, sentados o tendidos, guerreros
en traje de gala, quienes por cierto, no hicieron movimiento alguno
para impedir el paso a los visitantes, ni para animarles a seguir en su
asombrada exploración ...
En este momento de su narración, Schehrazada vio aparecer la mañana, y se calló discreta.
Cuando llegó la noche siguiente ...
Ella dijo:
... para impedir el paso a los visitantes, ni para animarles a seguir en su asombrada exploración.
Continuaron, pues, por esta galería, cuya parte superior estaba decorada con una cornisa bellísima, y vieron grabada en letras de oro
sobre fondo azul, una inscripción en lengua jónica que contenía preceptos
sublimes, y cuya traducción fiel hizo el jeque Abdossamad en
esta forma:
¡En el nombre del Inmutable, Soberano de los destinos!
Cuando escribieron en sus pergaminos esta inscripción, que les conmovió mucho, franquearon una gran puerta que se abría en medio de la galería y entraron a una sala, en el centro de la cual había una hermosa pila de mármol transparente, de donde se escapaba un surtidor
de agua. Sobre la pila, a manera de techo agradablemente coloreado,
se alzaba un pabellón cubierto con colgaduras de seda y oro en matices
diferentes, combinados con un arte perfecto.
Para llegar a aquella pila, el agua se encauzaba por cuatro canalillos trazados en el suelo de la sala con sinuosidades encantadoras y cada canalillo tenía un lecho de color especial: el primero tenía un lecho de pórfido rosa; el segundo, de topacios; el tercero, de esmeraldas, y el cuarto, de turquesas; de tal modo, que el agua de cada uno se teñía del color de su lecho, y herida por la luz atenuada que filtraban las sedas en la altura, proyectaba sobre los objetos de su alrededor y las paredes de mármol, una dulzura de paisaje marino.
Allí franquearon una segunda puerta, y entraron en la segunda
sala. La encontraron llena de monedas antiguas de oro y plata, de collares,
de alhajas, de perlas, de rubíes y de toda clase de pedrerías. Y
tan amontonado estaba todo, que apenas se podía cruzar la sala y circular
por ella para penetrar en la tercera.
Aparecía ésta llena de armaduras, de metales preciosos, de escudos de oro enriquecidos con pedrerías, de cascos antiguos, de sables
de la India, de lanzas, de venablos y de corazas del tiempo de Daúd
y de Soleimán; y todas aquellas armas estaban en tan buen estado de
conservación que se creería habían salido la víspera de entre las manos
que las fabricaron.
Entraron luego en la cuarta sala, enteramente ocupada por armarios y estantes de maderas preciosas, donde se alineaban
ordenadamente ricos trajes, ropones suntuosos, telas de valor y brocados
labrados de un modo admirable. Desde allí se dirigieron a una
puerta abierta que les facilitó el acceso a la quinta sala, la cual no
contenía entre el suelo y el techo más que vasos y enseres para bebidas.
Para manjares y para abluciones: tazones de oro y plata, jofainas
de cristal de roca, copas de piedras preciosas, bandejas de jade y de
ágata de diversos colores.
Cuando hubieron admirado todo aquello, pensaron en volver sobre sus pasos, y he aquí que sintieron la tentación de llevarse un tapiz
inmenso de seda y oro que cubría una de las paredes de la sala. Y detrás del tapiz vieron una gran puerta labrada con finas marqueterías de marfil y ébano, y que estaba cerrada con cerrojos macizos, sin la menor huella de cerradura donde meter una llave. Pero el jeque Abdossamad se puso a estudiar el mecanismo de aquellos cerrojos, y acabó por dar con un resorte oculto, que hubo de ceder a sus esfuerzos.
Entonces la puerta giró sobre sí misma y dio a los viajeros libre acceso a una sala milagrosa, abovedada en forma de cúpula, y construida con un mármol tan pulido que parecía un espejo de acero. Por las ventanas
de aquella sala, a través de las celosías de esmeraldas y diamantes, se
filtraba una claridad que inundaba los objetos con un resplandor imprevisto.
En el centro, sostenido por pilastras de oro, sobre cada una
de las cuales había un pájaro con plumaje de esmeralda y pico de rubíes,
se erguía una especie de oratorio adomado con colgaduras de
seda y oro, y al que unas gradas de marfil unían al suelo, donde una
magnífica alfombra, diestramente fabricada con lana de colores gloriosos,
abría sus flores sin aroma en medio de su césped sin savia, y
vivía toda la vida artificial de sus florestas pobladas de pájaros y animales
copiados de manera exacta, con su belleza natural y sus contornos
verdaderos.
El emir Muza y sus acompañantes subieron por las gradas al
oratorio, y al llegar a la plataforma se detuvieron mudos de sorpresa.
Bajo un dosel de terciopelo salpicado de gemas y diamantes, en amplio lecho construido con tapices de seda superpuestos, reposaba una
joven de tez brillante, de párpados entornados por el sueño, tras unas
largas pestañas combadas, y cuya belleza se realzaba con la calma admirable
de sus acciones, con la corona de oro que ceñía su cabellera,
con la diadema de pedrerías que constelaba su frente, y con el húmedo
collar de perlas que acariciaba su dorada piel. A derecha y a izquierda
del lecho se hallaban dos esclavos, blanco uno y negro otro, armado
cada cual con un alfanje desnudo y una pica de acero. A los pies del
lecho había una mesa de mármol, en la que aparecían grabadas las
siguientes frases:
¡Soy la virgen Tadmor, hija del rey de los Amalecitas, y esta ciudad es mi ciudad!
Cuando el emir Muza se repuso de la emoción que hubo de causarle la presencia de la joven dormida, dijo a sus acompañantes: Ya es hora de que nos alejemos de estos lugares después de ver cosas tan asombrosas, y nos encaminamos hacia el mar en busca de los vasos de cobre. ¡Pueden, no obstante, tomar de este palacio todo lo que les parezca;
pero guárdense de poner la mano sobre la hija del rey o de tocar
sus vestidos.
Entonces dijo Taleb ben-Sehl: ¡Oh emir nuestro, nada en este Palacio puede compararse a la belleza de esta joven! Sería una lástima
dejarla ahí en vez de llevárnosla a Damasco para ofrecérsela al califa
¡Valdría más semejante regalo que todas las ánforas de efrits del mar!
Y contestó el emir Muza: No podemos tocar a la princesa, porque sería ofenderla, y nos atraeríamos calamidades.
Pero exclamó Taleb: ¡Oh emir nuestro!, las princesas, vivas o dormidas, no se ofenden nunca por violencias tales.
Y tras de haber dicho estas palabras, se acercó a la joven y quiso levantarla en brazos. Pero cayó muerto de repente, atravesado por los alfanjes y las picas de los esclavos, que le acertaron al mismo tiempo en la cabeza y en el corazón.
Al ver aquello, el emir Muza no quiso permanecer ni un momento más en el palacio, y ordenó a sus acompañantes que salieran de prisa
para emprender el camino del mar.
Cuando llegaron a la playa, encontraron allí a unos cuantos hombres negros ocupados en secar sus redes de pescar, y que correspondieron a
las zalemas en árabe y conforme a la fórmula musulmana.
Y dijo el emir Muza al de más edad entre ellos, y que parecía ser el jefe: ¡Oh venerable jeque!, venimos de parte del califa Abdalmalek ben-Merwán, para buscar en este mar vasos con efrits de tiempos del profeta Soleimán. ¿Puedes ayudarnos en nuestras investigaciones y explicarnos el misterio de esta ciudad donde están privados de movimiento todos los seres?
Y contestó el anciano: Ante todo, hijo mío, has de saber
que cuantos pescadores nos hallamos en esta playa creemos en la palabra
de Alá y en la de su Enviado (¡con él la plegaria y la paz!); pero
cuantos se encuentran en esa Ciudad de Bronce están encantados desde
la antigüedad, y permanecerán así hasta el día del Juicio. Respecto
a los vasos que contienen efrits, nada más fácil que procurárselos, puesto que poseemos una porción de ellos, que una vez destapados, nos sirven para cocer pescado y alimentos. Les daremos todos los que quieran. ¡Solamente es necesario, antes de destaparlos, hacerlos
resonar golpeándolos con las manos, y obtener de quienes los habitan
el juramento de que reconocerán la verdad de la misión de nuestro
profeta Mohammed, expiando su primera falta y su rebelión contra la
supremacía de Soleimán ben-Daúd!
Luego añadió: Además, también deseamos darles, como testimonio de nuestra fidelidad al Emir de los Creyentes, amo de todos nosotros, dos hijas del mar que hemos pescado hoy mismo, y que son más bellas que todas las hijas de los hombres.
Y cuando hubo dicho estas palabras, el anciano entregó al emir Muza doce vasos de cobre, sellados en plomo con el sello de Soleimán,
y las dos hijas del mar, que eran dos maravillosas criaturas de largos
cabellos ondulados como las olas, de cara de luna y de senos admirables
y redondos y duros cual guijarros marinos; pero desde el ombligo
carecían de las suntuosidades carnales que generalmente son patrimonio
de las hijas de los hombres, y las sustituían con un cuerpo de pez
que se movía a derecha y a izquierda, de la propia manera que las
mujeres cuando advierten que a su paso llaman la atención. Tenían la
voz muy dulce, y su sonrisa resultaba encantadora; pero no comprendían
ni hablaban ninguno de los idiomas conocidos, y se contentaban
con responder únicamente con la sonrisa de sus ojos a todas las preguntas
que se les dirigían.
No dejaron de dar las gracias al anciano por su generosa bondad, el emir Muza y sus acompañantes, y les invitaron a él y a todos los
pescadores que estaban con él, a seguirles al país de los musulmanes, a
Damasco, la ciudad de las flores, de las frutas y de las aguas dulces.
Aceptaron la oferta el anciano y los pescadores, y todos juntos volvieron primero a la Ciudad de Bronee para coger cuanto pudieron llevarse de cosas preciosas, joyas, oro, y todo lo ligero de peso y pesado de
valor.
Cargados de este modo, se descolgaron otra vez por las murallas de bronce, llenaron sus sacos y cajas de provisiones con tan inesperado botín, y emprendieron de nuevo el camino de Damasco, adonde
llegaron felizmente al cabo de un largo viaje sin incidencias.
El califa Adbalmalek quedó encantado y maravillado al mismo
tiempo del relato que de la aventura le hizo el emir Muza, y exclamó:
Siento en extremo no haber ido con ustedes a esa Ciudad de Bronce.
¡Pero iré, con la venia de Alá, a admirar por mí mismo esas maravillas
y a tratar de aclarar el misterio de ese encantamiento!
Luego quiso abrir por su propia mano los doce vasos de cobre, y los abrió uno tras de otro. Y cada vez salía una humareda muy densa que se convertía en un efrit espantable, el cual se arrojaba a los pies del califa y exclamaba: ¡Pido perdón por mi rebelión a Alá y a ti, oh señor nuestro Soleimán!
Y desaparecían a través del techo ante la sorpresa de todos
los circundantes. No se maravilló menos el califa de la belleza de las
dos hijas del mar. Su sonrisa y su voz, y su idioma desconocido le
conmovieron y le emocionaron, e hizo que las pusieran en un gran
baño, donde vivieron algún tiempo para morir de consunción, y de
calor por último.
En cuanto al emir Muza, obtuvo del califa permiso para retirarse a Jerusalén la Santa con el propósito de pasar el resto de su vida alli, sumido en la meditación de las palabras antiguas que tuvo cuidado de
copiar en sus pergaminos. ¡Y murió en aquella ciudad después de ser
objeto de la veneración de todos los creyentes, que todavía van a visitar
la kubba donde reposa en la paz y la bendición del Altísimo!
¡Y ésta es, oh rey afortunado!, —prosiguió Schehrazada— la historia de la Ciudad de Bronce!
Entonces dijo el rey Schahriar: ¡Verdaderamente, Schehrazada, que el relato es prodigioso! Vas a contarme esta noche, si puedes, una historia más asombrosa que todas las ya oídas, porque me siento el pecho más oprimido que de costumbre!
Y contestó Schehrazada: ¡Sí puedo!, y al punto dijo:
¡Todos pasaron ya! Y apenas tuvieron tiempo para descansar a la
sombra de mis torres.
¡Los dispersó la muerte como si fueran sombras!
¡Los disipó muerte como a la paja el viento!
¿De cuántos acontecimientos no hube de ser testigo?
¿De qué brillante fama no gocé en mis días de gloria?
¿Cuántas capitales no retemblaron bajo el casco sonoro de mi
caballo?
¿Cuántas ciudades no saqueé, entrando en ellas como el simún destructor?
¿Cuántos imperios no destruí, impetuoso como el trueno?
¿Qué de potentados no arrastré a la zaga de mi carro?
¿Qué de leyes no dicté en el universo?
¡Y ya lo ves!
¡La embriaguez de mi triunfo pasó cual el delirio de la fiebre, sin
dejar más huella que la que en la arena pueda dejar la espuma!
¡Me sorprendió la muerte sin que mi poderío rechazase, ni lograran
mis cortesanos defenderme de ella!
Por tanto, viajero, escucha las palabras que jamás mis labios pronunciaron mientras estuve vivo:
¡Conserva tu alma! ¡Goza en paz la calma de la vida, la belleza,
que es calma de la vida!
¡Mañana se apoderará de ti la muerte!
Mañana responderá la tierra a quien te llame:
¡H a muerto!
¡Y nunca mi celoso seno devolvió a los que guarda para la etemidad!
¡En el nombre del Dueño de la fuerza y del poder!
¡Aprende, viajero que pasas por aquí, a no enorgullecerte de las
apariencias, porque su resplandor es engañoso!
¡Aprende con mi ejemplo a no dejarte deslumbrar por ilusiones que te precipitarían en el abismo!
¡Voy a hablarte de mi poderío!
¡En mis cuadras, cuidadas por los reyes que mis armas cautivaron, tenía yo diez mil caballos generosos!
¡En mis estancias reservadas, tenía yo como concubinas mil vírgenes
descendientes de sangre real y otras mil vírgenes escogidas entre aquellas cuyos senos son gloriosos, y cuya belleza hace palidecer el brillo de la luna!
¡Me dieron mis esposas una posteridad de mil príncipes reales, valientes cual leones!
¡Poseía inmensos tesoros, y bajo mi dominio se abatían los pueblos
y los reyes, desde el Oriente hasta los limites extremos de
Occidente, sojuzgados por mis ejércitos invencibles!
¡Y creía eterno mi poderío, y afirmada por los siglos la duración
de mi vida, cuando de pronto se hizo oír la voz que me anunciaba
los irrevocables decretos del que no muere!
¡Entonces reflexioné acerca de mi destino!
¡Congregué a mis jinetes y a mis hombres de a pie, que eran
millares, armados con sus lanzas y con sus espadas!
¡Y congregué a mis tributarios los reyes, y a los jefes de mi imperio,
y a los jefes de mis ejércitos!
Y a presencia de todos ellos hice llevar mis arquillas y los cofres
de mis tesoros, y les dije a todos:
¡Les doy estas riquezas, estos quintales de oro y plata, si prolongan sólo por un día mi vida sobre la tierra!
¡Pero se mantuvieron con los ojos bajos, y guardaron silencio!
¡Hube de morir a la sazón! ¡Y mi palacio se tornó en asilo de la
muerte!
¡Si deseas conocer mi nombre, sabe que me llamé Kusch ben-
Scheddad ben-Aad el Grande!
¡Ahora son ciegos todos en la tumba!
¡Si les es desconocido el camino de la ciudad, muévanse sobre mi pedestal con la fuerza de sus brazos, y diríjanse hacia donde yo vuelva el rostro cuando quede otra vez quieto!
¡La muerte está cercana; no hagas cuentas para el porvenir; se trata de un
Señor del Universo que dispersa las naciones y los ejércitos, y
desde sus palacios de vastas magnificencias precipita a los reyes
en la estrecha morada de la tumba; y al despertar su alma en la
igualdad de la tierra, han de verse reducidos a un montó n de ceniza
y polvo!
¿Por qué te ciegas con tus propias manos?
¿Cómo puedes confiar en este vano mundo?
¿No sabes que es un albergue pasajero, una morada transitoria?
¡Di! ¿Dónde están los reyes que cimentaron los imperios?
¿Dónde están los conquistadores, los dueños del Irak, de Ispahán y del Khorassán?
¡Pasaron cual si nunca hubieran existido!
¡He aquí que transcurren los días, y miras indiferente cómo corre tu vida hacia el término final!
¡Piensa en el día del Juicio ante el Señor tu dueño!
¿Qué fue de los soberanos de la India, de la China, de Sina y de Nubia?
¡Les arrojó a la nada el soplo implacable de la muerte!
¡Anegas tu alma en los Placeres, y no ves que la muerte se te monta en los hombros espiando tus movimientos!
¡El mundo es como una tela de araña, detrás de cuya fragilidad está acechándote la nada!
¿A dónde fueron a parar los hombres llenos de esperanza y sus proyectos efímeros?
¡Cambiaron por la tumba los palacios donde habitan búhos ahora!
¡Oh hijo de los hombres, vuelve la cabeza y verás que la muerte se dispone a caer sobra tu alma!
¿Dónde está Adán, padre de los humanos?
¿Dónde están Nuh y su descendencia?
¿Dónde está Nemrod el formidable?
¿Dónde están los reyes, los conquistadores, los Khosroes, los Césares, los Faraones, los emperadores de la India y del Irak, los dueños de Persia y de Arabia e Iskandar el Bicomio?
¿Dónde están los soberanos de la tierra Hamán y Karún, y Scheddad, hijo de Aad, y todos los pertenecientes a la posteridad de Canaán?
¡Por orden del Eterno, abandonaron la tierra para ir y dar cuenta de sus actos el día de la Retribución!
¡Oh hijo de los hombres!, no te entregues al mundo y a sus placeres!
¡Teme al Señor, y sírvele de corazón devoto!
¡Teme a la muerte!
¡La devoción por el Señor y el temor a la muerte, son el
principio de toda sabiduría!
¡Así cosecharás buenas acciones, con las que te perfumarás el día terrible del Juicio!
¡Puedes llevarte cuanto plazca a tu deseo, viajero que lograste penetrar hasta aquí!
¡Pero ten cuidado con poner sobre mí una mano violadora, atraído por mis encantos y por la voluptuosidad!
Presentación de Omar Cortés El séptimo y último viaje de Sindbad el marino Historia de Aladino y la lámapara mágica Biblioteca Virtual Antorcha