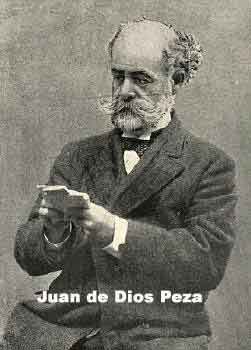El veintisiete de enero
de mil quinientos noventa,
amaneció engalanada
la ciudad de los aztecas.En ventanas y en almenas
en comisas y balcones,
el viento agitaba alegre
gallardetes y banderas.
Las artísticas vajillas
formaban marco a las puertas
sobre crujientes y largas
cortinas de roja seda.
Y como toldo fragante
que embalsama y refrigera,
arcos de palma y de tule
sembrados de flores frescas.
Vibrando en todas las torres
las campanas vocingleras
y poblando los espacios
las tronadoras centellas;
en las plazas y en las calles,
en árboles y azoteas,
los curiosos agrupados
un cuadro raro presentan.
Y se escucha en todas partes
ese rumor que semeja
en las gentes y en las olas
vida, movimiento y fuerza.
Tanto alborozo en el pueblo,
tanta dicha en la nobleza,
estribaba en un motivo
digno en verdad de tal fiesta.
Iba a entrar un Virrey nuevo
y nacido en esta tierra,
circunstancia en aquel siglo
tan rara como estupenda.
Hijo de un Virrey ilustre,
tocóle por grata herencia
el llevar su mismo nombre,
blasón de intachables prendas;
Luis de Velasco, el segundo,
vino creyendo insurrecta
la Nueva España y por grandes
conspiraciones revuelta.
Por orden del soberano
su nave no fue derecha
a la Veracruz, temiendo
ser de los indianos presa.
Llegó al Pánuco, allí supo
que era una invención la guerra
y que toda la colonia estaba
tranquila y quieta.
Quiso a Veracruz volverse,
mas lo impidió una tormenta,
y desembarcó en la costa
más lejana y más desierta.
Sufriendo las amarguras
de que en sus cartas se queja,
llegó en dilatado plazo
de la ciudad a las puertas.
La encontró llena de galas,
rica, tranquila, contenta,
feliz, porque un hijo suyo
iba a darle dichas nuevas.
De México por las calles
pasó don Luis entre inmensa
multitud, que lo aclamaba
orgullosa y satisfecha.
De su arrogante caballo
a pie llevaban las riendas,
junto a Leonel de Cervantes,
Pablo Torres y Luis Sesma.
Alcaldes y licenciados
sus palafreneros eran,
y a su paso le regaban
flores las damas más bellas.
En verdad que don Luis supo
pagar a tan claras muestras
de distinción con sus obras
honradas, justas y rectas.
Él hizo en muy breve tiempo
la paz con los chichimecas,
y la justicia a los indios
normó con leyes severas.
Grato a Felipe Segundo,
que estaba en terribles guerras
y sin cesar le obligaba
a que engrosara su hacienda,
dobló, por obedecerle,
los tributos, sin que fuera
ningún influjo bastante
para impedir tal gabela.
A conquistar Nuevo México
mandó con oro y con fuerzas
a su adicto Juan de Oñate,
que salió bien en la empresa.
Y amando, como ninguno,
esta ciudad do naciera,
buscó por todos los medios
darle renombre y belleza.
Quiero que los habitantes
de México -dijo- tengan
un sitio de desahogos
que a la ciudad ennoblezca.
Y una tarde (once de enero
de noventa y dos) aprueba
sus proyectos el cabildo
y el Virrey contento queda.
El Tianguis de San Hipólito,
mercado que estuvo fuera
de la traza y destinado
a gente pobre y plebeya,
lugar que en tiempos oscuros
alumbró la luz siniestra
que en él vertió el Santo Oficio
con sus terribles hogueras,
fue entonces el escogido
para realizar la idea
del buen Virrey que anhelaba
embellecer a su tierra.
De la mitad del terreno
pronto la ciudad fue dueña,
y don Luis al punto quiso
dar de sus alientos prueba.
Alzó en su torno un cercado
con zanjones y con puertas,
mandó luego que en sus centros
hermosas fuentes se abrieran.
Sembráronse dos mil álamos
para darle sombra fresca
y sauces que esparcieran
su romántica tristeza.
Cien años después el noble
marqués de Croix, que gobierna,
con la otra mitad del Tianguis
jardín tan bello completa.
Dicen los que lo vieron
que en mil setecientos treinta
semejaba aquel paraje
la más encantada selva.
Duplicáronse los álamos
al son de las primaveras,
y eran tantos, que a aquel sitio
llamó el pueblo la Alameda.
Allí los hijos dolientes
de la capital azteca
daban sus primeros pasos
y sus miradas postreras.
¡Oh vergel de nuestros padres!
¡Cuántos recuerdos encierras!
¡Cuántas memorias escondes
en tus floridas callejas!
El soñador estudiante,
la recatada doncella,
el octogenario enfermo,
la anciana que orando tiembla,
el niño que con sus juegos
a sus padres embelesa,
el doncel enamorado
y la moza coquetuela;
lo mismo el que nada quiere
como el que rendido espera;
y el que del tiempo pasado
las veleidades recuerda,
en ti buscan grata sombra,
bajo tus fresnos se sientan
mirando alegres o tristes
tus hoy mustias arboledas.
Cuando la callada noche
te envuelve en sus sombras densas,
parece que en tu recinto un
fantasma se pasea.
Es un recuerdo que surge,
una memoria que llega
del que fundó el ancho parque
para gala de su tierra,
Don Luis Velasco, el segundo,
que de su rey mereciera
ser al Perú trasladado
por sus relevantes prendas.
¡Oh parque de mis mayores!,
los hados benignos quieran
que lejos de ti no acaben
las horas de mi existencia.
Ya en tu derredor se escuchan
los dulces himnos que elevan
la paz, la unión y el trabajo
a la ciudad que tú alegras.
¡Nada interrumpa ese coro,
nada esos himnos suspenda
y cántenlos nuestros bardos
a tu sombra dulce y fresca!
Volver al Indice
LA CALLE DE EL NIÑO PERDIDO
I
Al rayar de una mañana
serena, apacible y pura,
cuando el alba su hermosura
envuelve en manto de grana;cuando entre vivos fulgores
y entre céfiros süaves,
el espacio todo es aves
y la tierra toda flores;
y tras el lejano monte
de la noche como huella
se ve la postrer estrella
temblar en el horizonte;
y junto a la estrella está
cual maga que la sostiene,
celosa del sol que viene
la luna que ya se va;
y suena la algarabía
en boscajes y colinas
de mirlos y golondrinas,
saludando al rey del día;
con una pompa real
que noble gente corteja
llegó una feliz pareja
a la iglesia Catedral.
Era selecta la grey,
pues ya la gente contaba
que el Arzobispo oficiaba
y era padrino el Virrey.
Entrando en el santuario
se fueron a arrodillar
en el más lujoso altar
de cuantos tuvo el Sagrario.
Apuestos eran él y ella;
de gran fortuna ella y él;
de treinta años el doncel
y de veinte la doncella.
Los dos contentos y ufanos,
llenos de fe y de ilusiones,
ya unidos sus corazones
iban a enlazar sus manos.
De nuevas dichas en pos
se les vio salir unidos
con sus amores ungidos
por la bendición de Dios.
Y bien pronto en la ciudad
se supo con alegría
que el despuntar de aquel día
fue todo felicidad.
Repitiendo en cada hogar
que ya estaba desposada
doña Blanca de Moncada
con don Gastón de Alhamar.
II
Para rencores y duelos
de amor en el paraíso,
el infierno darnos quiso
una serpiente: los celos.No hay corazón más herido
ni con más sed de venganza,
que el que pierde la esperanza
de verse correspondido.
Y que mira por su mal,
que mientras más sufre y llora,
más se distingue y se adora
a un poderoso rival.
No está, pues, mal expresado,
por quien sintió estos dolores,
que ser rival en amores
es odiar y ser odiado.
Mientras Blanca se enlazaba
con Gastón a quien quería,
bajo la nave sombría
un hombre la contemplaba.
Era de semblante duro,
de mirar torvo y dañino:
Blanca lo halló en su camino
cual se encuentra un aire impuro.
Le repugnó su ardimiento
y él la siguió apasionado
cual si ella fuera el pecado
y él fuese el remordimiento.
En alas de la pasión
la importunaba y seguía,
y ella callaba y sufría
sin revelado a Gastón.
Y llegó a ser tan osado,
que le dijo con maldad:
Por fuerza o por voluntad
has de venir a mi lado.
Has burlado mi esperanza,
me niegas tu fe y tu mano;
Blanca: soy napolitano:
¡cuídate de mi venganza!
Blanca todo desdeñó,
libre de duelo y pesares,
pero llegó a los altares
y al hombre aquel encontró.
Al bajar la escalinata
vio de la nave a lo lejos,
dos ojos cuyos reflejos
le estaban diciendo: ¡ingrata!
Y brillaban por igual
de ese modo que sonroja,
porque recuerdan la hoja
de envenenado puñal.
Se sintió desfallecer;
tuvo miedo a oculto lazo,
y dando a Gastón el brazo
se irguió para no caer.
- ¿Qué tienes? -dijo Gastón-.
Palideces, Blanca mía.
- Palidezco de alegría, de contento, de emoción.
Y de la sombra al través
el napolitano herido,
clamó con sordo rugido:
Caerán los dos a mis pies.
Y con semblante infernal
como el lobo tras la oveja,
tras de la gentil pareja
salió de la Catedral.
III
¡Cuán dichoso es un hogar
donde reina una fe pura
y se cifra la ventura
en ser amado y en amar!Hermoso y seguro puerto
del mundo en las tempestades;
fanal de eternas verdades
de la vida en el desierto.
Gastón y Blanca, allí a solas,
en santa pasión se abrasan
y todas sus horas pasan
serenas como las olas.
Forma en su rica mansión
el lazo de su cariño,
un ángel de paz, un niño,
viva imagen de Gastón.
Respira el aire salubre
sin zozobra y sin fatigas
que acaricia a las espigas
en las mañanas de octubre.
Causa envidia al arrebol
de su mejilla el carmín,
y es cual la flor de un jardín
abierta al beso del sol.
En su tez sin mancha alguna
hay la limpidez de un astro,
y parece de alabastro
cuando reposa en la cuna.
Blanca dobla las rodillas
para dormido admirarlo;
Gastón, por no despertarlo,
se le acerca de puntillas.
Y apasionados él y ella
lo ven con dulces sonrojos,
cual ven unos mismos ojos
la luz de una misma estrella.
Y la flor recién nacida
talismán de dichas era,
porque la ilusión primera
¡le dio en un beso la vida!
Cuando soñaron los dos
por primogénito un hombre,
pensaron: tendrá por nombre
El regalado por Dios.
Y cumplido el noble afán,
igual en Blanca y Gastón,
como Dios les dio un varón
le dieron por nombre: Juan.
Y trajo rasgos tan bellos
de gracia viril tesoro,
y era tan brillante el oro
de sus rizados cabellos,
que al llevarlo ante la Cruz
a recibir el bautismo,
que forma en el cristianismo
Jordán de gracia y de luz,
soñándolo ya un artista
o pensador de renombre,
lo advocaron bajo el nombre
de Juan el Evangelista.
Y así aquel niño sin par,
flor de celestes pensiles,
miró lucir tres abriles
sin lágrimas en su hogar.
Siempre en la faz de Gastón
hubo sonrisa al mirarlo;
Blanca siempre al contemplarlo
alzó al cielo una oración.
Y no puedo describir
los sueños que ambos tenían,
cuando al verlo discurrían
en su incierto porvenir.
Y eran felices los dos,
que al hogar que amor encierra
un hijo trae a la Tierra
las bendiciones de Dios.
IV
La dicha de aquel hogar
se vino a eclipsar al fin,
y fue el rubio serafin
motivo de tal pesar.El destino injusto y ciego,
que lo más sagrado arrasa,
en cierta noche la casa
envolvió en ondas de fuego,
y entre el inmenso terror
que el incendio produjera,
Blanca, en la extendida hoguera,
busca al fruto de su amor.
Gastón, corriendo aturdido,
al hijo tierno buscaba
y como un loco gritaba:
Volvedme al niño perdido.
Y las llamas ascendían
terribles y destructoras,
y raudas y abrasadoras
cuanto hallaban consumían.
Blanca y Gastón, como fieras
que su cachorro les quitan,
braman, se revuelven, gritan
con voces tan lastimeras,
y Gastón, sin sombra alguna
de temor, con cierto empuje
sobre una viga que cruje
se adelanta hasta la cuna.
¡Aquí!, con gran alegría,
está el niño, a todos dice,
mas pronto ve el infelice
que está la cuna vacía.
Siente romperse los lazos
que lo ligan a este mundo,
y con un dolor profundo
alza la cuna en sus brazos.
Corre, y al punto que asoma
con Blanca por la escalera,
de un golpe la casa entera
retronando se desploma.
No hay bálsamo que mitigue
de Gastón la pena ardiente;
corre y lo sigue la gente
y Blanca, loca, lo sigue.
Cruzan por una calleja
donde existe sobre el muro
un viejo retablo oscuro
que humilde altar asemeja.
Con amargura infinita
Gastón se postra de hinojos
y fija los tristes ojos
en esa imagen bendita.
¡Oh Madre de los Dolores!,
dice mirándola fijo,
devuélveme por tu hijo
al hijo de mis amores.
Y a la vez que en la sombría
calleja, otra voz se alzaba;
era Blanca que gritaba:
¡Dadme a mi hijo, madre mía!
Y cuando la gente ya
rezando les acompaña,
en lo alto una voz extraña
a todos dice: ¡Allí está!
Reina un silencio profundo;
los ánimos se han turbado,
el eco que han escuchado
les parece de otro mundo.
Vuelve los ojos Gastón
sin proferir nueva queja,
y al fondo de la calleja,
mal oculto en un ancón,
halla al raptor inhumano
que carga al niño en un hombro;
Blanca lo ve y con asombro
exclama: ¡El napolitano!
Gastón le asalta derecho
con ciega rabia infernal,
y el raptor saca un puñal
para clavario en su pecho.
Y audaz grita: - El que
incendió tu casa para vengarse,
podrá matar o matarse,
mas dar a este niño, ¡no!
- ¡Infame! -Gastón agrega
y, erizado su cabello,
salta, lo coge del cuello
y emprende así ruda brega.
- ¡Madre!, ¡madre! -el niño
grita; su dulce voz Blanca escucha
y sin miedo de la lucha
sobre ambos se precipita.
Mientras Gastón al raptor
estrangula, acude Blanca
que de los hombros le arranca
al tesoro de su amor.
La gente, entusiasta, admira
a Gastón, que con su mano
ahoga al napolitano,
que se retuerce y expira.
Cuando ya muerto lo ve
y halla a Blanca con su hijo,
al raptor con regocijo
le pone en el cuello el pie.
Se cruza airoso de brazos
triunfante y de gozo ardiente,
impidiendo que la gente
destroce al vil en pedazos.
Blanca, loca de alegría,
arrodíllase llorando
ante el retablo gritando:
¡Gracias, gracias, madre mía!
No juzga el hallazgo cierto
en sus delirios febriles,
y en tanto los alguaciles
van a recoger al muerto.
Vuelve a su esposa Gastón,
mira al niño, se embelesa,
y grita cuando lo besa:
¡Hijo de mi corazón!
Todo el pueblo, enternecido,
llora, clama, palmotea,
y hasta el más pobre desea
besar al niño perdido.
Y torna la paz al alma,
la pena es gozo profundo,
que siempre viene en el mundo
tras la tempestad la calma.
V
Blanca, a quien sólo aconseja
la piedad actos de amor,
dejó de tan gran dolor
un recuerdo en la calleja.Puso un nicho y unas flores,
emblemas de su cariño,
y en el nicho a Jesús niño,
perdido entre los Doctores,
y una lámpara que ardía,
símbolo de devoción,
invitando a la oración
en la noche y en el día.
Y año tras año corrido
respeta el hecho la fama,
y aquella calle se llama
Calle del Niño Perdido.
Volver al Indice
CALLE DE EL INDIO TRISTE
 Juan de Dios Peza
Juan de Dios Peza