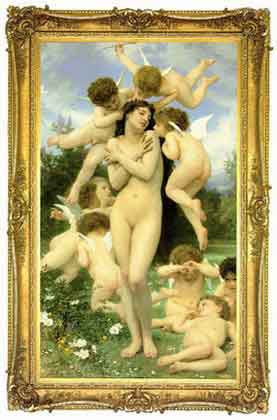 Juan Jacobo Rousseau
Juan Jacobo Rousseau| Índice de El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau | LIBRO TERCERO | LIBRO PRIMERO | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|
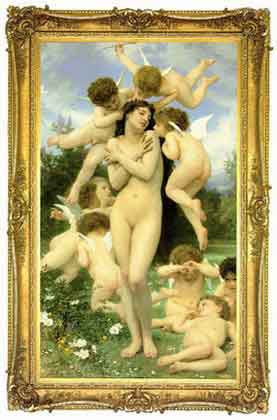 Juan Jacobo Rousseau
Juan Jacobo Rousseau
El Contrato Social
LIBRO SEGUNDO
Primera edición cibernética, marzo del 2005
Captura y diseño, Chantal López y Omar Cortés
Capítulo I. La soberanía es inalienable.
Capítulo II. La soberanía es indivisible.
Capítulo III. Sobre si la voluntad general puede errar.
Capítulo IV. De los límites del poder soberano.
Capítulo V. Del derecho de vida y muerte.
Capítulo VI. De la ley.
Capítulo VII. Del legislador.
Capítulo VIII. Del pueblo.
Capítulo IX. Continuación del capítulo anterior.
Capítulo X. Continuación de lo tratado en el capítulo anterior.
Capítulo XI. De los diversos sistemas de legislación.
Capítulo XII. División de las leyes.
La primera y más importante consecuencia de los principios anteriormente establecidos es que la voluntad general puede dirigir por sí sola las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común; porque si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de las sociedades, el acuerdo de estos mismos intereses es lo que lo ha hecho posible. Esto es lo que hay de común en estos diferentes intereses que forman el vínculo social; y si no existiese un punto en el cual se armonizasen todos ellos, no hubiese podido existir ninguna sociedad. Ahora bien; sólo sobre este interés común debe ser gobernada la sociedad. Digo, pues, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse jamás, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo: el poder es susceptible de ser transmitido, mas no la voluntad. En efecto: si bien no es imposible que una voluntad particular concuerde en algún punto con la voluntad general, sí lo es, al menos, que esta armonía sea duradera y constante, porque la voluntad particular tiende por su naturaleza al privilegio y la voluntad general a la igualdad. Es aún más imposible que exista una garantía de esta armonía, aun cuando siempre debería existir; esto no sería un efecto del arte, sino del azar. El soberano puede muy bien decir: Yo quiero actualmente lo que quiere tal hombre o, por lo menos, lo que dice querer; pero no puede decir: Lo que este hombre querrá mañana yo lo querré también; puesto que es absurdo que la voluntad se eche cadenas para el porvenir y porque no depende de ninguna voluntad el consentir en nada que sea contrario al bien del ser que quiere. Si, pues, el pueblo promete simplemente obedecer, se disuelve por este acto y pierde su cualidad de pueblo; en el instante en que hay un señor, ya no hay soberano, y desde entonces el cuerpo político queda destruido. No quiere esto decir que las órdenes de los jefes no pueden pasar por voluntades generales, en cuanto el soberano, libre para oponerse, no lo hace. En casos tales, es decir, en casos de silencio universal, se debe presumir el consentimiento del pueblo. Esto se explicará más detenidamente. La soberanía es indivisible Por la misma razón que la soberanía no es enajenable es indivisible; porque la voluntad es general o no lo es: es la del cuerpo del pueblo o solamente de una parte de él (1). En el primer caso, esta voluntad declarada es un acto de soberanía y hace ley; en el segundo, no es sino una voluntad particular o un acto de magistratura: es, a lo más, un decreto. Mas no pudiendo nuestros políticos dividir la soberanía en su principio, la dividen en su objeto; la dividen en fuerza y en voluntad; en Poder legislativo y Poder ejecutivo; en derechos de impuesto, de justicia y de guerra; en administración interior y en poder de tratar con el extranjero: tan pronto confunden todas estas partes como las separan. Hacen del soberano un ser fantástico, formado de piezas relacionadas: es como si compusiesen el hombre de muchos cuerpos. de los cuales uno tuviese los ojos, otro los brazos, otro los pies, y nada más. Se dice que los charlatanes del Japón despedazan un niño a la vista de los espectadores, y después, lanzando al aire sus miembros uno después de otro, hacen que el niño vuelva a caer al suelo vivo y entero. Semejantes son los juegos malabares de nuestros políticos: después de haber despedazado el cuerpo social, por un prestigio digno de la magia reúnen los pedazos no se sabe cómo. Este error procede de no haberse formado noción exacta de la autoridad soberana y de haber considerado como partes de esa autoridad lo que no eran sino emanaciones de ella. Así, por ejemplo, se ha considerado el acto de declarar la guerra y el de hacer la paz como actos de soberanía; cosa inexacta, puesto que cada uno de estos actos no constituye una ley, sino solamente una aplicación de la ley, un acto particular que determina el caso de la ley, como se verá claramente cuando se fije la idea que va unida a la palabra ley. Siguiendo el análisis de las demás divisiones, veríamos que siempre que se cree ver la soberanía dividida se equivoca uno; que los derechos que se toman como parte de esta soberanía le están todos subordinados y suponen siempre voluntades supremas, de las cuales estos hechos no son sino su ejecución. No es posible expresar cuánta oscuridad ha lanzado esta falta de exactitud sobre las divisiones de los autores en materia de Derecho político cuando han querido juzgar de los derechos respectivos de los reyes y de los pueblos sobre los principios que habían establecido. Todo el que quiera puede ver en los capítulos III y IV del primer libro de Grocio cómo este sabio y su traductor Barbeyrac se confunden y enredan en sus sofismas por temor a decir demasiado, o de no decir bastante, según sus puntos de vista, y de hacer chocar los intereses que debían concihar. Grocio, refugiado en Francia, descontento de su patria y queriendo hacer la corte a Luis XIII, a quien iba dedicado su libro, no perdona medio de despojar a los pueblos de todos sus derechos y de adornar a los reyes con todo el arte posible. Éste hubiese sido también el gusto de Barbeyrac, que dedicaba su traducción al rey de Inglaterra Jorge I. Pero, desgraciadamente, la expulsión de Jacobo II, que él llama abdicación, le obliga a guardar reservas, a soslayar, a tergiversar, para no hacer de Guillermo un usurpador. Si estos dos escritores hubiesen adoptado los verdaderos principios, se habrían salvado todas las dificultades y habrían sido siempre consecuentes; pero hubieran dicho, por desgracia, la verdad y no hubiesen hecho la corte más que al pueblo. Ahora bien; la verdad no conduce al lucro, y el pueblo no da embajadas, ni sedes, ni pensiones. Sobre si la voluntad general puede errar Hay, con frecuencia, bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Ésta no tiene en cuenta sino el interés común; la otra se refiere al interés privado, y no es sino una suma de voluntades particulares. Pero quitad de estas mismas voluntades el más y el menos, que se destruyen mutuamente (2), y queda como suma de las diferencias la voluntad general. Si cuando el pueblo delibera, una vez suficientemente informado, no mantuviesen los ciudadanos ninguna comunicación entre sí, del gran número de las pequeñas diferencias resultaría la voluntad general y la deliberación sería siempre buena. Mas cuando se desarrollan intrigas y se forman asociaciones parciales a expensas de la asociación total, la voluntad de cada una de estas asociaciones se convierte en general, con relación a sus miembros, y en particular con relación al Estado; entonces no cabe decir que hay tantos votantes como hombres, por tanto como asociaciones. Las diferencias se reducen y dan un resultado menos general. Finalmente, cuando una de estas asociaciones es tan grande que excede a todas las demás, no tendrá como resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única; entonces no hay ya voluntad general, y la opinión que domina no es sino una opinión particular. Importa, pues, para poder fijar bien el enunciado de la voluntad general, que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine exclusivamente según él mismo (3); tal fue la única y sublime institución del gran Licurgo. Si existen sociedades parciales, es preciso multiplicar el número de ellas y prevenir la desigualdad, como hicieron Solón, Numa y Servio. Estas precauciones son las únicas buenas para que la voluntad general se manifieste siempre y para que el pueblo no se equivoque nunca. De los límites del poder soberano Si el Estado o la ciudad no es sino una persona moral, cuya vida consiste en la unión de sus miembros, y si el más importante de sus cuidados es el de su propia conservación, le es indispensable una fuerza universal y compulsiva que mueva y disponga cada parte del modo más conveniente para el todo. De igual modo que la Naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre sus miembros, así el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todo lo suyo. Este mismo poder es el que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía. Pero, además de la persona pública, tenemos que considerar las personas privadas que la componen, y cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. Se trata, pues, de distinguir bien los derechos respectivos de los ciudadanos y del soberano (4), así como los deberes que tienen que llenar los primeros, en calidad de súbditos del derecho natural, cualidad de que deben gozar por el hecho de ser hombres. Se conviene en que todo lo que cada uno enajena de su poder mediante el pacto social, de igual suerte que se enajena de sus bienes, de su libertad, es solamente la parte de todo aquello cuyo uso importa a la comunidad; mas es preciso convenir también que sólo el soberano es juez para apreciarlo. Cuantos servicios pueda un ciudadano prestar al Estado se los debe prestar en el acto en que el soberano se los pida; pero éste, por su parte, no puede cargar a sus súbditos con ninguna cadena que sea inútil a la comunidad, ni siquiera puede desearlo: porque bajo la ley de la razón no se hace nada sin causa, como asimismo ocurre bajo la ley de la Naturaleza. Los compromisos que nos ligan al cuerpo social no son obligatorios sino porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumplirlos no se puede trabajar para los demás sin trabajar también para sí. ¿Por qué la voluntad general es siempre recta, y por qué todos quieren constantemente la felicidad de cada uno de ellos, si no es porque no hay nadie que no se apropie estas palabras de cada uno y que no piense en sí mismo al votar para todos?. Lo que prueba que la igualdad de derecho y la noción de justicia que produce se derivan de la preferencia que cada uno se da y, por consiguiente, de la naturaleza del hombre; que la voluntad general, para ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto tanto como en su esencia; que debe partir de todos, para aplicarse a todos, y que pierde su natural rectitud cuando tiende a algún objeto individual y determinado, porque entonces, juzgando de lo que nos es extraño, no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe. En efecto; tan pronto como se trata de un hecho o de un derecho particular sobre un punto que no ha sido reglamentado por una convención general y anterior, el asunto adviene contencioso: es un proceso en que los particulares interesados son una de las partes, y el público la otra; pero en el que no ve ni la ley que es preciso seguir ni el juicio que debe pronunciar. Sería ridículo entonces quererse referir a una expresa decisión de la voluntad general, que no puede ser sino la conclusión de una de las partes, y que, por consiguiente, no es para la otra sino una voluntad extraña, particular, llevada en esta ocasión a la injusticia y sujeta al error. Así, del mismo modo que una voluntad particular no puede representar la voluntad general, ésta, a su vez, cambia de naturaleza teniendo un objeto particular, y no puede, como general, pronunciarse ni sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o deponía sus jefes, otorgaba honores al uno, imponía penas al otro y, por multitud de decretos particulares, ejercía indistintamente todos los actos del gobierno, el pueblo entonces no tenía la voluntad general propiamente dicha; no obraba ya como soberano, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las ideas comunes; pero es preciso que se me deje tiempo para exponer las mías. Se debe concebir, por consiguiente, que lo que generaliza la voluntad es menos el número de votos que el interés común que los une; porque en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que él impone a los demás: armonía admirable del interés y de la justicia, que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad, que se ve desvanecerse en la discusión de todo negocio particular por falta de un interés común que una e identifique la regla del juez con la de la parte. Por cualquier lado que se eleve uno al principio, se llegará siempre a la misma conclusión, a saber: que el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal, que se comprometen todos bajo las mismas condiciones y, por tanto, que deben gozar todos los mismos derechos. Así, por la naturaleza de pacto, todo acto de soberanía, es decir, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga y favorece igualmente a todos los ciudadanos; de suerte que el soberano conoce solamente el cuerpo de la nación y no distingue a ninguno de aquellos que la componen. ¿Qué es propiamente un acto de soberanía? No es, en modo alguno, una convención del superior con el inferior, sino una convención del cuerpo con cada uno de sus miembros; convención legítima, porque tiene por base el contrato social; equitativa, porque es común a todos; útil, porque no puede tener más objeto que el bien general, y sólida, porque tiene como garantía la fuerza pública y el poder supremo. En tanto que los súbditos no se hallan sometidos más que a tales convenciones, no obedecen a nadie sino a su propia voluntad; y preguntar hasta dónde se extienden los derechos respectivos del soberano y de los ciudadanos es preguntar hasta qué punto pueden éstos comprometerse consigo mismos, cada uno de ellos respecto a todos y todos respecto a cada uno de ellos. De aquí se deduce que el poder soberano, por muy absoluto, sagrado e inviolable que sea, no excede, ni puede exceder, de los límites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que por virtud de esas convenciones le han dejado de sus bienes y de su libertad. De suerte que el soberano no tiene jamás derecho de pesar sobre un súbdito más que sobre otro, porque entonces, al adquirir el asunto carácter particular, hace que su poder deje de ser competente. Una vez admitidas estas distinciones, es preciso afirmar que es falso que en el contrato social haya de parte de los particulares ninguna renuncia verdadera; pues su situación, por efecto de este contrato, es realmente preferible a la de antes, y en lugar de una enajenación no han hecho sino un cambio ventajoso, de una manera de vivir incierta y precaria, por otra mejor y más segura; de la independencia natural, por la libertad; del poder de perjudicar a los demás, por su propia seguridad, y de su fuerza, que otros podrían sobrepasar, por un derecho que la unción social hace invencible. Su vida misma, que han entregado al Estado, está continuamente protegida por él. Y, cuando la exponen por su defensa, ¿qué hacen sino devolverle lo que de él han recibido? ¿Qué hacen que no hiciesen más frecuentemente y con más peligro en el estado de naturaleza, cuando, al librarse de combatientes inevitables, defendiesen con peligro de su vida lo que les sirve para conservarla? Todos tienen que combatir, en caso de necesidad, por la patria, es cierto; pero, en cambio, no tiene nadie que combatir por sí. ¿Y no se va ganando, al arriesgar por lo que garantiza nuestra seguridad, una parte de los peligros que sería preciso correr por nosotros mismos tan pronto como nos fuese aquélla arrebatada? Del derecho de vida y de muerte El contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes. Quien quiere el fin quiere también los medios, y estos medios son inseparables de algunos riesgos e incluso de algunas pérdidas. Quien quiere conservar su vida a expensas de los demás debe darla también por ellos cuando sea necesario. Ahora bien; el ciudadano no es juez del peligro a que quiere la ley que se exponga, y cuando el príncipe le haya dicho: Es indispensable para el Estado que mueras, debe morir, puesto que sólo con esta condición- ha vivido hasta entonces seguro, y ya que su vida no es tan sólo una merced de la Naturaleza, sino un don condicional del Estado. La pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada casi desde el mismo punto de vista: a fin de no ser la víctima de un asesino se consiente en morir si se llega a serlo. En este pacto, lejos de disponer de la propia vida, no se piensa sino en darle garantías, y no es de suponer que ninguno de los contratantes premedite entonces la idea de dar motivo a que se le ajusticie. Por lo demás, todo malhechor, al atacar el derecho social, hácese por sus delitos rebelde y traidor a la patria; deja de ser miembro de ella al violar las leyes, y hasta le hace la guerra. Entonces la conservación del Estado es incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se hace morir al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. Los procedimientos, el juicio, son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social, y, por consiguiente, de que no es ya miembro del Estado. Ahora bien; como él se ha reconocido como tal, a lo menos por su residencia. debe ser separado de aquél, por el destierro, como infractor del pacto, o por la muerte, como enemigo público; porque un enemigo tal no es una persona moral, es un hombre, y entonces el derecho de la guerra es matar al vencido. Mas se dice que la condena de un criminal es un acto particular. De acuerdo. Tampoco esta condena corresponde al soberano; es un derecho que puede conferir sin poder ejercerlo él mismo. Todas mis ideas están articuladas; pero no puedo exponerlas a la vez. Además, la frecuencia de los suplicios es siempre un signo de debilidad o de pereza en el gobierno. No hay malvado que no pueda hacer alguna cosa buena. No se tiene derecho a dar muerte, ni para ejemplo, sino a quien no se pueda dejar vivir sin peligro. Respecto al derecho de gracia o al de eximir a un culpable de la pena impuesta por la ley y pronunciada por el juez, no corresponde sino a quien está por encima del juez y de la ley, es decir, al soberano: todavía su derecho a esto no está bien claro, y los casos en que se ha usado de él son muy raros. En un Estado bien gobernado hay pocos castigos, no porque se concedan muchas gracias, sino porque hay pocos criminales; la excesiva frecuencia de crímenes asegura su impunidad cuando el Estado decae. Bajo la República romana, ni el Senado, ni los cónsules intentaron jamás conceder gracia alguna; el pueblo mismo no la otorgaba, aun cuando algunas veces revocase su propio juicio. Las gracias frecuentes anuncian que pronto no tendrán necesidad de ellas los delitos, y todo el mundo sabe a qué conduce esto. Mas siento que mi corazón murmura y detiene mis pluma; dejemos estas cuestiones para que las discuta el hombre justo, que no ha caído nunca y que jamás tuvo necesidad de gracia. De la ley Mediante el pacto social hemos dado existencia y vida al cuerpo político: se trata ahora de darle el movimiento y la voluntad mediante la legislación. Porque el acto primitivo por el cual este cuerpo se forma y se une no dice en sí mismo nada de lo que debe hacer para conservarse. Lo que es bueno y está conforme con el orden lo es por la naturaleza de las cosas e independientemente de las convenciones humanas. Toda justicia viene de Dios. Sólo Él es la fuente de ella, mas si nosotros supiésemos recibirla de tan alto, no tendríamos necesidad ni de gobierno ni de leyes. Sin duda, existe una justicia universal que emana sólo de la razón; pero esta justicia, para ser admitida entre nosotros, debe ser recíproca. Las leyes de la justicia son vanas entre los hombres, si consideramos humanamente las cosas, a falta de sanción natural; no reportan sino el bien al malo y el mal al justo, cuando éste las observa para con las demás sin que nadie las observe para con él. Son necesarias, pues, convenciones y leyes para unir los derechos a los deberes y llevar la justicia a su objeto. En el estado de naturaleza, en que todo es común, nada debo a quien nada he prometido; no reconozco que sea de otro sino lo que me es inútil. No ocurre lo propio en el estado civil, en que todos los derechos están fijados por la ley. Mas ¿qué es entonces una ley? Mientras nos contentamos con no unir a esta palabra sino ideas metafísicas, continuaremos razonando sin entendernos, y cuando se haya dicho lo que es una ley de la Naturaleza no por eso se sabrá mejor lo que es una ley del Estado. Ya he dicho que no existía voluntad general sobre un objeto particular. En efecto; ese objeto particular está en el Estado o fuera del Estado. Si está fuera del Estado, una voluntad que le es extraña no es general con respecto a él, y si este objeto está en el Estado, forma parte de él; entonces se establece entre el todo y su parte una relación que hace de ellos dos seres separados, de los cuales la parte es uno, y el todo, excepto esta misma parte, el otro. Pero el todo, menos una parte, no es el todo, y en tanto que esta relación subsista, no hay todo, sino dos partes desiguales: de donde se sigue que la voluntad de una de ellas no es tampoco general con relación a la otra. Mas cuando todo el pueblo estatuye sobre sí mismo, sólo se considera a sí, y si se establece entonces una relación, es del objeto en su totalidad, aunque desde un aspecto, al objeto entero, considerado desde otro, pero sin ninguna división del todo, y la materia sobre la cual se estatuye es general, de igual suerte que lo es la voluntad que estatuye. A este acto es al que yo llamo una ley. Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre general, entiendo que la ley considera a los súbditos en cuanto cuerpos y a las acciones como abstractos: nunca toma a un hombre como individuo ni una acción particular. Así, la ley puede estatuir muy bien que habrá privilegios; pero no puede darlos especialmente a nadie. La ley puede hacer muchas clases de ciudadanos y hasta señalar las cualidades que darán derecho a estas clases; mas no puede nombrar a éste o a aquél para ser admitidos en ellas; puede establecer un gobierno real y una sucesión hereditaria, mas no puede elegir un rey ni nombrar una familia real: en una palabra, toda función que se relacione con algo individual no pertenece al Poder legislativo. De conformidad con esta idea, es manifiesto que no hay que preguntar a quién corresponde hacer las leyes, puesto que son actos de la voluntad general, ni si el príncipe está sobre las leyes, puesto que es miembro del Estado, ni si la ley puede ser injusta, puesto que no hay nada injusto con respecto a sí mismo, ni cómo se está libre y sometido a las leyes, puesto que no son éstas sino manifestaciones externas de nuestras voluntades. Se ve, además, que, reuniendo la ley la universalidad de la voluntad y la del objeto, lo que un hombre, cualquiera que sea, ordena como jefe no es en modo alguno una ley; lo que ordena el mismo soberano sobre un objeto particular no es tampoco una ley, sino un decreto; no es un acto de soberanía, sino de magistratura. Llamo, pues, República a todo Estado regido por leyes, sea bajo la forma de administración que sea; porque entonces solamente gobierna el interés público y la cosa pública es algo. Todo gobierno legítimo es republicano (5); a continuación explicaré lo que es gobierno. Las leyes no son propiamente sino las condiciones de la asociación civil. El pueblo sometido a las leyes debe ser su autor; no corresponde regular las condiciones de la sociedad sino a los que se asocian. Mas ¿cómo la regulan? ¿Será de común acuerdo, por una inspiración súbita? ¿Tiene el cuerpo político un órgano para enunciar sus voluntades? ¿Quién le dará la previsión necesaria para formar con ellas las actas y publicarlas previamente, o como las pronunciará en el momento necesario?. Una voluntad ciega, que con frecuencia no sabe lo que quiere, porque rara vez sabe lo que le conviene, ¿cómo ejecutaría, por sí misma, una empresa tan grande, tan difícil, como un sistema de legislación? El pueblo, de por sí, quiere siempre el bien; pero no siempre lo ve. La voluntad general es siempre recta: mas el juicio que la guía no siempre es claro, Es preciso hacerle ver los objetos tal como son, y algunas veces tal como deben parecerle: mostrarte el buen camino que busca; librarle de las seducciones de las voluntades particulares; aproximar a sus ojos los lugares y los tiempos; contrarrestar el atractivo de las ventajas presentes y sensibles con el peligro de los males alejados y ocultos. Los particulares ven el bien que rechazan; el público quiere el bien que no ve. Todos necesitan igualmente guías. Es preciso obligar a los unos a conformar sus voluntades a su razón; es preciso enseñar al otro a conocer lo que quiere. Entonces, de las luces públicas resulta la unión del entendimiento y de la voluntad en el cuerpo social; de aquí el exacto concurso de las partes y, en fin, la mayor fuerza del todo. He aquí de dónde nace la necesidad de un legislador. Del legislador Aquel que ose emprender la obra de instituir un pueblo, debe sentirse en estado de cambiar, por decirlo así, la naturaleza humana, de transformar a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de un todo más grande, del cual recibe, en cierto modo, este individuo su vida y su ser: de alterar la constitución del hombre para reforzarla; de sustituir una existencia parcial y moral por la existencia física e independiente que hemos recibido de la Naturaleza. Es preciso, en una palabra, que quite al hombre sus fuerzas propias para darle otras que le sean extrañas, y de las cuales no pueda hacer uso sin el auxilio de otro. Mientras más muertas y anuladas queden estas fuerzas, más grandes y duraderas son las adquiridas y más sólida y perfecta la institución; de suerte que si cada ciudadano no es nada, no puede nada sin todos los demás, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de fuerzas naturales de todos los individuos, se puede decir que la legislación se encuentra en el más alto punto de perfección que es capaz de alcanzar. El legislador es, en todos los respectos, un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su genio, no debe serlo menos atendiendo a su función. Ésta no es de magistratura, no es de soberanía. La establece la República, pero no entra en su constitución; es una función particular y superior que no tiene nada de común con el imperio humano, porque si quien manda a los hombres no debe ordenar a las leyes, el que ordena a las leyes no debe hacerlo a los hombres; de otro modo, estas leyes, ministros de sus pasiones, no harían frecuentemente sino perpetuar sus injusticias: nunca podría evitar que miras particulares alterasen la santidad de su obra. Cuando Licurgo dio leyes a su patria comenzó por abdicar de la realeza. Era costumbre, en la mayor parte de las ciudades griegas, confiar a extranjeros el establecimiento de las suyas. Las Repúblicas modernas de Italia imitaron con frecuencia este uso: la de Génova hizo lo mismo, con éxito (9). Roma, en su más hermosa edad, vio brotar en su seno todos los crímenes de la tiranía, y estuvo próxima a perecer por haber reunido sobre las mismas cabezas la autoridad legislativa y el poder soberano. Sin embargo, ni siquiera los decenviros se arrogaron nunca el derecho de hacer pasar ninguna ley con su sola autoridad. Nada de lo que os proponemos -decían al pueblo- puede pasar como ley sin vuestro consentimiento. Romanos: sed vosotros mismos los autores de las leyes que deben hacer vuestra felicidad. Quien redacta las leyes no tiene, pues, o no debe tener, ningún derecho legislativo, y el pueblo mismo no puede, cuando quiera, despojarse de este derecho incomunicable; porque, según el pacto fundamental, no hay más que la voluntad general que obligue a los particulares, y no se puede jamás asegurar que una voluntad particular está conforme con la voluntad general sino después de haberla sometido a los sufragios libres del pueblo. Ya he dicho esto, pero no es inútil repetirlo. Así se encuentra a la vez, en la obra de la legislación, dos cosas que parecen incompatibles: una empresa que está por encima de la fuerza humana y, para ejecutarla, una autoridad que no es nada. Otra dificultad que merece atención: los sabios que quieren hablar al vulgo en su propia Iengua, en lugar de hacerlo en la de éste, no lograrán ser comprendidos. Ahora bien; hay mil categorías de ideas que es imposible traducir a la lengua del pueblo. Los puntos de vista demasiado generales y los objetos demasiado alejados están igualmente fuera de su alcance; cada individuo, no gustando de otro plan de gobierno que el que se refiere a su interés particular, percibe dificilmente las ventajas que debe sacar de las privaciones continuas que imponen las buenas leyes. Para que un pueblo que nace pueda apreciar las sanas máximas de la política y seguir las reglas fundamentales de la razón de Estado, sería preciso que el efecto pudiese convertirse en causa; que el espíritu social, que debe ser la obra de la institución, presidiese a la institución misma, y que los hombres fuesen, antes de las leyes, lo que deben llegar a ser merced a ellas. Así, pues, no pudiendo emplear el legislador ni la fuerza ni el razonamiento, es de necesidad que recurra a una autoridad de otro orden, que pueda arrastrar sin violencia y persuadir sin convencer. He aquí lo que obligó en todos los tiempos a los padres de la nación a recurrir a la intervención del cielo y a honrar a los dioses con su propia sabiduría, a fin de que los pueblos, sometidos a las leyes del Estado como a las de la Naturaleza, y reconociendo el mismo poder en la formación del hombre y en la de la ciudad, obedeciesen con Libertad y llevasen dócilmente el yugo de la felicidad pública. Esta razón sublime, que se eleva por encima del alcance de los hombres vulgares, es la que induce al legislador a atribuir las decisiones a los inmortales, para arrastrar por la autoridad divina a aquellos a quienes no podría estremecer la prudencia humana (10). Pero no corresponde a cualquier hombre hacer hablar a los dioses ni ser creído cuando se anuncie para ser su intérprete. La gran alma del legislador es el verdadero milagro, que debe probar su misión. Todo hombre puede grabar tablas de piedra, o comprar un oráculo, o fingir un comercio secreto con alguna divinidad, o amaestrar un pájaro para hablarle al oído, o encontrar medios groseros para imponer aquéllas a un pueblo. El que no sepa más que esto, podrá hasta reunir un ejército de insensatos; pero nunca fundará un imperio, y su extravagante obra perecerá en seguida con él. Vanos prestigios forman un vínculo pasajero: sólo la sapiencia puede hacerlo duradero. La ley judaica, siempre subsistente; la del hijo de Ismael, que desde hace diez siglos rige la mitad del mundo, pregona aún hoy a los grandes hombres que las han dictado: y mientras que la orgullosa filosofia o el ciego espíritu de partido no ven en ellos más que afortunados impostores, el verdadero político admira en sus instituciones este grande y poderoso genio que preside a las instituciones duraderas. No es preciso deducir de todo esto, con Warburton (11), que la política y la religión tengan, entre nosotros, un objeto común, sino que en el origen de las naciones la una sirve de instrumento a la otra. Del pueblo Lo mismo que un arquitecto antes de levantar un gran edificio observa y sondea el terreno para ver si puede soportar el peso de aquél, asi el sabio legislador no comienza por redactar buenas leyes en sí mismas, sino que antes examina si el pueblo al cual las destina es adecuado para recibirlas. Ésta fue la razón por la cual Platón rehusó dar leyes a los arcadios y a los cirenienses, sabiendo que estos dos pueblos eran ricos y no podían sufrir la igualdad; he aquí el motivo de que se vieran en Creta buenas leyes y hombres malos, porque Minos no había disciplinado sino un pueblo lleno de vicios. Mil naciones han florecido que nunca habrían podido tener buenas leyes, y aun las que las hubiesen podido soportar sólo hubiese sido durante breve tiempo. La mayor parte de los pueblos, como de los hombres, no son dóciles más que en su juventud: se hacen incorregibles al envejecer. Una vez que las costumbres están establecidas y los prejuicios arraigados, es una empresa peligrosa y vana el querer reformarlos: el pueblo no puede consentir que se toque a sus males para destruirlos de un modo semejante a esos enfermos estúpidos y sin valor que tiemblan a la vista del médico. Lo mismo que ocurre con algunas enfermedades que trastornan la cabeza de los hombres y les borran el recuerdo del pasado, se encuentran algunas veces, en la vida de los Estados, épocas violentas en que las revoluciones obran sobre los pueblos como ciertas crisis sobre los individuos, en que el horror al pasado sustituye al olvido y en que el Estado, a su vez, oprimido por las guerras civiles, renace, por decirlo así, de sus cenizas y vuelve a adquirir el vigor de la juventud saliendo de los brazos de la muerte. Así acaeció en Esparta en tiempo de Licurgo; en Roma, después de los Tarquinos, y entre nosotros, en Holanda y Suiza, después de la expulsión de los tiranos. Mas estos acontecimientos son raros, son excepciones, cuya razón se encuentra siempre en la Constitución particular del Estado motivo de excepción. Ni siquiera podrían ocurrir dos veces en el mismo pueblo, puesto que puede hacerse libre mientras sólo sea bárbaro; mas no puede hacerlo una vez que se ha gastado el resorte civil. Entonces, las turbulencias pueden destruirlo, sin que las revoluciones puedan restablecerlo, y tan pronto como los hierros se rompen, se dispersa y ya no existe; a partir de este momento necesita un dominador y no un libertador. ¡Pueblos Libres, acordaos de esta máxima: Se puede adquirir la libertad, pero no se la puede recobrar jamás! La juventud no es la infancia. Hay para las naciones, como para los hombres, una época de juventud, o, si se quiere, de madurez, a la que hay que esperar antes de someter a aquéllos a las leyes. Pero la madurez de un pueblo no siempre es fácil de reconocer, y si se anticipa la obra, fracasa. Tal pueblo es disciplinado desde que nace; tal otro lo es al cabo de diez siglos. Los rusos no serán nunca verdaderamente civilizados, porque lo han sido demasiado pronto. Pedro tenía el genio inútativo, el verdadero genio, el que crea y todo lo hace de la nada. Algunas de las cosas que hizo estaban bien; la mayor parte, fuera de lugar. Vio que su pueblo era bárbaro, no vio que no estaba maduro para la civilidad: quiso civilizarlo, cuando sólo era preciso hacerlo aguerrido: quiso, desde luego, hacer alemanes o ingleses, cuando era preciso comenzar por hacer rusos; impidió a sus súbditos llegar a ser nunca lo que podían ser persuadiéndoles de que eran lo que no son. Así es como un preceptor francés educa a su alumno, para brillar en el momento de su infancia y para no ser luego nada. El Imperio ruso querrá subyugar a Europa, y él será subyugado. Los tártaros, sus súbditos o sus vecinos, llegarán a ser sus dueños y los nuestros: esta revolución me parece infalible. Todos los reyes de Europa trabajan de consuno para acelerarla. Continuación Mil razones demuestran esta máxima. Primeramente, la administración se hace más penosa con las grandes distancias, como un peso aumenta colocado al extremo de una palanca mayor. Es también más onerosa a medida que los grados se multiplican: porque cada ciudad tiene, primero, la suya, que el pueblo paga; cada distrito, la suya, también pagada por el pueblo; después, cada provincia: luego, los grandes gobiernos, las satrapías, los virreinatos, y es preciso pagar más caro a medida que se sube, y siempre a expensas del desgraciado pueblo. Por fin viene la administración suprema, que todo lo tritura. Con tantos recargos como agotan continuamente a los súbditos, lejos de estar mejor gobernados por todos estos diferentes órdenes, lo están mucho menos que si no hubiese más que uno solo por encima de ellos. Sin embargo, apenas quedan recursos para los casos extraordinarios, y cuando es preciso recurrir a ellos, el Estado está siempre en vísperas de su ruina. No es esto todo; no solamente tiene menos vigor y celeridad el gobierno para hacer observar las leyes, impedir vejaciones, corregir abusos, prevenir empresas sediciosas que pueden realizarse en lugares alejados, sino que el pueblo siente menos afecto por sus jefes, a los cuales no ve nunca; a la patria, que es a sus ojos como el mundo, y a sus conciudadanos, de los cuales la mayor parte les son extraños. Las mismas leyes no pueden convenir a tantas provincias diversas, que tienen diferentes costumbres, que viven bajo climas opuestos y que no pueden soportar la misma forma de gobierno. Leyes diferentes no engendran sino turbulencia y confusión entre los pueblos que, al vivir bajo los mismos jefes, y en una comunicación continua, se relacionan y contraen matrimonio unos con otros, y sometidos a otras costumbres no saben nunca si su patrimonio es completamente propio. Las capacidades intelectuales no se aprovechan y los vicios quedan impunes en esta multitud de hombres, desconocidos unos de otros, que la organización administrativa suprema reúne en un mismo lugar. Los jefes, agotados por los negocios, no ven nada por sí mismos, y gobiernan al Estado sus delegados. Por último, las medidas que hay que tomar para mantener a la autoridad general, de la cual tantos empleados subalternos quieren sustraerse o imponerla, absorben todas las atenciones públicas; no queda nada para la felicidad del pueblo: apenas resta algo para su defensa en caso de necesidad, y así es como un cuerpo demasiado grande por su constitución se abate y perece aplastado bajo su propio peso. Por otra parte, el Estado debe proporcionarse una cierta base para tener solidez, para resistir las sacudidas que no dejará de experimentar y los esfuerzos que se verá obligado a realizar para sostenerse; porque todos los pueblos tienen una especie de fuerza centrífuga, mediante la cual ellos obran unos sobre otros y tienden a agrandarse a expensas de sus vecinos, como los torbellinos de Descartes. Así, los débiles están expuestos a ser devorados en seguida, y apenas puede nadie conservarse sino poniéndose con todos en una especie de equilibrio, que hace le empuje aproximadamente igual en todos sentidos. Se ve, pues, que hay razones así para extenderse como para reducirse. Y no es el menor talento del político encontrar entre unas y otras la solución más ventajosa para la conservación del Estado. Se puede decir, en general, que los primeros, no siendo sino exteriores y relativos, deben ser subordinados a los otros, que son internos y absolutos. Una sana y fuerte constitución es la primera cosa que es preciso buscar. Y se debe contar, más con el vigor que nace de un buen gobierno, que con los recursos que proporciona un gran territorio. Por lo demás, se han visto Estados de tal modo establecidos que la necesidad de conquistar entraba en su misma constitución, y que para mantenerse se veían obligados a ensancharse sin cesar. Acaso se regocijasen demasiado por esta feliz necesidad, que les señalaba, sin embargo, con el término de su grandeza, el inevitable momento de su caída. Continuación Se puede medir un cuerpo político de dos maneras, a saber: por la extensión del territorio y por el número de habitantes, y existe entre ambas medidas una relación conveniente para dar al Estado su verdadera extensión. Los hombres son los que hacen el Estado, y el territorio el que alimenta a los hombres. Esta relación consiste, pues, en que la tierra baste a la manutención de sus habitantes, y que haya tantos como la tierra pueda alimentar. En esta proporción es en la que se encuentra el máximum de fuerza de un número dado de pueblo: porque si hay terreno excesivo, su custodia es onerosa: su cultivo, insuficiente; su producto, superfluo; es la causa próxima de las guerras defensivas. Si no fuese el territorio bastante, el Estado se encuentra, con respecto al suplemento que necesita, a discreción de sus vecinos; es la causa próxima de las guerras ofensivas. Todo pueblo que, por su posición, no tiene otra alternativa que el comercio o la guerra, es débil en sí mismo; depende de sus vecinos; depende de los acontecimientos; no tiene nunca sino una existencia incierta y breve. Subyuga y cambia de situación o es subyugado y no es nada. No puede conservarse libre si no es a fuerza de insignificancia o de extensión. No se puede dar en cálculo una relación fija entre la extensión de tierra y el número de hombres de modo que baste aquélla a éstos, tanto a causa de las diferencias que se encuentran en las cualidades del terreno, en sus grados de fertilidad, en la naturaleza de sus producciones, en la influencia de los climas, como por la que se observa en los temperamentos de los hombres que los habitan, de los cuales, unos consumen poco en un país fértil y otros mucho en un suelo ingrato. Es preciso, además, tener en cuenta la mayor o menor fecundidad de las mujeres: lo que puede haber en el país de más o menos favorable a la población; el número de habitantes que el legislador puede esperar llegue a alcanzar; de suerte que no debe fundar su juicio sobre lo que ve, sino lo que prevé, sin detenerse tanto en el estado actual de la población, cuanto en aquel a que, naturalmente, debe llegar. Finalmente, hay mil ocasiones en que los accidentes particulares del lugar exigen o permiten que se abarque más terreno del que parece necesario. Así, se extenderá uno mucho en un país montañoso, donde las producciones naturales, bosques y pastos, exigen menos trabajo; donde la experiencia enseña que las mujeres son más fecundas que en las llanuras, y donde un extenso suelo inclinado no da sino una pequeña base horizontal, la única con que es preciso contar para la vegetación. Por el contrario, se puede uno ceñir a la orilla del mar aun en rocas y arenas casi estériles, porque la pesca puede suplir allí en gran parte las producciones de la tierra, porque los hombres deben estar más reunidos para rechazar a los piratas y porque se tiene más facilidad para librar al país, mediante las colonias, de los habitantes que le sobren. A estas condiciones para instituir un pueblo es preciso añadir una que no puede sustituir a ninguna otra, pero sin la cual todas son inútiles: la de que se disfrute de abundancia y paz; porque la época en que se organiza un Estado es, como aquella en que se forma un batallón, el instante en que el cuerpo es el menos capaz de resistencia y el más fácil de destruir. Mejor se resistirá en un desorden absoluto que en un momento de fermentación, en que cada cual se ocupa de su puesto y no del peligro. Si tiene lugar en esta época de crisis una guerra, un estado de hambre, una sedición, el Estado será trastornado infaliblemente. No es que no haya muchos gobiernos establecidos durante estas tempestades: pero estos mismos gobiernos son los que destruyen el Estado. Los usurpadores producen o eligen siempre estos tiempos de turbulencia para hacer pasar, a favor del terror público, leyes destructoras que el pueblo no adoptaría nunca a sangre fría. La elección del momento de la institución es uno de los caracteres más seguros mediante los cuales se puede distinguir la obra del legislador de la del tirano. ¿Qué pueblo es, pues, propio para la legislación? Aquel que, encontrándose ya ligado por alguna unión de origen, de interés o de convención, no ha llevado aún el verdadero yugo de las leyes: el que no tiene costumbres ni supersticiones muy arraigadas; el que no teme ser aniquilado por una invasión súbita; el que, sin mezclarse en las querellas de sus vecinos, puede resistir él solo a cada uno de ellos o servirse de uno para rechazar al otro; aquel en el cual cada miembro puede ser conocido por todos y en que no se está obligado a cargar a un hombre con un fardo mayor de lo que es capaz de llevar; el que puede pasarse sin otros pueblos y del cual pueden, a su vez, éstos prescindir (12); el que no es rico ni pobre y puede bastarse a sí mismo: en fin, el que reúne la consistencia de un antiguo pueblo con la docilidad de un pueblo nuevo. Lo que hace penosa la obra de la legislación es menos lo que se precisa establecer que lo que es necesario destruir, y lo que hace el éxito tan raro es la imposibilidad de encontrar la sencillez de la Naturaleza junto a las necesidades de la sociedad. Ciertamente que todas estas condiciones se encuentran dificilmente reunidas, y por ello se ven pocos Estados bien constituidos. Hay aún en Europa un país capaz de legislación: la isla de Córcega. El valor y la constancia con que ha sabido recobrar y defender su libertad este valiente pueblo merecerían que algún hombre sabio le enseñase a conservarla. Tengo el presentimiento de que algún día esta pequeña isla asombrará a Europa. De los diversos sistemas de legislación Si se indaga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, se hallará que se reduce a dos objetos principales: la libertad y la igualdad; la Libertad, porque toda dependencia particular es fuerza quitada al cuerpo del Estado; la igualdad, porque la Libertad no puede subsistir sin ella. Ya he dicho lo que es la libertad civil; respecto a la igualdad; no hay que entender por esta palabra que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que, en cuanto concierne al poder, que éste quede por encima de toda violencia y nunca se ejerza sino en virtud de la categoría y de las leyes, y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea bastante opulento como para poder comprar a otro, y ninguno tan pobre como para verse obligado a venderse (13) ; lo que supone, del lado de los grandes, moderación de bienes y de crédito, y del lado de los pequeños, moderación de avaricia y de envidias. Esta igualdad, dicen, es una quimera de especulación, que no puede existir en la práctica. Pero si el abuso es inevitable, ¿se sigue de aquí que no pueda al menos reglamentarse? Precisamente porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad es por lo que la fuerza de la legislación debe siempre pretender mantenerla. Mas estos objetos generales de toda buena constitución deben ser modificados en cada país por las relaciones que nacen tanto de la situación local como del carácter de los habitantes. y en estos respectos es en lo que se debe asignar a cada pueblo un sistema particular de institución que sea el mejor, acaso no en sí mismo, sino para el Estado a que está destinado. Por ejemplo: si el suelo es ingrato y estéril o el país demasiado estrecho para sus habitantes, volveos del lado de la industria, de las artes, con las cuales cambiaréis las producciones con los géneros que os falten. Por el contrario, ocupad ricas llanuras y costas fértiles; en un buen terreno, careced de habitantes; prestad todos vuestros cuidados a la agricultura, que multiplica los hombres, y desterrad las artes, que no harían sino acabar de despoblar el país, agrupando en algún punto del territorio los pocos habitantes que haya (14). Ocupad costas extensas y cómodas, cubrid el mar de barcos, cultivad el comercio y la navegación y tendréis una existencia breve, pero brillante. El mar no baña en vuestras costas sino rocas casi inaccesibles; permaneced bárbaros e ictiófagos, entonces viviréis más tranquilos, mejor, quizá, y seguramente más felices. En una palabra: además de las máximas comunes a todos, cada pueblo encierra en sí alguna causa que le ordena de una manera particular y hace su legislación propia para sí solo. Así es como en otro tiempo los hebreos, y recientemente los árabes, han tenido como principal objeto la refigión: los atenienses, las letras; Cartago y Tiro, el comercio; Rodas, la marina; Esparta, la guerra, y Roma, la virtud. El autor de El espíritu de las leyes ha mostrado, en multitud de ejemplos, de qué artes se vale el legislador para dirigir la institución respecto a cada uno de estos objetos. Lo que hace la constitución de un Estado verdaderamente sólida y duradera es que la conveniencia sea totalmente observada, que las relaciones naturales y las leyes coincidan en los mismos puntos y que éstas no hagan, por decirlo así, sino asegurar, acompañar, rectificar a las otras. Mas si el legislador, equivocándose en un objeto, toma un principio diferente del que nace de la naturaleza de las cosas, si uno tiende a la servidumbre y otro a la libertad, uno a las riquezas y otro a la población, uno a la paz y otro a las conquistas, se verá que las leyes se debilitan insensiblemente, la constitución se altera y el Estado no dejará de verse agitado, hasta que sea destruido o cambiado y hasta que la invencible Naturaleza haya recobrado su imperio. División de las leyes Para ordenar el todo y para dar la mejor forma posible a la cosa pública hay que considerar diversas relaciones. Primeramente, la acción del cuerpo entero obrando sobre sí mismo, es decir, la relación del todo con el todo o del soberano con el Estado, y esta relación se compone de aquellos términos intermediarios que veremos a continuación. Las leyes que regulan esta relación llevan el nombre de leyes políticas, y se llaman también leyes fundamentales, no sin alguna razón, si estas leyes son sabias; porque si no hay en cada Estado más que una buena manera de ordenar, el pueblo que la ha encontrado debe atenerse a ella; mas si el orden establecido es malo, ¿por qué se han de tomar como fundamentales leyes que nos impiden ser buenos? De otra parte, un pueblo es siempre, en todo momento, dueño de cambiar sus leyes, hasta las mejores. Porque si le gusta hacerse el mal a sí mismo, ¿quién tiene derecho a impedirlo? La segunda relación es la de los miembros entre sí o con el cuerpo entero, y esta relación debe ser, en el primer respecto, todo lo pequeña posible, y, en el segundo, todo lo grande posible: de suerte que cada ciudadano se halla en una perfecta independencia de todos los demás y en una excesiva dependencia de la ciudad. Esto se hace siempre por los mismos medios; porque sólo la fuerza del Estado hace la Libertad de sus miembros. De esta segunda relación nacen las leyes civiles. Se puede considerar una tercera clase de relación entre el hombre y la ley, a saber: la de la desobediencia a la pena, y ésta da lugar al establecimiento de leyes criminales que, en el fondo, más bien que una clase particular de leyes, son la sanción de todas las demás. A estas tres clases de leyes se añade una cuarta, la más importante de todas, y que no se graba ni sobre mármol ni sobre bronce, sino en los corazones de los ciudadanos, que es la verdadera constitución del Estado; que toma todos los días nuevas fuerzas; que, en tanto otras leyes envejecen o se apagan, ésta las reanima o las suple; que conserva a un pueblo en el espíritu de su institución; que sustituye insensiblemente con la fuerza del hábito a la autoridad. Me refiero a las costumbres, a los hábitos y, sobre todo, a la opinión; elemento desconocido para nuestros políticos, pero de la que depende el éxito de todas las demás y de la que se ocupa en secreto el gran legislador, mientras parece limitarse a reglamentos particulares, que no son sino la cintra de la bóveda, en la cual las costumbres, más lentas en nacer, forman, al fin, la inquebrantable clave. De entre estas diversas clases de leyes, las políticas, que constituyen la forma de gobierno, son las únicas en que he de ocuparme. (2) Cada interés -dice el marqués de Argenson- tiene principios diferentes. La armonía entre dos intereses particulares se forma por oposición al de un tercero. (Véase las Considérations sur le gouvernement ancien y présent de la France, cap. II.) Se hubiera podido añadir que la concordancia de todos los intereses se forma por oposición al de cada uno de ellos. Si no hubiese intereses diferentes, apenas se apreciarla el interés común, que jamás encontraría un obstáculo: todo marcharía por sí mismo y la política dejaría de ser un arte. (3) Vera cose e -dice Maquiavelo- che alcuni divisani nuocono alle repubbliche, e alcune glovano: quelle nuocono che seno dalle sette e da partigiani accompagnate: quelle giovano che senza sette, senza partigiani. si mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore d'una repubblica che non siano nimicizie in quella, ha da proveder almeno che non vi siano sette. (Hist. Florent.. lib. VII). (4) Atentos lectores: no es apresuréis, os lo ruego, a acusarme aqui de contradicción. No he podido evitarlo en los términos, dada la pobreza de la lengua: mas esperad. (5) No entiendo solamente por esta palabra una aristocracia o una democracia, sino, en general, todo gobierno guiado por la voluntad general, que es la ley. Para ser legítimo, no es preciso que el gobierno se confunda con el soberano, sino que sea su ministro: entonces la monarquía misma es República. Esto se aclarará en el Libro siguiente. (6) Un pueblo no llega a ser célebre sino cuando su legislación comienza a declinar. Se ignora durante cuántos siglos hizo la legislación de Licurgo la felicidad de los espartanos, antes de que se hiciese mención de ella en el resto de Grecia. (7) Véase el diálogo de Platón que, en las traducciones latinas, lleva por título Politicus o Vir civilis. Algunos lo han titulado De Regno. (8) Grandeza y decadencia de los romanos. (9) Los que no consideran a Calvino sino como teólogo, conocen mal la extensión de su genio. La redacción de nuestros sabios edictos, en la cual tuvo mucha parte, le hace tanto honor como su institución. Por muchos trastornos que el tiempo pueda llevar a nuestro culto, en tanto que el amor a la patria y a la libertad no se haya extinguido entre nosotros, nunca dejará de ser bendecida la memoria de este grande hombre. (10) E veramente -dice Maquiavelo- mal non fl alcuno ordinatore di leggi straordinarie in popolo, che non ricorresse a Dio, perche altrimenti non sarebbero accettate: perche sono molti beni conseinti da uno prudente, i quali non hanno in se ragioni evidenti da potergli permadere ad altrui. (Discorsi sopratio Livio, lib. I, cap. XI). (11) Célebre teólogo inglés, muerto en 1779. (12) Si de dos pueblos vecinos uno no pudiese prescindir del otro, sería una situación muy dura para el primero y muy peligrosa para el segundo. Toda nación prudente. en un caso semejante, se esforzará en seguida en librar al otro de esta dependencia. La República de Tiazcala, enclavada en el Imperio de Méjico, prefirió pasarse sin sal a comprarla a los mejicanos y hasta a aceptarla gratuitamente. Los sabios tlazcaltecas vieron el lazo oculto bajo esta liberalidad. Se conservaron libres, y este pequeño Estado, encerrado en este gran Imperio. fue por fin el instrumento de su ruina. (13) Si queréis, pues, dar al Estado consistencia, aproximad los extremos todo lo posible: no sufráis, ni gentes opulentas, ni mendigos. Estos dos estados, naturalmente inseparables, son igualmente funestos para el bien común: del uno salen los factores de la tiranía, y del otro los tiranos. Entre ambos vive el tráfico de la libertad pública: uno, la compra, y otro, la vende. (14) Alguna rama del comercio exterior -dice el marqués de Argenson- no extiende apenas sino una falsa utilidad para un reino en general; puede enriquecer a algunos particulares, hasta a algunas ciudades; pero la nación entera no gana nada con ellos y el pueblo no mejora su situación.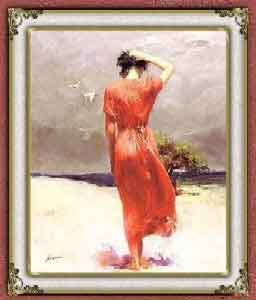 La soberanía es inalienable
La soberanía es inalienable Se sigue de todo lo que precede que la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública; pero no que las deliberaciones del pueblo ofrezcan siempre la misma rectitud. Se quiere siempre el bien propio; pero no siempre se le conoce. Nunca se corrompe al pueblo; pero frecuentemente se le engaña, y solamente entonces es cuando parece querer lo malo.
Se sigue de todo lo que precede que la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública; pero no que las deliberaciones del pueblo ofrezcan siempre la misma rectitud. Se quiere siempre el bien propio; pero no siempre se le conoce. Nunca se corrompe al pueblo; pero frecuentemente se le engaña, y solamente entonces es cuando parece querer lo malo.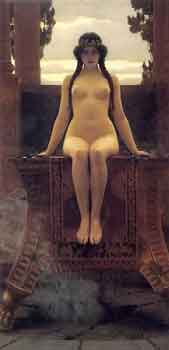 Se pregunta: ¿cómo no teniendo derecho alguno a disponer de su propia vida pueden los particulares transmitir al soberano este mismo derecho de que carecen? Esta cuestión parece dificil de resolver porque está mal planteada. Todo hombre tiene derecho a arriesgar su propia vida para conservarla. ¿Se ha dicho nunca que quien se tira por una ventana para huir de un incendio sea culpable de suicidio? ¿Se le ha imputado nunca este crimen a quien perece en una tempestad, cuyo peligro no ignoraba al embarcarse?
Se pregunta: ¿cómo no teniendo derecho alguno a disponer de su propia vida pueden los particulares transmitir al soberano este mismo derecho de que carecen? Esta cuestión parece dificil de resolver porque está mal planteada. Todo hombre tiene derecho a arriesgar su propia vida para conservarla. ¿Se ha dicho nunca que quien se tira por una ventana para huir de un incendio sea culpable de suicidio? ¿Se le ha imputado nunca este crimen a quien perece en una tempestad, cuyo peligro no ignoraba al embarcarse? Para descubrir las mejores reglas de sociedad que convienen a las naciones sería preciso una inteligencia superior, que viese todas las pasiones de los hombres y que no experimentase ninguna; que no tuviese relación con nuestra naturaleza y que la conociese a fondo; que tuviese una felicidad independiente de nosotros y, sin embargo, que quisiese ocuparse de la nuestra; en fin, que en el progreso de los tiempos, preparándose una gloria lejana, pudiese trabajar en un siglo y gozar en otro (6). Serían precisos dioses para dar leyes a los hombres. El mismo razonamiento que hacía Calígula en cuanto al hecho, lo hacía Platón en cuanto al derecho para definir el hombre civil o real que busca en su libro De Regno (7). Mas si es verdad que un gran príncipe es un hombre raro, ;que será de un gran legislador, El primero no tiene más que seguir el modelo que el otro debe proponer; éste es el mecánico que inventa la máquina, aquél no es más que el obrero que la monta y la hace marchar. En el nacimiento de las sociedades -dice Montesquieu- son los jefes de las Repúblicas los que hacen la institución, y es después la institución la que forma los jefes de las Repúblicas (8).
Para descubrir las mejores reglas de sociedad que convienen a las naciones sería preciso una inteligencia superior, que viese todas las pasiones de los hombres y que no experimentase ninguna; que no tuviese relación con nuestra naturaleza y que la conociese a fondo; que tuviese una felicidad independiente de nosotros y, sin embargo, que quisiese ocuparse de la nuestra; en fin, que en el progreso de los tiempos, preparándose una gloria lejana, pudiese trabajar en un siglo y gozar en otro (6). Serían precisos dioses para dar leyes a los hombres. El mismo razonamiento que hacía Calígula en cuanto al hecho, lo hacía Platón en cuanto al derecho para definir el hombre civil o real que busca en su libro De Regno (7). Mas si es verdad que un gran príncipe es un hombre raro, ;que será de un gran legislador, El primero no tiene más que seguir el modelo que el otro debe proponer; éste es el mecánico que inventa la máquina, aquél no es más que el obrero que la monta y la hace marchar. En el nacimiento de las sociedades -dice Montesquieu- son los jefes de las Repúblicas los que hacen la institución, y es después la institución la que forma los jefes de las Repúblicas (8). Del mismo modo que la Naturaleza ha dado límites a la estatura de un hombre bien conformado, pasados los cuales no hace sino gigantes o enanos, ha tenido en cuenta, para la mejor constitución de un Estado, los límites de la extensión que puede alcanzar, a fin de que no sea, ni demasiado grande para poder ser bien gobernado, ni demasiado pequeño para poderse sostener por sí mismo. Existe en todo cuerpo político un máximum de fuerzas que no puede sobrepasarse, del cual se aleja con frecuencia, a fuerza de ensancharse. Mientras más se extiende el vínculo social, más se afloja, y, en general, un Estado pequeño es proporcionalmente más fuerte que uno grande.
Del mismo modo que la Naturaleza ha dado límites a la estatura de un hombre bien conformado, pasados los cuales no hace sino gigantes o enanos, ha tenido en cuenta, para la mejor constitución de un Estado, los límites de la extensión que puede alcanzar, a fin de que no sea, ni demasiado grande para poder ser bien gobernado, ni demasiado pequeño para poderse sostener por sí mismo. Existe en todo cuerpo político un máximum de fuerzas que no puede sobrepasarse, del cual se aleja con frecuencia, a fuerza de ensancharse. Mientras más se extiende el vínculo social, más se afloja, y, en general, un Estado pequeño es proporcionalmente más fuerte que uno grande.
 (1) Para que una voluntad sea general, no siempre es necesario que sea unánime; pero es preciso que todas las voces sean tenidas en cuenta: una exclusión formal rompe la generalidad.
(1) Para que una voluntad sea general, no siempre es necesario que sea unánime; pero es preciso que todas las voces sean tenidas en cuenta: una exclusión formal rompe la generalidad.Índice de El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau
LIBRO TERCERO
LIBRO PRIMERO
Biblioteca Virtual Antorcha