 Juan Jacobo Rousseau
Juan Jacobo Rousseau| Índice de El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau | LIBRO TERCERO | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|
 Juan Jacobo Rousseau
Juan Jacobo Rousseau
El Contrato Social
LIBRO CUARTO
Primera edición cibernética, marzo del 2005
Captura y diseño, Chantal López y Omar Cortés
 Capítulo I. La voluntad general es indestructible.
Capítulo I. La voluntad general es indestructible.
Capítulo II. De los sufragios.
Capítulo III. De las elecciones.
Capítulo IV. De los comicios romanos.
Capítulo V. Del tribunado.
Capítulo VI. De la dictadura.
Capítulo VII. De la censura.
Capítulo VIII. De la religión civil.
Capítulo IX. Conclusión.
La voluntad general es indestructible
 En tanto que muchos hombres reunidos se consideran como un solo cuerpo, no tienen más que una voluntad, que se refiere a la común conservación y al bienestar general. Entonces todos los resortes del Estado son vigorosos y sencillos; sus máximas, claras y luminosas: no tiene intereses embrollados, contradictorios; el bien común se muestra por todas partes con evidencia, y no exige sino buen sentido para ser percibido. La paz, la unión, la igualdad son enemigas de las sutilezas políticas. Los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar, a causa de su sencillez: los ardides, los pretextos refinados no les imponen nada, no son ni siquiera bastante finos para ser engañados. Cuando se ve en los pueblos más felices del mundo ejércitos de campesinos que resuelven los asuntos del Estado bajo una encina y que se conducen siempre con acierto, ¿puede uno evitar el despreciar los refinamientos de las demás naciones que se hacen ilustres y miserables con tanto arte y misterio?
En tanto que muchos hombres reunidos se consideran como un solo cuerpo, no tienen más que una voluntad, que se refiere a la común conservación y al bienestar general. Entonces todos los resortes del Estado son vigorosos y sencillos; sus máximas, claras y luminosas: no tiene intereses embrollados, contradictorios; el bien común se muestra por todas partes con evidencia, y no exige sino buen sentido para ser percibido. La paz, la unión, la igualdad son enemigas de las sutilezas políticas. Los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar, a causa de su sencillez: los ardides, los pretextos refinados no les imponen nada, no son ni siquiera bastante finos para ser engañados. Cuando se ve en los pueblos más felices del mundo ejércitos de campesinos que resuelven los asuntos del Estado bajo una encina y que se conducen siempre con acierto, ¿puede uno evitar el despreciar los refinamientos de las demás naciones que se hacen ilustres y miserables con tanto arte y misterio?
Un Estado gobernado de este modo necesita muy pocas leyes, y a medida que se hace preciso promulgar algunas, esta necesidad se siente universalmente. El primero que las propone no hace sino decir lo que todos han sentido, y no es cuestión, pues, ni de intrigas ni de elocuencia para dar carácter de ley a lo que cada cual ha resuelto hacer, tan pronto como esté seguro de que los demás lo harán como él.
Lo que engaña a los que piensan sobre esta cuestión es que, no viendo más que Estados mal constituidos desde su origen, les impresiona la imposibilidad de mantener en ellos una civilidad semejante; se ríen de imaginar todas las tonterías de qué un pícaro sagaz, un charlatán insinuante, podrían persuadir al pueblo de París o de Londres. No saben que Cromwell hubiese sido castigado a ser martirizado por el pueblo de Berna, y al duque de Beaufort le habrían sido aplicadas las disciplinas por los genoveses.
Pero cuando el nudo social comienza a aflojarse y el Estado a debilitarse; cuando los intereses particulares empiezan a hacerse sentir y las pequeñas sociedades a influir sobre la grande, el interés común se altera y encuentra oposición; ya no reina la unanimidad en las voces; la voluntad general ya no es la voluntad de todos: se elevan contradicciones, debates, y la mejor opinión no pasa sin discusión.
En fin: cuando el Estado, próximo a su ruina, no subsiste sino por una fórmula ilusoria y vana; cuando el vínculo social se ha roto en todos los corazones; cuando el más vil interés se ampara descaradamente en el nombre sagrado del bien público, entonces la voluntad general enmudece: todos, guiados por motivos secretos, no opinan ya como ciudadanos, como si el Estado no hubiese existido jamás, y se hace pasar falsamente por leyes decretos inicuos, que no tienen por fin más que el interés particular.
¿Se sigue de aquí que la voluntad general esté aniquilada o corrompida? No. Ésta es siempre constante, inalterable, pura; pero está subordinada a otras que se hallan por encima de ella. Cada uno, separando su interés del interés común, se ve muy bien que no puede separarlo por completo; pero su parte del mal público no le parece nada, en relación con el bien exclusivo que pretende apropiarse. Exceptuando este bien particular, quiere el bien general, por su propio interés, tan fuertemente como ningún otro. Aun vendiendo su sufragio por dinero, no extingue en sí la voluntad general; la elude. La falta que comete consiste en cambiar el estado de la cuestión y en contestar otra cosa de lo que se le pregunta; de modo que en vez de decir, respecto de un sufragio: Es ventajoso para tal hombre o para tal partido que tal o cual opinión se acepte. Así, la ley de orden público, en las asambleas, no consiste tanto en mantener la voluntad general como en hacer que sea en todos los casos interrogada y que responda siempre.
Tendría que hacer aquí muchas reflexiones sobre el simple derecho a votar en todo acto de soberanía, derecho que nadie puede quitar a los ciudadanos, y sobre el de opinar, proponer, dividir, discutir, que el gobierno tiene siempre gran cuidado en no dejar sino a sus miembros; pero este importante asunto exigiría un tratado aparte y no puedo decirlo todo en éste.
De los sufragios
Se ve, por el capítulo precedente, que la manera de tratarse los asuntos generales puede dar un indicio, bastante seguro, del estado actual de las costumbres y de la salud del cuerpo político. Mientras más armonía revista en las asambleas, es decir, mientras más se acerca a la unanimidad las opiniones, más domina la voluntad general; pero los debates largos, las discusiones, el tumulto, anuncian el ascendiente de los intereses particulares y la decadencia del Estado.
Esto parece menos evidente cuando entran en su constitución dos o más clases sociales, como en Roma los patricios y los plebeyos, cuyas querellas turbaron frecuentemente los comicios, aun en los más gloriosos tiempos de la República; pero esta excepción es más aparente que real, porque entonces, a causa del vicio inherente al cuerpo político, hay, por decirlo así, dos Estados en uno: lo que no es verdad de los dos juntos es verdad de cada uno separadamente. En efecto: hasta en los tiempos más tempestuosos, los plebiscitos del pueblo, cuando el Senado no intervenía en ellos, pasaban siempre tranquilamente y por una gran cantidad de sufragios; no teniendo los ciudadanos más que un interés, no tenía el pueblo más que una voluntad.
En el otro extremo del círculo resurge la unanimidad; cuando los ciudadanos, caídos en la servidumbre, no tenían ya ni libertad ni voluntad, entonces el terror y la adulación convierten en actos de aclamación el del sufragio: ya no se delibera, se adora o se maldice. Tal era la vil manera de opinar el Senado bajo los emperadores. Algunas veces se hacía esto con precauciones ridículas. Tácito observa (1) que, bajo Otón, los senadores anonadaban a Vittelius de execraciones, afectando hacer al mismo tiempo un ruido espantoso, a fin de que, si por casualidad llegaba a ser el dominador, no pudiese saber lo que cada uno de ellos había dicho.
De estas diversas consideraciones nacen las máximas sobre las cuales se debe reglamentar la manera de contar los votos y de comparar las opiniones, según que la voluntad general sea más o menos fácil de conocer y el Estado más o menos decadente.
No hay más que una sola ley que por su naturaleza exija un consentimiento unánime: el pacto social, porque la asociación civil es el acto más voluntario del mundo: habiendo nacido libre todo hombre y dueño de sí mismo, nadie puede, con ningún pretexto, sujetarlo sin su asentimiento. Decidir que el hijo de una esclava nazca esclavo es decidir que no nace hombre.
Por tanto, si respecto al pacto social se encuentra quienes se opongan, su oposición no invalida el contrato: impide solamente que sean comprendidos en él; éstos son extranjeros entre los ciudadanos. Una vez instituido el Estado, el consentimiento está en la residencia; habitar el territorio es someterse a la soberanía (2).
Fuera de este contrato primitivo, la voz del mayor número obliga siempre a todos los demás: es una consecuencia del contrato mismo. Pero se pregunta cómo un hombre puede ser libre y obligado a conformarse con las voluntades que no son las suyas. ¿Cómo los que se oponen son libres, aun sometidos a leyes a las cuales no han dado su consentimiento?
Respondo a esto que la cuestión está mal puesta. El ciudadano consiente en todas las leyes, aun en aquellas que han pasado a pesar suyo y hasta en aquellas que le castigan cuando se atreve a violar alguna. La voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general; por ella son ciudadanos y ibres (3). Cuando se propone una ley en una asamblea del pueblo, lo que se le pregunta no es precisamente si aprueban la proposición o si la rechazan, sino si está conforme o no con la voluntad general, que es la suya; cada uno, dando su sufragio, da su opinión sobre esto, y del cálculo de votos se saca la declaración de la voluntad general. Por tanto, cuando la opinión contraria vence a la mía, no se prueba otra cosa sino que yo me había equivocado, y que lo que yo consideraba como voluntad general no lo era. Si mi opinión particular hubiese vencido, habría hecho otra cosa de lo que había querido, y entonces es cuando no hubiese sido libre.
Esto supone que todos los caracteres de la voluntad general coinciden con los de la pluralidad, y si cesan de coincidir, cualquiera que sea el partido que se adopte, ya no hay libertad.
Al mostrar anteriormente cómo se sustituían las voluntades particulares de la voluntad general en las deliberaciones públicas he indicado suficientemente los medios practicables para prevenir este abuso, y aún hablaré de ello después. Respecto al número proporcional de los sufragios para declarar esta voluntad, he dado también los principios sobre los cuales se le puede determinar. La diferencia de un solo voto rompe la igualdad: uno solo que se oponga rompe la unanimidad; pero entre la unanimidad y la igualdad hay muchos términos de desigualdad, en cada uno de los cuales se puede fijar este número según el estado y las necesidades del cuerpo político.
Dos máximas generales pueden servir para reglamentar estas relaciones: una, que cuanto más graves e importantes son las deliberaciones, más debe aproximarse a la unanimidad la opinión dominante; la otra, que cuanta más celebridad elige el asunto debatido, más estrechas deben ser las diferencias de las opiniones; en las deliberaciones que es preciso terminar inmediatamente, la mayoría de un solo voto debe bastar. La primera de estas máximas parece convenir más a las leyes y la segunda a los asuntos. De cualquier modo que sea, sobre su combinación es sobre lo que se establecen las mejores relaciones que se pueden conceder a la pluralidad para pronunciarse en uno u otro sentido.
De las elecciones
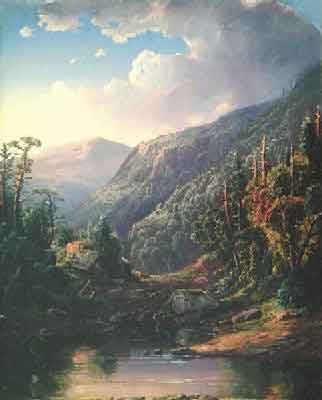 Respecto a las elecciones del príncipe y de los magistrados, que son, como he dicho, actos complejos, se pueden seguir dos caminos, a saber: la elección y la suerte. Uno y otro han sido empleados en diversas Repúblicas y se ve aún actualmente una mezcla muy complicada de los dos en la elección del dogo de Venecia.
Respecto a las elecciones del príncipe y de los magistrados, que son, como he dicho, actos complejos, se pueden seguir dos caminos, a saber: la elección y la suerte. Uno y otro han sido empleados en diversas Repúblicas y se ve aún actualmente una mezcla muy complicada de los dos en la elección del dogo de Venecia.
El sufragio por la suerte -dice Montesquieu- es de la naturaleza de la democracia. Convengo en ello; pero ¿cómo es así? La suerte -continúa- es una manera de elegir que no aflige a nadie, deja a cada ciudadano una razonable esperanza de servir a la patria. Éstas no son razones.
Si se fija uno en que la elección de los jefes es una función del gobierno y no de la soberanía, se verá por qué el procedimiento de la suerte está más en la naturaleza de la democracia, en la cual la administración es tanto mejor cuanto menos se repiten los actos.
En toda verdadera democracia, la magistratura no es una ventaja, sino una carga onerosa, que no se puede imponer con justicia a un particular y no a otro. Sólo la ley puede imponer esta carga a aquel sobre quien recaiga la suerte. Porque entonces, siendo igual la condición para todos, y no dependiendo la elección de ninguna voluntad humana, no hay ninguna aplicación particular que altere la universalidad de la ley.
En la aristocracia, el príncipe elige al príncipe, el gobierno se conserva por sí mismo y, a causa de ello. los sufragios están bien colocados.
El ejemplo de la elección del dogo de Venecia confirma esta distinción, lejos de destruirla; esta forma mixta conviene a un gobierno mixto. Porque es un error tomar el gobierno de Venecia por una verdadera aristocracia. Si bien el pueblo no toma allí ninguna parte en el gobierno, la nobleza misma es pueblo. Una multitud de pobres Barnabotes no se aproximan jamás a ninguna magistratura, y sólo tienen de su nobleza el vano título de excelencia y el derecho de asistir al gran Consejo; siendo este gran Consejo tan numeroso como nuestro Consejo general en Ginebra, no tienen sus ilustres miembros más privilegios que nuestros simples ciudadanos. Es cierto que, quitando la extrema disparidad de las dos Repúblicas, la burguesía de Ginebra representa exactamente el patriciado veneciano; nuestros naturales del país y habitantes representan a los ciudadanos y el pueblo de Venecia; nuestros campesinos representan los súbditos de tierras arrendadas; en fin, de cualquiera manera que se considere esta República, abstracción hecha de su extensión, su gobierno no es más aristocrático que el nuestro. La diferencia estriba en que, no teniendo ningún jefe vitalicio, no tenemos la misma necesidad de la suerte.
Las elecciones por la suerte tendrán pocos inconvenientes en una verdadera democracia, en que siendo todos iguales, así en las costumbres como en el talento y en los principios como en la fortuna, la elección llegaría a ser casi indiferente. Pero ya he dicho que no existe ninguna democracia verdadera.
Cuando la elección y la suerte se encuentran mezcladas, la primera debe llenar los lugares que exigen capacidad propia, tales como los empleos militares; la otra conviene a aquellos en que bastan el buen sentido, la justicia, la integridad, tales como los cargos de la judicatura, porque en un Estado bien constituido estas cualidades son comunes a todos los ciudadanos.
Ni la suerte ni los sufragios ocupan lugar alguno en el gobierno monárquico. Siendo el monarca, por derecho, único príncipe y magistrado único, la elección de los lugartenientes no corresponde sino a él. Cuando el abate Saint-Pierre proponía multiplicar los Consejos del rey de Francia y elegir sus miembros por escrutinio, no veía que lo que proponía era cambiar la forma de gobierno.
Me falta hablar de la manera de dar y recoger los votos en la asamblea del pueblo; pero acaso la historia de la cultura romana en este respecto explicará más vivamente las máximas que yo pudiese establecer. No es indigno de un lector juicioso ver un poco en detalle cómo se trataban los asuntos públicos y particulares en un consejo de doscientos mil hombres.
De los comicios romanos
No tenemos monumentos muy seguros de los primeros tiempos de Roma; es más, parece que la mayor parte de las cosas que se le atribuyen son fábulas, y, en general la parte más instructiva de los anales de los pueblos, que es la historia de sus establecimiento, es la que más nos falta. La experiencia nos enseña todos los días de qué causas nacen las revoluciones de los Imperios; pero como no se forma ya ningún pueblo, apenas si tenemos más que conjeturas para explicar cómo se han constituido.
Los usos que se encuentran establecidos atestiguan, por lo menos, que tuvieron un origen. Las tradiciones que se remontan a estos orígenes, las que aprueban las más grandes autoridades y confirman las más fuertes razones, deben pasar por las más ciertas. He aquí las máximas que he procurado seguir al buscar cómo ejercía su poder supremo el más libre y poderoso pueblo de la Tierra.
Después de la fundación de Roma, la República naciente, es decir, el ejército del fundador, compuesto de albanos, de sabinos y de extranjeros, fue dividido en tres clases, que de esta división tomaron el nombre de tribus. Cada una de estas tribus fue subdividida en diez curias, y cada curia en decurias, a la cabeza de las cuales se puso a unos jefes, llamados curiones o decuriones.
Además de esto se sacó de cada tribu un cuerpo de cien caballeros, llamado centuria, por donde se ve que estas divisiones, poco necesarias en una aldea (bourg), no eran al principio sino militares. Pero parece que un instinto de grandeza llevaba a la pequeña ciudad de Roma a darse por adelantado una organización conveniente a la capital del mundo.
De esta primera división resultó en seguida un inconveniente: que la tribu de los albanos y la de los sabinos permanecían siempre en el mismo estado, mientras que la de los extranjeros crecía sin cesar por el concurso perpetuo de éstos, y no tardó en sobrepasar a las otras dos. El remedio que encontró Servio para este peligroso abuso fue cambiar la división, y a la de las razas que él abolió, sustituyó otra sacada de los lugares de la ciudad ocupados por cada tribu. En lugar de tres tribus, hizo cuatro, cada una de las cuales tenía su asiento en una de las colinas de Roma y llevaba el nombre de éstas. Así, remediando la desigualdad presente, la previno aun para el porvenir, y para que tal división no fuese solamente de los lugares, sino de los hombres, prohibió a los habitantes de un barrio pasar a otro; lo que impidió que se confundiesen las razas.
Dobló de este modo las tres antiguas centurias de caballería y añadió otras doce, pero siempre bajo los antiguos nombres; medio simple y juicioso por el cual acabó de distinguir el cuerpo de los caballeros del pueblo sin hacer que murmurase este último.
A estas cuatro tribus urbanas añadió Servio otras quince, llamadas tribus rústicas, porque estaban formadas de los habitantes del campo, repartidas en otros tantos cantones. A continuación se hicieron otras tantas nuevas, y el pueblo romano se encontró al fin dividido en treinta y cinco tribus, número a que quedaron reducidas hasta el final de la República.
De esta distinción de las tribus de la ciudad y de las tribus del campo resultó un efecto digno de ser observado, porque no hay ejemplo semejante y porque Roma le debió, a la vez, la conservación de sus costumbres y del crecimiento de su Imperio. Se podría creer que las tribus urbanas se arrogaron en seguida el poder y los honores y no tardaron en envilecer las tribus rústicas: fue todo lo contrario. Es sabido el gusto de los primeros romanos por la vida campestre. Esta afición provenía del sabio fundador, que unió a la libertad los trabajos rústicos y militares y relegó, por decirlo así, a la ciudad las artes, los oficios, las intrigas, la fortuna y la esclavitud.
Así, todo lo que Roma tenía de ilustre procedía de vivir en los campos y de cultivar las tierras, y se acostumbraron a no buscar sino allí el sostenimiento de la República. Este Estado, siendo el de los más dignos patricios, fue honrado por todo el mundo; la vida sencilla y laboriosa de los aldeanos fue preferida a la vida ociosa y cobarde de los burgueses de Roma, y aquel que no hubiese sido sino un desgraciado proletario en la ciudad, labrando los campos llegó a ser un ciudadano respetado. No sin razón -dice Varron- establecieron nuestros magnánimos antepasados en la ciudad un plantel de estos robustos y valientes hombres, que los defendían en tiempo de guerra y los alimentaban en los de paz. Plinio dice positivamente que las tribus de los campos eran honradas a causa de los hombres que las componían, mientras que se llevaba como signo de ignominia a las de la ciudad a los cobardes, a quienes se quería envilecer. El sabino Apio Claudio, habiendo ido a establecerse a Roma, fue colmado de honores e inscrito en una tribu rústica, que tomó desde entonces el nombre de su familia. En fin, los libertos entraban todos en las tribus urbanas, jamás en las rurales; y no hay durante toda la República un solo ejemplo de ninguno de estos libertos que llegase a ninguna magistratura, aunque hubiese llegado a ser ciudadano.
Esta máxima era excelente; pero fue llevada tan lejos, que resultó, al fin, un cambio y ciertamente un abuso en la vida pública.
En primer lugar, los censores, después de haberse arrogado mucho tiempo el derecho de transferir arbitrariamente a los ciudadanos de una tribu a otra, permitieron a la mayor parte hacerse inscribir en la que quisiesen; permiso que seguramente no convenía para nada y suprimía uno de los grandes resortes de la censura. Además, los grandes y los poderosos se hacían inscribir en las tribus del campo, y los libertos convertidos en ciudadanos quedaron con el populacho en la ciudad; las tribus, en general, llegaron a no tener territorio: todas se encontraron mezcladas de tal modo, que ya no se podía discernir quiénes eran los miembros de cada una sino por los Registros; de suerte que la idea de la palabra tribu pasó así de lo real a lo personal, o más bien se convirtió casi en una quimera.
Ocurrió, además, que estando más al alcance de todos las tribus de la ciudad, llegaron con frecuencia a ser las más fuertes en los comicios y vendieron el Estado a los que compraban los sufragios de la canalla que las componían.
Respecto a las curias, habiendo hecho el fundador diez de cada tribu, se halló todo el pueblo romano encerrado en los muros de la ciudad y se encontró compuesto de treinta curias, cada una de las cuales tenía sus templos, sus dioses, sus oficiales, sus sacerdotes y sus fiestas, llamadas compitalia, análogas a la paganalia que tuvieron posteriormente las tribus rústicas.
No pudiendo repartiese por igual este número de treinta entre las cuatro tribus en el nuevo reparto de Servio, no quiso éste tocarlas, y las curias independientes de las tribus llegaron a ser otra división de los habitantes de Roma; pero no se trató de curias, ni en las tribus rústicas ni en el pueblo que las componía, porque habiéndose convertido las tribus en instituciones puramente civiles, y habiendo sido introducida otra organización para el reclutamiento de las tropas, resultaron superfluas las divisiones militares de Rómulo. Así, aunque todo ciudadano estuviese inscrito en una tribu, distaba mucho de estarlo en una curia.
Servio hizo una tercera división que no tenía ninguna relación con las dos precedentes, y esta tercera llegó a ser por sus efectos la más importante de todas. Distribuyó el pueblo romano en seis clases, que no distinguió ni por el lugar ni por los hombres, sino por los bienes: de modo que las primeras clases las nutrían los ricos: las últimas, los pobres, y las medias, los que disfrutaban una fortuna intermedia. Estas seis clases estaban subdivididas en ciento noventa y tres cuerpos, llamados centurias, y estos cuerpos distribuidos de tal modo que la primera clase comprendía ella sola más de la mitad de aquéllos, y la última exclusivamente uno. De esta suerte resulta que la clase menos numerosa en hombres era la más numerosa en centurias, y que la última clase no contaba más que una subdivisión, aunque contuviese más de la mitad de los habitantes de Roma.
Para que el pueblo no se diese cuenta de las consecuencias de esta última reforma, Servio afectó darle un aspecto militar; insertó en la segunda clase dos centurias de armeros, y dos de instrumentos de guerra en la cuarta; en cada clase, excepto en la última, distinguió los jóvenes de los viejos, es decir, los que estaban obligados a llevar armas de aquellos que por su edad estaban exentos, según las leyes: distinción que, más que la de los bienes, produjo la necesidad de rehacer con frecuencia el censo o empadronamiento; en fin, quiso que la asamblea tuviese lugar en el campo de Marte, y que todos aquellos que estuviesen en edad de servir acudiesen con sus armas.
La razón por la cual no siguió esta misma separación de jóvenes y viejos en la última clase es que no se concedía al populacho, del cual estaba compuesta, el honor de llevar las armas por la patria; era preciso tener hogares para alcanzar el derecho de defenderlos, y de estos innumerables rebaños de mendigos que lucen hoy los reyes en sus ejércitos, acaso no haya uno que hubiese dejado de ser arrojado con desdén de una cohorte romana cuando los soldados eran los defensores de la libertad.
Se distinguió, sin embargo, en la última clase a los proletarios de aquellos a quienes se llamaba capite censi. Los primeros no estaban reducidos por completo a la nada y daban, al menos, ciudadanos al Estado; a veces, en momentos apremiantes, hasta soldados. Para los que carecían absolutamente de todo y no se les podía empadronar más que por cabezas, eran considerados como nulos, y Mario fue el primero que se dignó alistarlos.
Sin decidir aquí si este último empadronamiento era bueno o malo en sí mismo, creo poder afirmar que sólo las costumbres sencillas de los primeros romanos, su desinterés, su gusto por la agricultura, su desprecio por el comercio y por la avidez de las ganancias, podían hacerlo practicable. ¿Dónde está el pueblo moderno en el cual el ansia devoradora, el espíritu inquieto, la intriga, los cambios continuos, las perpetuas revoluciones de las fortunas, puedan dejar subsistir veinte años una organización semejante sin transformar todo el Estado?. Es preciso notar bien que las costumbres y la censura, más fuertes que esta misma institución, corrigieron los vicios de ella en Roma, y que hubo ricos que se vieron relegados a la clase de los pobres por haber ostentado demasiado su riqueza.
De todo esto se puede colegir fácilmente por qué no se ha hecho mención, casi nunca, más que de cinco clases, aunque realmente haya habido seis. La sexta, como no proveía ni de soldados al ejército ni de votantes al campo de Marte, y como además no era casi de ninguna utilidad en la República, rara vez se contaba con ella para nada.
Tales fueron las diferentes divisiones del pueblo romano. Veamos ahora el efecto que producían en las asambleas. Estas asambleas, legítimamente convocadas, se llamaban comicios, tenían lugar ordinariamente en la plaza de Roma o en el campo de Marte, y se distinguían en comicios por curias, comicios por centurias y comicios por tribus, según cuál de estas tres formas le servía de base. Los comicios por curias habían sido instituidos por Rómulo; los por centurias, por Servio, y los por tribus, por los tribunos del pueblo. Ninguna ley recibía sanción, ningún magistrado era elegido sino en los comicios, y como no había ningún ciudadano que no fuese inscrito en una curia, en una centuria o en una tribu, se sigue que ningún ciudadano era excluido del derecho de sufragio y que el pueblo romano era verdaderamente soberano, de derecho y de hecho.
Para que los comicios fuesen legítimamente reunidos, y lo que en ellos se hiciese tuviese fuerza de ley, eran precisas tres condiciones: primera, que el cuerpo o magistrado que los convocase estuviese revestido para esto de la autoridad necesaria; segunda, que la asamblea se hiciese uno de los días permitidos por la ley, y tercera, que los augurios fuesen favorables.
La razón de la primera regla no necesita ser explicada: la segunda es una cuestión de orden; así, por ejemplo, no estaba permitido celebrar comicios los días de feria y de mercado, en que la gente del campo, que venía a Roma para sus asuntos, no tenía tiempo de pasar el día en la plaza pública. En cuanto a la tercera, el Senado tenía sujeto a un pueblo orgulloso e inquieto y templaba el ardor de los tribunos sediciosos; pero éstos encontraron más de un medio de librarse de esta molestia.
Las leyes y la elección de los jefes no eran los únicos puntos sometidos al juicio de los comicios. Habiendo usurpado el pueblo romano las funciones más importantes del gobierno, se puede decir que la suerte de Europa estaba reglamentada por sus asambleas. Esta variedad de objetos daba lugar a las diversas formas que tomaban aquéllas según las materias sobre las cuales tenía que decidir.
Para juzgar de estas diversas formas, basta compararlas. Rómulo, al instituir las curias, se proponía contener al Senado por el pueblo y al pueblo por el Senado, dominando igualmente sobre todos. Dio, pues, al pueblo, de este modo, toda la autoridad del número, para contrarrestar la del poder y la de las riquezas que dejaba a los patricios. Pero, según el espíritu de la monarquía, dejó, sin embargo, más ventajas a los patricios por la influencia de sus clientes sobre la pluralidad de los sufragios. Esta admirable institución de los patronos y de los clientes fue una obra maestra de política y de humanidad, sin la cual el patriciado, tan contrario al espíritu de la República, no hubiese podido subsistir solo. Roma ha tenido el honor de dar al mundo este hermoso ejemplo, del cual nunca resultó abuso, y que, sin embargo, no ha sido seguido jamás.
El haber subsistido bajo los reyes hasta Servio esta misma forma de las curias, y el no ser considerado como legítimo el reinado del último Tarquino, fueron la causa de que se distinguiesen generalmente las leyes reales con el nombre de leges cariatae.
Bajo la República, las curias, siempre limitadas a cuatro tribus urbanas, y no conteniendo más que el populacho de Roma, no podían convenir, ni al Senado, que estaba a la cabeza de los patricios, ni a los tribunos, que, aunque plebeyos, se hallaban al frente de los ciudadanos acomodados. Cayeron, pues, en el descrédito; su envilecimiento fue tal, que sus treinta lictores reunidos hacían lo que los comicios por curias hubiesen debido hacer.
La división por centurias era tan favorable a la aristocracia, que no se comprende, al principio, cómo el Senado no dominaba siempre en los comicios que llevaban este nombre, y por los cuales eran elegidos los cónsules, los censores y los demás magistrados curiales. En efecto; de ciento noventa y tres centurias que formaban las seis clases del pueblo romano, como la primera clase comprendían noventa y ocho, y como los votos no se contaban más que por centurias, sólo esta primera clase tenía mayor número de votos que las otras dos. Cuando todas estas centurias estaban de acuerdo, no se seguía siquiera recogiendo los sufragios: lo que había decidido el menor número pasaba por una decisión de la multitud, y se puede decir que en los comicios por centurias los asuntos se decidían más por la cantidad de escudos que por la de votos.
Pero esta extrema autoridad se modificaba por dos medios: primeramente, perteneciendo los tribunos, en general, a la clase de los ricos, y habiendo siempre un gran número de plebeyos entre éstos, equilibraban el crédito de los patricios en esta primera clase.
El segundo medio consistía en que, en vez de hacer primero votar las centurias según su orden, lo que habría obligado a comenzar siempre por la primera, se sacaba una a la suerte, y aquélla procedía sola a la elección; después de lo cual todas las centurias, llamadas otro día, según su rango, repetían la misma elección, y por lo común la confirmaban. Se quitó así la autoridad del ejemplo al rango para dársela a la suerte, según el principio de la democracia.
Resultaba de este uso otra ventaja aún: que los ciudadanos del campo tenían tiempo, entre dos elecciones, de informarse del mérito del candidato nombrado provisionalmente, a fin de dar su voto con conocimiento de causa. Mas, con pretexto de celeridad, se acabó por abolir este uso, y las dos elecciones se hicieron el mismo día.
Los comicios por tribus eran propiamente el Consejo del pueblo romano. No se convocaba más que por los tribunos: los tribunos eran allí elegidos y llevaban a cabo sus plebiscitos. No solamente no tenía el Senado ninguna autoridad en estos comicios, sino ni siquiera el derecho de asistir; y obligados a obedecer leyes sobre las cuales no habían podido votar, los senadores eran, en este respecto, menos libres que los últimos ciudadanos.
Esta injusticia estaba muy mal entendida, y bastaba ella sola para invalidar derechos de un cuerpo en que no todos sus miembros eran admitidos. Aun cuando todos los patricios hubiesen asistido a estos comicios, por el derecho que tenían a ello dada su calidad de ciudadanos, al advenir simples particulares, no hubiesen influido casi nada en una forma de sufragios que se recogían por cabeza y en que el más insignificante proletario podía tanto como el príncipe del Senado.
Se ve, pues, que, además del orden que resultaba de estas diversas distribuciones para recoger los sufragios de un pueblo tan numeroso, estas distribuciones no se reducían a formas indiferentes en sí mismas, sino que cada una tenía efectos relativos a los aspectos que la hacían preferible.
Sin entrar en más detalles, resulta de las aclaraciones precedentes que los comicios por tribus eran los más favorables para el gobierno popular, y los comicios por centurias, para la aristocracia. Respecto a los comicios por curias, en que sólo el populacho de Roma formaba la mayoría, como no servían sino para favorecer la tiranía y los malos propósitos, cayeron en el descrédito, absteniéndose los mismos sediciosos de utilizar un medio que ponía demasiado al descubierto sus proyectos. Es cierto que toda la majestad del pueblo romano no se encontraba más que en los comicios por centurias, únicos completos; en tanto que en los comicios por curias faltaban las tribus rústicas, y en los comicios por tribus, el Senado y los patricios.
En cuanto a la manera de recoger los sufragios, era entre los primeros romanos tan sencilla como sus costumbres, aunque no tanto como en Esparta. Cada uno daba su sufragio en voz alta, y un escribano los iba escribiendo; la mayoría de votos en cada tribu determinaba el sufragio de la tribu; la mayoría de votos en todas las tribus determinaba el sufragio del pueblo, y lo mismo de las curias y centurias. Este uso era bueno, en tanto reinaba la honradez en los ciudadanos y cada uno sentía vergüenza de dar públicamente su sufragio sobre una opinión injusta o un asunto indigno; pero cuando el pueblo se corrompió y se compraron los votos, fue conveniente que se diesen éstos en secreto para contener a los compradores mediante la desconfianza y proporcionar a los pillos el medio de no ser traidores.
Sé que Cicerón censura este cambio y atribuye a él, en parte, la ruina de la República. Pero aun cuando siento el peso de la autoridad de Cicerón, en este asunto no puedo ser de su opinión; yo creo, por el contrario, que por no haber hecho bastantes cambios semejantes se aceleró la pérdida del Estado. Del mismo modo que el régimen de las personas sanas no es propio para los enfermos, no se puede querer gobernar a un pueblo corrompido por las mismas leyes que son convenientes a un buen pueblo. Nada prueba mejor esta máxima que la duración de la República de Venecia, cuyo simulacro existe aún, únicamente porque sus leyes no convienen sino a hombres malos.
Se distribuyó, pues, a los ciudadanos unas tabletas, mediante las cuales cada uno podía votar sin que se supiese cuál era su opinión; se establecieron también nuevas formalidades para recoger las tabletas, el recuento de los votos, la comparación de los números, etc.; lo cual no impidió que la fidelidad de los oficiales encargados de estas funciones fuese con frecuencia sospechosa. Se hicieron, en fin, para impedir las intrigas y el tráfico de los sufragios, edictos, cuya inutilidad demostró la multitud.
Hacia los últimos tiempos se estaba con frecuencia obligado a recurrir a expedientes extraordinarios para suplir la insuficiencia de las leyes, ya suponiendo prodigios que, si bien podían imponer al pueblo, no imponían a aquellos que lo gobernaban; otras veces se convocaba bruscamente una asamblea antes de que los candidatos hubiesen tenido tiempo de hacer sus intrigas, o bien se veía al pueblo ganado y dispuesto a tomar un mal partido. Pero, al fin, la ambición lo eludió todo, y lo que parece increíble es que, en medio de tanto abuso, este pueblo inmenso, a favor de sus antiguas reglas, no dejase de elegir magistrados, de aprobar las leyes, de juzgar las causas, de despachar los asuntos particulares y públicos, casi con tanta facilidad como lo hubiese podido hacer el mismo Senado.
Del tribunado
 Cuando no se puede establecer una exacta proporción entre las partes constitutivas del Estado, o causas indestructibles alteran sin cesar dichas relaciones, entonces se instituye una magistratura particular que no forma cuerpo con las demás, que vuelve a colocar cada término en su verdadera relación y que constituye un enlace o término medio, bien entre el príncipe y el pueblo, ya entre el príncipe y el soberano, bien a la vez entre ambas partes, si es necesario.
Cuando no se puede establecer una exacta proporción entre las partes constitutivas del Estado, o causas indestructibles alteran sin cesar dichas relaciones, entonces se instituye una magistratura particular que no forma cuerpo con las demás, que vuelve a colocar cada término en su verdadera relación y que constituye un enlace o término medio, bien entre el príncipe y el pueblo, ya entre el príncipe y el soberano, bien a la vez entre ambas partes, si es necesario.
Este cuerpo, que llamaré tribunado, es el conservador de las leyes y del poder legislativo. Sirve, a veces, para proteger al soberano contra el gobierno, como hacían en Roma los tribunos del pueblo: otras, para sostener al gobierno contra el pueblo, como hace ahora en Venecia el Consejo de los Diez, y en otras ocasiones, para mantener el equilibrio de ambas partes, como los éforos en Esparta.
El tribunado no es una parte constitutiva de la ciudad, y no debe tener parte alguna del poder legislativo ni del ejecutivo; pero, por esto mismo, es mayor la suya, porque no pudiendo hacer nada, puede impedirlo todo. Es más sagrado y más reverenciado, como defensor de las leyes, que el príncipe que las ejecuta y que el soberano que las da. Esto se vio claramente en Roma cuando los soberbios patricios, que despreciaron siempre al pueblo entero, fueron obligados a doblegarse ante un simple funcionario del pueblo que no tenía ni auspicios ni jurisdicción.
El tribunado, sabiamente moderado, es el más firme apoyo de una buena constitución; pero, a poco que sea el exceso de fuerza que posea, lo trastorna todo: la debilidad no está en su naturaleza, y con tal que sea algo. nunca es menos de lo que es preciso que sea.
Degenera en tiranía cuando usurpa el poder ejecutivo, del cual no es sino el moderador, y cuando quiere dispensar de las leyes, a las que sólo debe proteger. El enorme poder de los éforos, que no constituyó peligro alguno en tanto que Esparta conservó sus costumbres. aceleró la corrupción comenzada. La sangre de Agis, ahorcado por estos tiranos, fue vengada por su sucesor: el crimen y el castigo de los éforos apresuraron igualmente la pérdida de la República, y después de Cleómenes, Esparta ya no fue nada. Roma perdió también por seguir el mismo camino; y el poder excesivo de los tribunos, usurpado por grados, sirvió, por fin, con la ayuda de leyes hechas para proteger la libertad, como salvaguardia a los emperadores que la destruyeron. En cuanto al Consejo de los Diez, de Venecia, es un tribunal de sangre, igualmente horrible para los patricios como para el pueblo, que lejos de proteger altamente las leyes, no sirve ya, después de su envilecimiento, sino para recibir en las tinieblas los golpes que no osa detener.
El tribunado se debilita, como el gobierno, por la multiplicación de sus miembros. Cuando los tribunales del pueblo romano, en sus comienzos, en número de dos, después de cinco, quisieron doblar este número, el Senado los dejó hacer, seguro de contener a los unos por los otros: lo que, al fin, aconteció.
El mejor medio de prevenir las usurpaciones de tan temible cuerpo, medio del cual ningún gobierno se ha dado cuenta hasta ahora, sería no hacer este cuerpo permanente, sino reglamentar los intervalos durante los cuales permanecería suprimido. Estos intervalos, que no deberían ser tan grandes que dejasen tiempo de que se consolidasen los abusos, pueden ser fijados por la ley, de manera que resulte fácil reducirlos, en caso de necesidad, a comisiones extraordinarias.
Este medio me parece que no ofrece inconveniente alguno, porque como no forma el tribunado, según he dicho, de la constitución, puede ser quitado, sin que sufra ésta por ello: y me parece eficaz, porque un magistrado nuevamente restablecido no parte del poder que tenía su predecesor, sino del que la ley le da.
De la dictadura
La inflexibilidad de las leyes, que les impide plegarse a los acontecimientos, puede, en ciertos casos, hacerlas perniciosas y causar la pérdida del Estado en sus crisis. El orden y la lentitud de las formas exigen un espacio de tiempo que las circunstancias niegan algunas veces. Pueden presentarse mil casos que no ha previsto el legislador, y es una previsión muy necesaria comprender que no se puede prever todo.
No es preciso, pues, querer afirmar las instituciones políticas hasta negar el poder de suspender su efecto. Esparta misma ha dejado dormir sus leyes.
Mas exclusivamente los mayores peligros pueden hacer vacilar y alterar el orden público, y no se debe jamás detener el poder sagrado de las leyes sino cuando se trata de la salvación de la patria. En estos casos raros y manifiestos se provee a la seguridad pública por un acto particular que confía la carga al más digno. Esta comisión puede darse de dos maneras, según la índole del peligro.
Si para remediarlo basta con aumentar la actividad del gobierno, se le concentra en uno o dos de sus miembros; así no es la autoridad de las leyes lo que se altera, sino solamente la forma de su administración: porque si el peligro es tal que el aparato de las leyes es un obstáculo para garantizarlo, entonces se nombra un jefe supremo, que haga callar todas las leyes y suspenda un momento la autoridad soberana. En semejante caso, la voluntad general no es dudosa, y es evidente que la primera intención del pueblo consiste en que el Estado no perezca. De este modo la suspensión de la autoridad legislativa no la abole; el magistrado que la hace callar no puede hacerla hablar: la domina sin poder representarla. Puede hacerlo todo, excepto leyes.
El primer medio se empleaba por el Senado romano cuando encargaba a los cónsules, por una fórmula consagrada, de proveer a la salvación de la República. El segundo tenía lugar cuando uno de los dos cónsules nombraba un dictador (4), uso del cual Alba había dado el ejemplo a Roma.
En los comienzos de la República se recurrió con mucha frecuencia a la dictadura, porque el Estado no tenía aún base bastante fija como para poder sostenerse por la sola fuerza de su constitución.
Las costumbres, al hacer superfluas muchas precauciones que hubiesen sido necesarias en otro tiempo, no temía ni que un dictador abusase de su autoridad ni que intentase conservarlas pasado el plazo. Parecía, por el contrario, que un poder tan grande era una carga para aquel que la ostentaba, a juzgar por la prisa con que trataba de deshacerse de ella, como si fuese un puesto demasiado penoso y demasiado peligroso el ocupar el de las leyes.
Así, no es el peligro del abuso, sino el del envilecimiento, lo que me hace censurar el uso indiscreto de esta suprema magistratura en los primeros tiempos; porque mientras se la prodigaba en elecciones, en dedicatorias, en cosas de pura formalidad, era de temer que adviniese menos temible en caso necesario, y que se acostumbrasen a mirar como un título vano lo que no se empleaba más que en vanas ceremonias.
Hacia el final de la República, los romanos, que habían llegado a ser más circunspectos, limitaron el uso de la dictadura con la misma falta de razón que la habían prodigado otras veces. Era fácil ver que su temor no estaba fundado; que la debilidad de la capital constituía entonces su seguridad contra los magistrados que abrigaba en su seno; que un dictador podía, en ciertos casos, suspender las libertades públicas, sin poder nunca atentar contra ellas, y que los hierros de Roma no se forjarían en la misma Roma, sino en sus ejércitos. La pequeña resistencia que hicieron Mario a Sila y Pompeyo a César muestra bien lo que se puede esperar de la autoridad del interior contra la fuerza de fuera.
Este error les hizo cometer grandes faltas; por ejemplo, la de no haber nombrado un dictador en el asunto de Catilina, pues como se trataba de una cuestión del interior de la ciudad y, a lo más, de alguna provincia de Italia, dada la autoridad sin límites que las leyes concedían al dictador, hubiese disipado fácilmente la conjura, que sólo fue ahogada por un concurso feliz de azares que nunca debe esperar la prudencia humana.
En lugar de esto, el Senado se contentó con entregar todo su poder a los cónsules: por lo cual ocurrió que Cicerón, por obrar eficazmente, se vio obligado a pasar por cima de este poder en un punto capital, y si bien los primeros transportes de júbilo hicieron aprobar su conducta, a continuación se le exigió, con justicia, dar cuenta de la sangre de los ciudadanos vertida contra las leyes; reproche que no se te hubiese podido hacer a un dictador. Pero la elocuencia del cónsul lo arrastró todo, y él mismo, aunque romano, amando más su gloria que su patria, no buscaba tanto el medio más legítimo y seguro de salvar al Estado cuanto el de alcanzar el honor en este asunto (5). Así, fue honrado en justicia como liberador de Roma y castigado, también en justicia, como infractor de las leyes. Por muy brillante que haya sido su retirada, es evidente que fue un acto de gracia.
Por lo demás, de cualquier modo que sea conferida esta importante comisión, es preciso limitar su duración a un término muy corto, a fin de que no pueda nunca ser prolongado. En las crisis que dan lugar a su implantación, el Estado es inmediatamente destruido o salvado y, pasada la necesidad apremiante, la dictadura, o es tiránica, o vana. En Roma, los dictadores no lo eran más que por seis meses; pero la mayor parte de ellos abdicaron antes de este plazo. Si éste hubiese sido más largo, acaso habrían tenido la tentación de prolongarlo, como lo hicieron los decenviros con el de un año. El dictador no disponía de más tiempo que el que necesitaba para proveer a la necesidad que había motivado su elección; mas no lo tenía para pensar en otros proyectos.
De la censura
 Del mismo modo que la declaración de la voluntad general se hace por la ley, la del juicio público se hace por la censura. La opinión pública es una especie de ley, cuyo censor es el ministro, que no hace más que aplicarla a los casos particulares, a ejemplo del príncipe.
Del mismo modo que la declaración de la voluntad general se hace por la ley, la del juicio público se hace por la censura. La opinión pública es una especie de ley, cuyo censor es el ministro, que no hace más que aplicarla a los casos particulares, a ejemplo del príncipe.
Lejos, pues, de que el tribunal censorias sea el árbitro de la opinión del pueblo, no es sino su declarador, y tan pronto como se aparte de él sus decisiones son vanas y no surten efecto.
Es inútil distinguir las costumbres de una nación de los objetos de su estimación, porque todo ello se refiere al mismo principio y se confunde necesariamente. Entre todos los pueblos del mundo no es la Naturaleza, sino la opinión, la que decide de la elección de sus placeres. Corregid las opiniones de los hombres, y sus costumbres se depurarán por sí mismas; se ama siempre lo que es hermoso y lo que se considera como tal: pero en este juicio es en el que se equivoca uno; por tanto, este juicio es el que se trata de corregir. Quien juzga de las costumbres, juzga del honor, y quien juzga del honor toma su ley de la opinión.
Las opiniones de un pueblo nacen de su constitución. Aunque la ley no corrige las costumbres, la legislación las hace nacer; cuando la legislación se debilita, las costumbres degeneran; pero entonces el juicio de los censores no hará lo que la fuerza de las leyes no haya hecho.
Se sigue de aquí que la censura puede ser útil para conservar las costumbres, jamás para restablecerlas. Estableced censores durante el vigor de las leyes; mas tan pronto como éstas lo hayan perdido, todo está perdido: nada legítimo tendrá fuerza cuando carezcan de ella las leyes.
La censura mantiene las costumbres, impidiendo que se corrompan las opiniones, conservando su rectitud mediante sabias aplicaciones y, a veces, hasta fijándolas cuando son inciertas. El uso de los suplentes en los duelos, llevado hasta el extremo en el reino de Francia, fue abolido por estas solas palabras de un edicto del rey: En cuanto a los que tienen la cobardía de llevar consigo suplentes. Este juicio, previniendo al del público, lo resolvió de pronto en un sentido dado. Pero cuando los mismos edictos quisieron declarar que era también una cobardía batirse en duelo cosa muy cierta, pero contraria a la opinión común, el público se burló de esta decisión, sobre la cual su juicio estaba ya formado.
He dicho en otra parte (6) que, no estando sometida la opinión pública a la coacción, no ha menester de vestigio alguno en el tribunal establecido para representarla. Nunca se admirará demasiado con qué arte ponían en práctica los romanos este resorte, completamente perdido para los modernos, y aun mejor que los romanos, los lacedemonios.
Habiendo emitido una opinión buena un hombre de malas costumbres en el Consejo de Esparta, los éforos, sin tenerlo en cuenta, hicieron proponer la misma opinión a un ciudadano virtuoso (7). ¡Qué honor para el uno, qué nota para el otro, sin haber recibido palabra alguna de alabanza, ni censura ninguno de los dos! Ciertos borrachos de Samos (8) mancillaron el tribunal de los éforos: al día siguiente, por edicto público, fue permitido a los de Samos ser indignos. Un verdadero castigo hubiese sido menos severo que semejante impunidad. Cuando Esparta se pronunció sobre lo que es o no honrado, Grecia no apeló de sus resoluciones.
De la religión civil
Los hombres no tuvieron al principio más reyes que los dioses ni más gobierno que el teocrático. Hicieron el razonamiento de Calígula, y entonces razonaron con justicia. Se necesita una larga alteración de sentimientos e ideas para poder resolverse a tomar a un semejante por señor y a alabarse de que de este modo se vive a gusto.
Del solo hecho de que a la cabeza de esta sociedad política se pusiese a Dios resultó que hubo tantos dioses como pueblos. Dos pueblos extraños uno a otro, y casi siempre enemigos, no pudieron reconocer durante mucho tiempo un mismo señor; dos ejércitos que se combaten, no pueden obedecer al mismo jefe. Así, de las divisiones nacionales resultó el politeísmo, y de aquí la intolerancia teológico y civil, que, naturalmente, es la misma, como se dirá a continuación.
La fantasía que tuvieron los griegos para recobrar sus dioses entre los pueblos bárbaros provino de que se consideraban también soberanos naturales de estos pueblos. Pero existe en nuestros días una erudición muy ridícula, como es la que corre sobre la identidad de los dioses de las diversas naciones. ¡Como si Moloch, Saturno y Cronos pudiesen ser el mismo dios! ¡Como si el Baal de los fenicios, el Zeus de los griegos y el Júpiter de los latinos pudiesen ser el mismo! ¡Como si pudiese quedar algo de común a seres quiméricos que llevan diferentes nombres!
Si se pregunta cómo no había guerras de religión en el paganismo, en el cual cada Estado tenía su culto y sus dioses, contestaré que por lo mismo que cada Estado, al tener un culto y un gobierno propios, no distinguía en nada sus dioses de sus leyes. La guerra política era también teológica; los departamentos de los dioses estaban, por decirlo así, determinados por los límites de las naciones. El dios de un pueblo no tenía ningún derecho sobre los demás pueblos. Los dioses de los paganos no eran celosos: se repartían entre ellos el imperio del mundo; el mismo Moisés y el pueblo hebreo se prestaban algunas veces a esta idea al hablar del Dios de Israel. Consideraban, ciertamente, como nulos los dioses de los cananeos, pueblos proscritos consagrados a la destrucción y cuyo lugar debían ellos ocupar. Mas ved cómo hablaban de las divinidades de los pueblos vecinos, a los cuales les estaba prohibido atacar: La posesión de lo que pertenece a Chamos, vuestro dios -decía Jefté a los ammonitas-, ¿no os es legítimamente debida? Nosotros poseemos, con el mismo título, las tierras que nuestro dios vencedor ha adquirido (9) . Esto era, creo, una reconocida paridad entre los derechos de Chamos y los del Dios de Israel.
Pero cuando los judíos, sometidos a los reyes de Babilonia y más tarde a los reyes de Siria, quisieron obstinarse en no reconocer más dios que el suyo, esta negativa, considerada como una rebelión contra el vencedor, les atrajo las persecuciones que se leen en su historia, y de las cuales no se ve ningún otro ejemplo antes del cristianismo (10).
Estando, pues, unida cada religión únicamente a las leyes del Estado que las prescribe, no había otra manera de convertir a un pueblo que la de someterlo, ni existían más misioneros que los conquistadores, y siendo ley de los vencidos la obligación de cambiar de culto, era necesario comenzar por vencer antes de hablar de ello. Lejos de que los hombres combatiesen por los dioses, eran, como en Homero, los dioses los que combatían por los hombres: cada cual pedía al suyo la victoria y le pagaba con nuevos altares. Los romanos, antes de tomar una plaza, intimaban a sus dioses a abandonarla, y cuando dejaban a los tarentinos con sus dioses irritados es que consideraban a estos dioses como sometidos a los suyos u obligados a rendirles homenaje. Dejaban a los vencidos sus dioses, como les dejaban sus leyes. Una corona al Júpiter del Capitobo era con frecuencia el único tributo que les imponían.
En fin: habiendo extendido los romanos su culto y sus dioses al par que su Imperio, y habiendo adoptado con frecuencia ellos mismos los de los vencidos, concediendo a unos y a otros el derecho de ciudad, halláronse insensiblemente los pueblos de este vasto Imperio con multitud de dioses y de cultos, los mismos próximamente, en todas partes; y he aquí cómo el paganismo no fue al fin en el mundo conocido sino una sola y misma religión.
En estas circunstancias fue cuando Jesús vino a establecer sobre la Tierra su reino espiritual; el cual, separando el sistema teológico del político, hizo que el Estado dejase de ser uno y originó divisiones intestinas, que jamás han dejado de agitar a los pueblos cristianos. Ahora bien; no habiendo podido entrar nunca esta idea nueva de un reino del otro mundo en la cabeza de los paganos, miraron siempre a los cristianos como verdaderos rebeldes, que bajo una hipócrita sumisión no buscaban más que el momento de hacerse independientes y dueños y usurpar diestramente la autoridad que fingían respetar en su debilidad. Tal fue la causa de las persecuciones.
Lo que los paganos habían temido, ocurrió. Entonces todo cambió de aspecto: los humildes cristianos cambiaron de lenguaje, y en seguida se ha visto a tal pretendido reino del otro mundo advenir en éste, bajo un jefe visible, el más violento despotismo.
Sin embargo, como siempre ha habido un príncipe y leyes civiles, ha resultado de este doble poder un perpetuo conflicto de jurisdicción, que ha hecho imposible toda buena organización en los Estados cristianos y jamás se ha llegado a saber cuál de los dos, si el señor o el sacerdote, era el que estaba obligado a. obedecer.
Muchos pueblos, sin embargo, en Europa o en su vecindad, han querido conservar o restablecer el antiguo sistema, pero sin éxito: el espíritu del cristianismo lo ha ganado todo. El culto sagrado ha permanecido siempre, o se ha convertido de nuevo en independiente del soberano y sin unión necesaria con el cuerpo del Estado. Mahoma tuvo aspiraciones muy sanas; trabó bien su sistema político, y en tanto que subsistió la forma de su gobierno bajo los califas, sus sucesores, este gobierno fue exactamente uno y bueno en esto. Pero habiendo llegado al florecimiento los árabes y convertidos en cultos, corteses, blandos y cobardes, fueron sojuzgados por los bárbaros, y entonces la división entre los dos poderes volvió a comenzar. Aunque esta dualidad sea menos aparente entre los mahometanos que entre los cristianos, se encuentra en todas partes, sobre todo en la secta de Alí, y hay Estados, como Persia, donde no deja de hacerse sentir.
Entre nosotros, los reyes de Inglaterra se han constituido como jefes de la Iglesia; otro tanto han hecho los zares, pero aun con este título son menos señores en ella que ministros; no han adquirido tanto el derecho de cambiarla cuanto el poder de mantenerla; no son allí legisladores, sino que sólo son príncipes. Dondequiera que el clero constituye un cuerpo (11) es señor y legislador en su patria. Hay, pues, dos poderes, dos soberanos, en Inglaterra y en Rusia. lo mismo que antes.
De todos los autores cristianos, el filósofo Hobbes es el único que ha visto bien el mal y el remedio; que se ha atrevido a proponer reunir las dos cabezas del águila y reducir todo a unidad política, sin lo cual jamás estará bien constituido ningún Estado ni gobierno. Pero ha debido ver que el espíritu dominador del cristianismo era incompatible con su sistema, y que el interés del sacerdote sería siempre más fuerte que el del Estado. Lo que ha hecho odiosa su política no es tanto lo que hay de horrible y falso en ella cuanto lo que encierra de justo y cierto (12).
Yo creo que desarrollando desde este punto de vista los hechos históricos se refutaría fácilmente los sentimientos opuestos de Bayle y de Warburton, uno de los cuales pretende que ninguna religión es útil al cuerpo político, en tanto sostiene el otro, por el contrario, que el cristianismo es el más firme apoyo de él. Se podría probar al primero que jamás fue fundado un Estado sin que la religión le sirviese de base, y al segundo, que la ley cristiana es en el fondo más perjudicial que útil a la fuerte constitución del Estado. Para terminar de hacerme entender, sólo hace falta dar un poco más de precisión a las ideas demasiado vagas de religión relativas a mi asunto.
La religión, considerada en relación con la sociedad, que es o general o particular, puede también dividirse en dos clases, a saber: la religión del hombre y la del ciudadano. La primera, sin templos, sin altares, sin ritos, limitada al culto puramente interior del Dios supremo y a los deberes eternos de la Moral, es la pura y simple religión del Evangelio, el verdadero teísmo y lo que se puede llamar el derecho divino natural. La otra, inscrita en un solo país, le da sus dioses, sus patronos propios y tutelares; tiene sus dogmas, sus ritos y su culto exterior, prescrito por leyes. Fuera de la nación que la sigue, todo es para ella infiel, extraño, bárbaro; no entiende los deberes y los derechos del hombre sino hasta donde llegan sus altares. Tales fueron las religiones de los primeros pueblos, a las cuales se puede dar el nombre de derecho divino, civil o positivo.
Existe una tercera clase de religión, más rara, que dando a los hombres dos legislaciones, dos jefes, dos patrias, los somete a deberes contradictorios y les impide poder ser a la vez devotos y ciudadanos. Tal es la religión de los lamas, la de los japoneses y el cristianismo romano. Se puede llamar a esto la religión del sacerdote, y resulta de ella una clase de derecho mixto e insociable que no tiene nombre.
Considerando políticamente estas tres clases de religiones, se encuentran en ellas todos los defectos de éstas. La tercera es tan evidentemente mala, que es perder el tiempo distraerse en demostrarlo; todo lo que rompe la unidad social no tiene valor ninguno; todas las instituciones que ponen al hombre en contradicción consigo mismo, tampoco tienen valor alguno.
La segunda es buena en cuanto reúne el culto divino y el amor de las leyes, y, haciendo a la patria objeto de la adoración de los ciudadanos, les enseña que servir al Estado es servir al dios tutelar. Es uña especie de teocracia, en la cual no se debe tener otro pontífice que el príncipe ni otros sacerdotes más que los magistrados. Entonces, morir por la patria es ir al martirio; violar las leyes es ser impío, y someter a un culpable a la execración pública es dedicarlo a la cólera de los dioses.
Pero es mala porque, estando fundada sobre el error y la mentira, engaña a los hombres, los hace crédulos, supersticiosos y ahoga el verdadero culto de la Divinidad en un vano ceremonial. Es mala, además, porque al ser exclusiva y tiránica hace a un pueblo sanguinario e intolerante, de modo que no respira sino ambiente de asesinatos y matanzas, y cree hacer una acción santa matando a cualquiera que no admite sus dioses. Esto coloca a un pueblo semejante en un estado natural de guerra con todos los demás, muy perjudicial para su propia seguridad.
Queda, pues, la religión del Hombre, o el cristianismo, no el de hoy, sino el del Evangelio, que es completamente diferente. Por esta religión santa, sublime, verdadera, los hombres, hijos del mismo dios, se reconocen todos hermanos, y la sociedad que los une no se disuelve ni siquiera con la muerte.
Mas no teniendo esta religión ninguna relación con el cuerpo político, deja que las leyes saquen la fuerza de sí mismas, sin añadirle ninguna otra, y de aquí que uno de los grandes lazos de la sociedad particular quede sin efecto. Más aún; lejos de unir los corazones de los ciudadanos al Estado, los separa de él como de todas las cosas de la tierra. No conozco nada más contrario al espíritu social.
Se nos dice que un pueblo de verdaderos cristianos formaría la más perfecta sociedad que se puede imaginar. No veo en esta suposición más que una dificultad: que una sociedad de verdaderos cristianos no sería una sociedad de hombres.
Digo más: que esta supuesta sociedad no sería, con toda esta perfección, ni la más fuerte ni la más durable; en fuerza de ser perfecta, carecería de unión, y su vicio destructor radicaría en su perfección misma.
Cada cual cumpliría su deber: el pueblo estaría sometido a las leyes; los jefes serían justos y moderados; los magistrados, íntegros, incorruptibles; los soldados despreciarían la muerte; no habría ni vanidad ni lujo. Todo esto está muy bien; pero miremos más lejos.
El cristianismo es una religión completamente espiritual, que se ocupa únicamente de las cosas del cielo; la patria del cristianismo no es de este mundo. Cumple con su deber, es cierto; pero lo cumple con una profunda indiferencia sobre el bueno o mal éxito. Con tal que no haya nada que reprocharle, nada le importa que vaya bien o mal aquí abajo. Si el Estado es floreciente, apenas si se atreve a gozar de la felicidad pública; teme enorgullecerse de la gloria de su país; si el Estado decae, bendice la mano de Dios, que se deja sentir sobre su pueblo.
Para que la sociedad fuese pacífica y la armonía se mantuviese, sería preciso que todos los ciudadanos, sin excepción, fuesen igualmente buenos cristianos; pero si, desgraciadamente, surge un solo ambicioso, un solo hipócrita, un Catilina o, por ejemplo, un Cromwell, seguramente daría al traste con sus piadosos compatriotas. La caridad cristiana no permite fácilmente pensar mal del prójimo. Así, pues, desde el momento en que encuentre, mediante alguna astucia, el arte de imponerse y apoderarse de una parte de la autoridad pública, nos hallaremos ante un hombre constituido en dignidad. Dios quiere que se le respete: en seguida se convierte, por tanto, en un poder; Dios quiere que se le obedezca. Si el depositario de este poder abusa de él, es la vara con que Dios castiga a sus hijos. Si se convenciesen de que había que echar al usurpador, sería preciso turbar el reposo público, usar de violencia, verter la sangre; pero todo ello concuerda mal con la dulzura del cristianismo, y, después de todo, ¿qué importa que se sea libre o esclavo en este valle de miserias? Lo esencial es ir al paraíso, y la resignación no es sino un medio más para conseguirlo.
Si sobreviene alguna guerra extranjera, los ciudadanos marchan sin trabajo al combate; ninguno de ellos piensa huir; cumplen con su deber, pero sin pasión por la victoria; saben morir mejor que vencer. Que sean vencedores o vencidos, ¿qué importa? ¿No sabe la Providencia mejor que ellos lo que les conviene? Imagínese qué partido puede sacar de su estoicismo un enemigo soberbio, impetuoso, apasionado. Poned frente a ellos estos pueblos generosos, a quienes devora el ardiente amor de la gloria y de la patria: suponed vuestra República cristiana frente a Esparta o a Roma: los piadosos cristianos serán derrotados, aplastados, destruidos, antes de haber tenido tiempo de reconocerse, o no deberán su salvación sino al desprecio que su enemigo conciba por ellos. Era un buen juramento, a mi juicio, el de los soldados de Fabio: no juraron morir o vencer; juraron volver vencedores, y mantuvieron su juramento. Nunca hubiesen hecho los cristianos nada semejante; hubiesen creído tentar a Dios.
Pero me equivoco al hablar de una República cristiana; cada una de estas palabras excluye a la otra. El cristianismo no predica sino sumisión y dependencia. Su espíritu es harto favorable a la tiranía para que ella no se aproveche de ello siempre. Los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos; lo saben, y no se conmueven demasiado: esta corta vida ofrece poco valor a sus ojos.
Se nos dice que las tropas cristianas son excelentes: yo lo niego: que se me muestre alguna. Por lo que a mí toca, no conozco tropas cristianas. Se me citarán las Cruzadas. Sin discutir el valor de las Cruzadas, haré notar que, lejos de ser cristianos, eran soldados del sacerdote, eran ciudadanos de la Iglesia, se batían por su país espiritual, que él había convertido en temporal no se sabe cómo. Interpretándolo como es debido, esto cae dentro del paganismo; puesto que el Evangelio no establece en parte alguna una religión nacional, toda guerra sagrada se hace imposible entre los cristianos.
Bajo los emperadores paganos, los soldados cristianos eran valientes; todos los autores cristianos lo afirman, y yo lo creo; se trataba de una emulación de honor contra las tropas paganas. Desde que los emperadores fueron cristianos, esta emulación desapareció, y cuando la cruz hubo desterrado al águila, todo el valor romano dejó de existir.
Pues poniendo a un lado las consideraciones políticas, volvamos al derecho y fijemos los principios sobre este punto importante. El derecho que el pacto social da al soberano sobre los súbditos no traspasa, como he dicho, los límites de la utilidad pública (13). Los súbditos no tienen, pues, que dar cuenta al soberano de sus opiniones sino en tanto que estas opiniones importan a la comunidad. Ahora bien; importa al Estado que cada ciudadano tenga una religión que le haga amar sus deberes; pero los dogmas de esta religión no le interesan ni al Estado ni a sus miembros sino en tanto que estos dogmas se refieren a la moral y a los deberes que aquel que la profesa está obligado a cumplir respecto de los demás. Cada cual puede tener, por lo demás, las opiniones que le plazca, sin que necesite enterarse de ello el soberano; porque como no tiene ninguna competencia en el otro mundo, cualquiera que sea la suerte de los súbditos en una vida postrera, no es asunto que a él competa, con tal que sean buenos ciudadanos en ésta.
Hay, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel (14). No puede obligar a nadie a creerles, pero puede desterrar del Estado a cualquiera que no los crea; puede desterrarles, no por impíos, sino por insociables, por incapaces de amar sinceramente a las leyes, la justicia, e inmolar la vida, en caso de necesidad, ante el deber. Si alguien, después de haber reconocido públicamente estos mismos dogmas, se conduce como si no los creyese, sea condenado a muerte; ha cometido el mayor de los crímenes: ha mentido ante las leyes.
Los dogmas de la religión civil deben ser sencillos, en pequeño número, enunciados con precisión, sin explicación ni comentarios. La existencia de la Divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente; la vida, por venir, la felicidad de los justos, el castigo de los malos, la santidad del contrato social y de las leyes; he aquí los dogmas positivos. En cuanto a los negativos, los reduzco a uno solo: la intolerancia; ésta entra en los cultos que hemos excluido.
Los que distinguen la intolerancia civil de la teológico, se equivocan en mi opinión. Estas dos intolerancias son inseparables. Es imposible vivir en paz con gentes a quienes se cree condenadas; amarlas, sería odiar a Dios, que las castiga; es absolutamente preciso rechazarlas o atormentarlas. Dondequiera que la intolerancia teológico está admitida, es imposible que no tenga algún efecto civil (15), y tan pronto como lo tiene, el soberano deja de serlo, hasta en lo temporal; desde entonces los sacerdotes son los verdaderos amos; los reyes, sus subordinados.
Ahora que no existe ni puede existir religión nacional exclusiva, se deben tolerar todas aquellas que toleran a las otras, mientras sus dogmas no tengan nada contrario a los deberes del ciudadano. Pero cualquiera que se atreva a decir fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser echado del Estado, a menos que el Estado no sea la Iglesia y que el príncipe no sea el pontífice. Tal dogma no conviene sino a un gobierno teocrático: en cualquier otro es pernicioso. La razón por la cual se dice que Enrique IV abrazó la religión romana debería ser un motivo para que la dejase todo hombre honrado y, sobre todo, todo príncipe que supiese razonar (16).
Conclusión
Después de haber sentado los verdaderos principios del derecho político y procurado fundar el Estado sobre su base, sería preciso fundarlo atendiendo a sus relaciones externas; lo cual comprendería el derecho de gentes, el comercio, el derecho de las guerras y conquistas, el derecho público, las ligas, las negociaciones, Ios tratados, etc. Pero todo esto constituye un nuevo objeto, demasiado amplio para mis cortas miras: debería haber fijado siempre éstas en algo más próximo de mí.
 (1) Hist., 1. 85.
(1) Hist., 1. 85.
(2) Esto debe siempre entenderse respecto a un Estado libre; porque, por lo demás, la familia, los bienes, la falta de asilo, la necesidad, la violencia, pueden retener a un habitante en el país a pesar suyo, y entonces la mera residencia no supone su consentimiento al contrato o a la violación del contrato.
(3) En Génova se lee delante de las prisiones y sobre los hierros de las galerías la palabra Libertas. Esta aplicación de la divisa es hermosa y justa. En efecto; sólo los malhechores de todas clases impiden al hombre ser libre. En un país donde toda esa gente estuviese en galeras, se gozaría de la más perfecta libertad.
(4) Este nombramiento se hacía de noche y en secreto, como si se hubiese tenido vergüenza de poner a un hombre por encima de las leyes.
(5 Esto es de lo que no podía responder al proponer un dictador, no atreviéndose a nombrarse a sí mismo y no pudiendo estar seguro de que lo nombrase su colega.
(6) No hago más que indicar en este capítulo lo que ya he tratado más extensamente en la Lettre a M. d'Alambert.
(7) Plutarco, Dicts notables des Lacédémoniens.
(8) Eran de otra isla, que la delicadeza de la lengua francesa prohibe nombrar en esta ocasión. Se comprende difícilmente cómo el nombre de una isla puede herir la delicadeza de la lengua francesa. Para comprenderlo, hay que saber que Rousseau ha tomado este rasgo de Plutarco (Dicts notables des Lacédémoniens), quien lo cuenta con toda su crudeza y lo atribuye a los habitantes de Chio. Rousseau, al no nombrar esta isla, ha querido evitar un juego de palabras y no excitar la risa en un asunto serio.
Aelien (lib. Il, cap. XV) refiere también este hecho: pero aminora el bochorno diciendo que el tribunal de los éforos fue cubierto de hollín. (Nota de M. Petitain).
(9) Nonne ea quac possidet Chamos deus tuus. tibi jure debentur? , (jug., XI, 24.) Tal es el texto de la Vulgata. El P. de Carriéres lo ha traducido: ¿No creéis tener derecho a poseer lo que pertenece a Chamos, vuestro dios? Yo ignoro la fuerza del texto hebreo: pero veo que, en la Vulgata, Jefté reconoce positivamente el derecho del dios Chamos, y que el traductor francés debilita este reconocimiento por un según vosotros que no está en el latín.
(10) Es evidente que la guerra de los focenses, llamada guerra sagrada, no era una guerra de religión: tenía por objeto castigar sacrilegios y no someter infieles.
(11) Es preciso notar bien que no son tanto asambleas formales, cuales las de Francia, las que unen el clero en un cuerpo, como la comunión de las Iglesias. La comunión y la excomunión son el pacto social del clero: pacto con el cual será siempre el dueño de los pueblos y de los reyes. Todos los sacerdotes que comulgan juntos son ciudadanos, aunque estén en los dos extremos del mundo. Esta invención es una obra maestra en política. No había nada semejante entre los sacerdotes paganos: por ello no hicieron nunca del clero un cuerpo.
(12) Ved, entre otras, en una carta de Grotius a su hermano, del 11 de abril de 1643, lo que este sabio aprueba y lo que censura respecto del libro De Cive. Es cierto que, llevado por la indulgencia, parece perdonar al autor el bien en aras del mal; pero todo el mundo no es tan clemente.
(13) En la República -dice el marqués de Argenson-, cada cual es perfectamente libre en aquello que no perjudica a los demás. He aquí el limite invariable; no se le puede colocar con más exactitud. No he podido resistirme al placer de citar algunas veces este manuscrito, aunque no es conocido del público, para hacer honor a la memoria de un hombre ilustre y respetable, que había conservado, hasta en el ministerio, el corazón de un verdadero ciudadano y puntos de vista sanos y rectos sobre el gobierno de su país. (Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France).
(14) César, al defender a Catilina, intentaba establecer el dogma de la mortalidad del alma. Catón y Cicerón, para refutarlo, no se divirtieron en filosofar: se contentaron con demostrar que César hablaba como mal ciudadano y anticipaba una doctrina perniciosa para el Estado. En efecto; de esto es de lo que debía juzgar el Senado de Roma, y no de una cuestión de teología.
(15) Siendo, por ejemplo, un contrato civil el matrimonio, tiene efectos civiles, sin los cuales es imposible que exista la sociedad. Supongamos que un clero termina por atribuirse a sí exclusivamente el derecho de autorizar este acto, derecho que necesariamente debe usurpar en toda religión intolerante, ¿no es evidente que al hacer valer para ello la autoridad de la Iglesia hará vana la del príncipe, que no tendría más súbditos que los que el clero les quiere dar? Dueño de casar o no casar a las personas, según tengan o no tal o cual doctrina, según admitan o rechacen tal o cual formulario, según le sean más o menos sumisos, conduciéndose prudentemente y manteniéndose firmes, ¿no es claro que dispondría sólo él de las herencias, de los cargos, de los ciudadanos, del Estado mismo, que no podría subsistir una vez compuesto sólo de bastardos? Pero se dirá: se estimará esto abuso, se aplazará, se decretará y se te someterá al poder temporal. ¡Qué lástima! El clero, por poco que tenga, no digo de valor, sino de buen sentido, dejará hacer y seguirá su camino: dejará tranquilamente apelar, aplazar, decretar, embargar, y acabará por ser dueño. Me parece que no es un sacrificio muy grande abandonar una parte cuando se está seguro de apoderarse de todo.
(16) Un historiador refiere que, habiendo hecho celebrar el rey una conferencia ante él entre doctores de una y otra Iglesia, y viendo que un ministro estaba de acuerdo en que se podía salvar uno en la religión de los católicos, tomó Su Majestad la palabra y dijo a este ministro: ¡Cómo! ¿Estáis de acuerdo en que se puede uno salvar en la religión de estos señores?Al responderle el ministro que no lo dudaba, siempre que se viviese bien, le contestó muy juiciosamente: La prudencia quiere, pues, que yo sea de su religión y no de la vuestra: porque siendo de la suya me salvo, según ellos y según vos, y siendo de la vuestra, me salvo, según vos, pero no según ellos. Por tanto, la prudencia me aconseja que siga lo más seguro. (Pereflxe, Hist. d'Henri IV).
| Índice de El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau | LIBRO TERCERO | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|